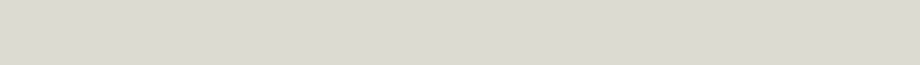Utopía, 1994, serie de amor y violencia. Oscar Bony © The Estate of Oscar Bony
En el verano de 2011, Luis Ameghino Escobar tenía 36 años. A los diecinueve había elegido la misma carrera que su padre, quien había sido juez. Para entonces era prosecretario en la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal penal de mayor jerarquía del país, el que revisa procesamientos, condenas, absoluciones, encarcelamientos, el último escalón antes del vértice de la pirámide. “Casación” está integrada por doce jueces divididos en cuatro salas -Sala I, Sala II, etcétera. En las semanas anteriores al 26 de enero de aquel año, Ameghino Escobar participaba de una negociación telefónica entre varias partes. Como trabajaba en la oficina de sorteos, que asigna a qué jueces les toca cada causa que llega a la Cámara, los otros nudos de la trama lo llamaban “el señor de las teclas”.
Ángel Stafforini tenía 65 años, hacía veintiséis que trabajaba como contador en la Unión Ferroviaria (UF), el sindicato de los trabajadores de trenes, y desde 2007 era vicepresidente de Belgrano Cargas S.A, una empresa del sindicato. La UF estaba en problemas: el 20 de octubre de 2010, durante una marcha, por orden de José Pedraza, su secretario general, un grupo atacó a balazos a trabajadores tercerizados y asesinó a Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero. La Policía Federal había colaborado despejando la zona. Una semana después del crimen, había muerto el expresidente Néstor Kirchner. Desde fines de noviembre, había siete procesados como presuntos autores y se acercaba el momento en el que Casación tendría que intervenir. En el río revuelto, algunos pensaban que podían pescar. El 1 de febrero de 2011, Stafforini sacó 50.000 dólares de una caja de seguridad del Banco Galicia, en cinco fajos de cien billetes de cien, los metió en un sobre que decía “Octavio” y los llevó a una oficina en la calle Viamonte al 1400, a la vuelta de Tribunales.
Octavio Aráoz de Lamadrid tenía 41 años. Hasta fines de 2009 había sido integrante de la familia judicial, en los sentidos institucional y biológico de la palabra. Su abuelo y su papá fueron jueces y él había ingresado a los diecinueve, mientras estudiaba Derecho en la Universidad Católica Argentina (UCA). Ascendió muy rápido en la estructura de cargos porque el camarista Eduardo Riggi, a quien conocía desde que tenía dos años, le había dado la mano para ayudarlo a avanzar varios casilleros a la vez. Durante más de una década trabajó en su Sala, junto con el señor de las teclas. Cuando el juez Juan José Galeano fue destituido por inventar una confesión y encubrir el atentado a la AMIA, Aráoz de Lamadrid asumió como juez federal subrogante, aunque se había sacado uno (1) en el concurso para acceder al cargo. Luego de renunciar por una serie de traspiés, para el verano de 2011 tenía un estudio jurídico y un árbol de amistades con frondosas ramas en Comodoro Py. El 26 de enero, Escobar le mandó un mensaje de texto para avisarle que había hecho el sorteo y que la causa por el asesinato de Ferreyra había sido asignada a la Sala III, la de Riggi. El 1 de febrero, en su estudio jurídico, en Viamonte al 1400, estaba el sobre con los 500 billetes de cien dólares.
Juan José Riquelme tenía 72 años, trabajaba en la Secretaría de Inteligencia y era visitante recurrente de las salas de espera de los despachos de Casación. Tenía contactos por aquí y por allá, en el mundo sindical, en la Iglesia Católica, entre los militares y los políticos. A Eduardo Riggi lo conocía desde que el juez había asistido a unos cursos de la Escuela de Inteligencia, en los años noventa, y Riquelme organizaba almuerzos de camaradería con funcionarios del Poder Judicial. Su oficio de conectar esferas de poder lo había llevado a ser el grado de separación entre la Unión Ferroviaria y Comodoro Py. El 24 de enero de 2011 dejó un mensaje en el contestador automático de José Pedraza: “Informan del otro lado que son verdes. Reitero: son verdes”.
Eduardo Riggi tenía 62 años. Egresado de la UCA, fue nombrado juez en 1978, luego de haber hecho sus primeros pasos judiciales en el Camarón, un tribunal creado por el dictador Agustín Lanusse para perseguir a la subversión. Su padre fue juez y, hoy, tres de sus hijos son judiciales. Es miembro fundador de la Cámara Federal de Casación Penal: la integra desde que fue designado por Carlos Menem en 1992 para su primera conformación. En las charlas telefónicas del verano de 2011, se referían a él como “Don Eduardo”.
Entre diciembre de 2010 y el primer día de febrero de 2011, Riquelme, Escobar, Stafforini, Pedraza y Aráoz de Lamadrid mantuvieron decenas de intercambios telefónicos en los que hablaron de la investigación del crimen de Ferreyra, de 75.000 dólares como tarifa total, de qué decisión tomarían los jueces sobre los procesamientos de la patota, de cómo influir sobre el juez Wagner Mitchell, otro de los integrantes de la Sala III, de “atenciones” de fin de año, del “precio de la persona con la que se tiene que reunir”. Lo que buscaban era una decisión favorable para los procesados por el crimen de Ferreyra que, sobre todo, desvinculara a José Pedraza. El método era manipular el sorteo para que el caso les tocara a tres jueces sobre los que podían influir. La maniobra se detectó porque los teléfonos de varios de ellos estaban intervenidos por la jueza que investigaba el asesinato.
Riquelme: La buena noticia, la muy buena noticia es la del hombre de las teclas.
Aráoz de Lamadrid: Sí, sí, eso salió perfecto.
R: ¿Y le dijo quiénes son?
ADL: Es la sala de nuestro amigo.
R: ¿De Eduardo?
ADL: Sí.
R: Ah, ¡muy bien! Listo.
ADL: Claro, ahí lo hicimos.
Las conversaciones terminaron el 1 de febrero cuando Aráoz de Lamadrid le dijo a Stafforini: “Me están allanando por el tema este. Corten todos los teléfonos”.
sangre azul
En abril de 2013, quienes mataron a Mariano Ferreyra fueron condenados; también quienes ordenaron el ataque a los manifestantes. Ocho años después de los hechos, la causa de los sobornos sigue peregrinando en cámara lenta por los vericuetos de la burocracia judicial. Cada uno de los procesados argumentó en su defensa: que el dinero del sobre era del hermano de Aráoz de Lamadrid -también abogado y actual defensor de De Goycoechea, el primero de los empresarios en arrepentirse en “el caso de los cuadernos”-, que en las charlas no se discutía un soborno sino el monto de unos honorarios, que el sorteo es imposible de manipular. La investigación de lo que hicieron Riquelme, Stafforini, Pedraza, Aráoz de Lamadrid y Escobar concluyó, pero el juicio oral sigue sin realizarse debido a una discusión de competencia sobre si el caso corresponde a la justicia nacional o a la federal, cuestión que ya se discutió por los menos dos veces en el mismo expediente. Al final de un laberinto judicial inenarrable un tribunal determinará si los cinco hombres son culpables de los delitos de tráfico de influencias y cohecho por los que están acusados, por el Ministerio Público Fiscal y por la querella de Beatriz Rial, la mamá de Ferreyra.
En este juicio se dirimen las responsabilidades penales que le caben, o no, a cada uno por la comisión de delitos y, también, otra cuestión central: si algo de lo que constituye el modo de funcionamiento de la justicia federal puede pasar del orden de lo invisible al orden de lo público. Las escuchas judiciales mostraron que se intentó obstaculizar la averiguación de la verdad en un caso con una relevancia política de primer nivel. Pero, sobre todo, exhibieron que el plan no era una conspiración externa al mundo judicial, un intento desesperado por encontrar una vía para influir desde afuera, sino que se activaba a partir de sus propias células. Abogados propietarios de estudios jurídicos que ofrecen sus servicios con marketing aspiracional, empleados de la estructura judicial de distintas jerarquías, operadores orgánicos o inorgánicos, servicios de inteligencia que todos creen que pueden usar hasta que se dan cuenta de que el usufructo es a la inversa, jueces que informan sobre pesquisas en curso y calculan cuál devenir los dejará mejor posicionados en la pirámide. La maniobra de los sobornos develó que no se trataba de chismes ni de conspiranoias trasnochadas. La trama era real y por sus hilos fluía información, influencias, dinero. Mostraba también que no era la primera vez que se activaba, y los años posteriores mostrarían que no era la última, ni probablemente, la que tuvo consecuencias mayores.
En septiembre de 2012, después de dilatar la decisión todo lo que resultaba posible, el juez Luis Rodríguez procesó al abogado, al contador, al sindicalista, al señor de las teclas y al del estudio jurídico y dijo que el juez no tenía nada que ver. La querella de la familia Ferreyra y el Ministerio Público Fiscal apelaron. Rodríguez es cercano a la red judicial de los servicios de inteligencia -entre otras cosas, Javier Fernández es el padrino de su hija. Una semana después de su decisión en el caso de los sobornos, fue ascendido y designado juez federal.
A partir de su salida, y como si hubiera sido rociada con pintura fluorescente, se hizo visible otra de las tramas que explican mucho de lo que ocurre en la administración de justicia. El expediente comenzó a pasar de mano en mano. Por lo menos catorce jueces dijeron que no podían hacerse cargo de la causa. Sus motivos:
1) haber compartido con uno de los investigados “eventos y festejos dentro y fuera del tribunal (…) con participación de ambas esposas”;
2) “He sido relator del entonces Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad, Luis Ameghino Escobar, padre de uno de los imputados (…) conocí su hogar y también a la esposa (…); debo destacar que me unió al exmagistrado, hoy fallecido, una estrecha relación de confianza y respeto intelectual, en virtud de los cuales me integró académicamente a las cátedras en las que él participaba (…) y a la vez promovió mi carrera dentro delPoder Judicial”;
3) “Con relación al Dr. Riggi lo conozco desde hace más de cuarenta (40) años, ha estado en mi casa, el suscripto ha estado en la suya, hemos compartido vacaciones juntos, (…) y es el padrino de bautismo de mi hijo menor. Además tiene una relación de parentesco con la madre de mis hijos”.
Entre las carreras judiciales, la vida académica, las esposas y los hijos, la expectativa de que los jueces investigaran a otro juez parecía una ingenuidad.
Esos lazos de familia no son una anécdota. Durante décadas el Poder Judicial argentino se autoformó agregando familiares en todos sus niveles. Por mencionar un solo ejemplo: en la oficina de la Corte Suprema que está a cargo de las escuchas telefónicas trabajan hijos de jueces y fiscales de primera línea. Además, ese centenar de carreras judiciales se despliegan en convivencia, en edificios como Comodoro Py en los que durante décadas la burocracia es una rutina entre viejos conocidos. Con el correr de los años, ese muchacho que debe un ascenso aquí es el que debe tomar una decisión allí. Aunque cada tanto emerge una excepción, la posibilidad de que en ese nido institucional haya mecanismos de control no hace más que debilitarse. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hubo un intento de establecer un “ingreso democrático” al Poder Judicial. A diferencia del Ministerio Público, nunca fue implementado por la resistencia de la Corte Suprema para reglamentarlo.
En los hechos, el caso de los sobornos quedó dividido en dos. La cadena de favores de Riquelme, Stafforini, Pedraza, Aráoz de Lamadrid y Escobar iría a juicio. En octubre de 2015, apareció una de esas excepciones: la fiscal federal Paloma Ochoa pidió que el juez Eduardo Riggi fuera llamado a indagatoria porque, afirmó, “estamos en condiciones de sostener que no solo estaba al tanto de las maniobras ejecutadas por el resto de los imputados (ya procesados) sino que además formaba parte de un pacto previo que culminaría con la entrega del dinero prometido a contraprestación de la resolución judicial buscada”. La defensa apeló. En mayo de 2016, el juez Norberto Oyarbide sobreseyó a su colega. Dijo que Riggi ya había explicado por qué conocía a Juan José Riquelme. Se refería al descargo del camarista en el Consejo de la Magistratura en el que afirmó que conocía al hombre de la Secretaría de Inteligencia porque era “el nexo” con jueces y fiscales. Por un pase de magia, ese reconocimiento se convirtió en una exculpación; Oyarbide consideró que nadie necesitaba saber más sobre esos nexos y que tampoco era su obligación investigar si habían tenido alguna consecuencia. Dijo que Riggi había sido “lisa y llanamente una víctima de lo que se conoce como una ‘venta de humo’” y que no tenía nada que ver con la cadena de favores. La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones tomó como propio uno de los ardides de las defensas: sostener que Riquelme no era un agente de inteligencia que operaba dentro de la justicia federal sino un señor mayor que llevaba y traía sin generar ningún daño. Tres meses después, con un voto dividido la Sala IV de Casación confirmó el sobreseimiento. Al rechazar tratar el caso, la Corte Suprema cerró la historia.
La forma de descubrir si Eduardo Riggi era parte de la maniobra había estado disponible en aquellos días del verano de 2011. Hubiera alcanzado con que los investigadores no allanaran el estudio de Octavio Aráoz de Lamadrid, dieran órdenes precisas de vigilancia y seguimiento y esperaran a que el dinero se moviera, ya que, según las charlas telefónicas, al día siguiente, el 2 de febrero, Aráoz tenía una cita que era parte de la maniobra. Tan definitorio como sencillísimo de organizar. Alguien decidió que no se hiciera.
En el Consejo de la Magistratura todo fue similar. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió en 2012 que se iniciara el proceso de juicio político contra Riggi. Pasaron cuatro años sin que el Consejo tratara el caso pero justo un día antes de que fuera sobreseído por Oyarbide, desestimó la denuncia por unanimidad. Ni los jueces, ni los abogados, ni los legisladores, las fuerzas político partidarias representadas allí votó por investigar el tráfico de influencias. Hoy, Riggi es el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal. En 2016, revocó la condena a prisión perpetua de tres militares por el fusilamiento de catorce militantes del ERP en 1974, con el argumento, contrario a la jurisprudencia, de que el hecho es anterior a 1976, condimentado con la teoría de los “probables excesos” en la represión. En agosto de 2017, convalidó el cierre definitivo de la causa penal contra Gustavo Arribas, el titular de la AFI, por su presunta vinculación al caso Odebrecht. En septiembre 2018, revocó el sobreseimiento de tres periodistas de medios alternativos que habían sido detenidos en una marcha. Dijo que los reclamos deben ser “canalizados por los cauces y vías legales correspondientes” y no “poniendo en vilo la tranquilidad de las personas y la preservación de los bienes públicos”.
lo que no te mata te hace más fuerte
El intento de sobornar a funcionarios judiciales para desligar a la Unión Ferroviaria del asesinato de un militante político no se transformó en escándalo. En parte porque el crimen sí fue aclarado por la investigación judicial. En parte porque su escala parecía módica: no se trataba de millones de dólares y los personajes que fueron escuchados con las manos en la masa no dejaban de ser unos grises caminadores de pasillos. Pero es justamente ese tinte de normalidad el que explica cómo sedimentan las condiciones de posibilidad en las que florecen los casos de trascendencia mayor.
Dos cuestiones están, entonces, en juego en esta historia. La comisión de delitos y de actos que no están penados pero que es evidente que son contrarios a la imparcialidad del Poder Judicial. Y la naturalización de ese funcionamiento. Décadas de microgestiones y trueques, tratados como si fuera solo un poco del barro propio de cualquier gestión, no son separables de la consolidación de un Poder Judicial opaco y regido por un pacto de lealtades y negocios que configura sus relaciones con los otros poderes -el político, el económico- y explica, también, su capacidad extorsiva.
Probablemente, este año judicial será recordado porque en pocos meses la justicia federal guardó en los anaqueles buena parte de los criterios que deben regir un debido proceso: la prisión preventiva dejó de funcionar solo como el mecanismo de control social preferido por los manoduristas para hacinar pobres en las cárceles y pasó a ser también la caña de pesca de Comodoro Py, un utensilio que sirve para obtener declaraciones que incriminen a otros quienes incriminarán a otros.
En la otra cara de esta moneda, el jefe de los servicios de inteligencia denunció al fiscal federal y al de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por intentar investigar su relación con el caso Odebrecht y la Cámara, integrada por jueces recién designados, le dio curso a la denuncia. No hay que alejarse mucho del cuadro para ver la imagen completa: lo que debe perdurar es que las ventanas de la casa estén siempre cerradas porque es lo único que permite que no deje de crecer.
Uno de los protagonistas de la historia de los sobornos fue bastante visionario al respecto. En 2008, Octavio Aráoz de Lamadrid era juez. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica pidieron acceder a información de una causa que investigaba hechos de corrupción en la empresa Ferrovías. Aráoz de Lamadrid lo impidió. Dijo que las organizaciones “pretenden constituirse en una suerte de ‘controladores’ de la actividad de los jueces (solo requieren intervenir en causas particularmente notorias; luego solicitan acceder a nuestras declaraciones juradas patrimoniales; y en ocasiones promueven investigaciones contra los jueces, que ellos entienden que han obrado mal, ante el Consejo de la Magistratura); con lo cual entiendo que se desnaturaliza absolutamente el sistema procesal y aún la independencia judicial. Los controles jurisdiccionales de los jueces de primera instancia, son las cámaras de apelaciones, no particulares que representan organizaciones de dudosa representatividad (valga el juego de palabras)”. Ese sueño, el de un Poder Judicial que solo se gobierna por sus propios pactos, es el que parece haber comenzado a cumplirse.