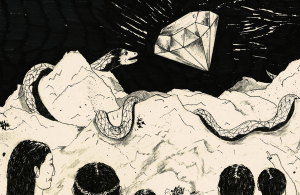Son tres días consecutivos: la primera parte dura tres horas y media, con una pausa de diez minutos; la segunda seis horas, con dos intervalos; y la parte final cinco, con dos cortes. Los créditos finales agregan otros cuarenta minutos más. Así se presentó La Flor, el monumental film de Mariano Llinás en la vigésima edición del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI). Sí, la peli de catorce horas. La más larga de la historia vernácula. La que se llevó los premios al mejor largometraje y a las actrices protagónicas, las magníficas Laura Paredes, Pilar Gamboa, Elija Carricajo y Valeria Correa, miembros del grupo Piel de Lava.
los exiliados románticos
El olor de la sala es el mismo que el de Farmacity, las cadenas de librerías, los aeropuertos, los shoppings, y las clínicas chetas. Parece aséptico pero a medida que pasa el tiempo tiene un efecto narcótico. La escena no deja de resultar anómala, en un punto perturbadora, en el contexto de los fragmentarios e hiperkinéticos tiempos actuales: unas trescientas personas sentadas en silencio, sin revisar el celular ni opinar de nada, en un espacio público rodeado de desconocidos, frente a una pantalla gigante para mirar imágenes que se suceden en forma lineal durante largas horas. Algunos pretenden bajarle el precio a la experiencia, comparándola con las veces que se clavaron cuatro o cinco capítulos seguidos de alguna serie. Pero allí radica -justamente- la apuesta política de Mariano Llinás: desmentirlos.
Ya en los intervalos del segundo día de proyección se puede reconocer quiénes revisan el celular con frenesí apenas se encienden las luces, los que ocupan el baño de discapacitados para no bajar de piso, los que cursan en alguna universidad del cine, los que siempre usan remeras negras con la cara de directores o músicos, los que lucen anteojos de marco grueso, los que conocen el nombre de las actrices y actores del teatro off, los que chistan apenas alguien habla, los que vienen todos los años al festival, los que putean a Macri, los que compran coca-cola en vasos monstruosos y papas fritas con cheedar, los que toman notas obsesivas en agendas pequeñas, y los que admiran a regañadientes la obra de Llinás pero lo acusan de un narcisismo jetón, resentimiento insólito en una época de redes sociales en la que el 99% de las personas considera indispensable publicar minuto a minuto opiniones, quejas, mascotas, comidas, bebidas, chistes, vacaciones, citas, peinados, libros. En su mayoría son treintañeros, algunos cuarentones, y pocos viejos, como si la extensión de la película los hubiera obligado a tirar la toalla por temor al agotamiento físico. Porque si algo tiene La Flor es que se trata de una experiencia corporal.
Tanto es así que el primer día no se habla más que de la extensión, de las jornadas por venir, de si esa parte dura tres o cuatro horas, de si soportarán las seis de la segunda, de qué hacer con las comidas, de las otras películas que se perdieron en el festival, y de la reorganización de sus ajetreadas vidas para estar ahí. Reina en general un frenesí adolescente, entusiasta, como si fuera un grupo de running que se prepara para una de esas maratones de cuarenta kilómetros.
Llinás alienta la mitología en las hilarantes presentaciones que realiza, antes de comenzar la proyección de cada parte: anticipa las horas de duración, agradece la paciencia, anuncia después de qué escena exacta llega cada intervalo, pide que no se apresuren para ir al baño, y festeja que haya gente que quiera bancarse el desafío.
Solo con el paso de las horas aparecen los comentarios sobre escenas, diálogos, la música, el uso de la voz en off, el doblado a diferentes idiomas (francés, inglés, alemán, ruso). Pero hace falta transitar la primera parte, quizás la única verdaderamente distante en la estética respecto de su anterior film, para ingresar en (¿aceptar?) el tempo de largo aliento que propone esta maravillosa máquina de inventar ficciones que es La Flor.
La cantidad de horas compartidas no arma comunidades transitorias, cada uno está en la suya, con sus amigos o solo. Una única condición es común a los presentes: forman parte de una fauna en peligro de extinción. No tienen ningún mérito especial. Los que tuvieron fiaca no son víctimas mortales de la tecnología ni padecen un virus en permanente expansión llamado Netflix. Pero observar a esa pequeña muchedumbre haciendo el check-in para contemplar una película que empieza un viernes y termina el domingo a la medianoche, genera una especie de estupor –incluso de morbo– antropológico.

la vanguardia melancólica
En una entrevista para crisis en 2012, Llinás sentenciaba que no volvería a participar del BAFICI: “Tengo la certeza que La flor, la película que estoy haciendo ahora, no la voy a dar en el BAFICI. Se volvió un auditorio un poco enrarecido, que para algunas películas es bueno y para otras no. Como director no tengo nada que ganar en el BAFICI y muchísimo que perder”.
El tiempo demostró que fue una bravuconeada coyuntural de un polemista empedernido. ¿Qué cambió en el BAFICI para que volviera? Nada. ¿En qué cambió el director? Tampoco en nada. Si Llinás retorna es porque no tiene alternativa. La flor solo puede ser aceptada allí: no sólo por los programadores y el jurado sino, principalmente, por el público.
En un reportaje posterior a la premiación, el director lo confima: “Es una especie de mundo al revés lo que se vive acá; que una película que para todo el mundo es una especie de imposible gane, lo mismo que una película sobre el porno, lésbica (Las hijas del fuego, Albertina Carri), también gane, es como si fuese una especie de pequeño lugar liberado en donde las formas retrógradas y adocenadas de este mundo y este país no valieran”. Traducir esta cualidad real del festival en un supuesto elitismo cultural es pueril.
Llinás volvió obligado pero no resignado. Impuso sus condiciones. Llevó una ballena kilométrica y negoció que la acomodaran sin herirla. Al BAFICI le cerró incorporar la película récord, no sin trastornos: la extensión alteró la programación general, obligó a los críticos a perderse diecinueve funciones de prensa que se superponían, el jurado debió evaluarla junto a otros filmes de la competencia oficial que, por ejemplo, duraban menos de 70 minutos.
La Flor es un manifiesto estético-político de un director que rechaza la jibarización de la ficción y las imágenes en las pantallas de los celulares, las PC y los 32 pulgadas. Lo hizo exasperando hasta el límite sus propios métodos (Historias Extraordinarias ya duraba más de cuatro horas), y refugiándose en las tradiciones populares de un cine que ya no está.
Precisamente allí radican las tensiones de este megaproyecto. Así como rechaza los formatos contemporáneos que impone la industria de la imagen (esos cuarenta minutos de atención promedio del consumidor residencial que detectaron los productores de las series televisivas nacidas de focus group, encuestas y big data), también recae en una propuesta algo melancólica e, innegablemente, excluyente. La Flor lejos está de ser una película aburrida o intelectualmente pretenciosa, viejo lugar común de cierto cine independiente. Es divertida, tiene momentos bizarros, kitsch, emocionantes, altamente poéticos. Pero su abrumadora extensión la coloca en las antípodas de lo que puede (y seguramente desea) soportar la subjetividad mediática dominante.
Llinás no acepta las imposiciones del mercado pero se resigna frente al masivo éxodo de los espectadores hacia los formatos bonsái, más acordes a los ínfimos espacios de tiempo libre –si es que existen– que permite el sistema productivo en su fase financiera. No intenta seducirlos ni decirles que vuelvan; acepta la derrota y se concentra en aquellos que todavía están a mitad de camino, quizás en las inmediaciones de esa mutación antropológica irreversible que provocan la digitalización y las expansión de las redes sociales.
Dos historias de la tercera jornada de proyección muestran el sentido último de su proyecto. Dos pasajes que generaron un clima extrañísimo –entre poético e incómodo– en la sala. Son secuencias mudas. Justo en el caso de un autor cuya principal marca es el verborrágico uso de la voz en off. En la primera, se ven retratos de las actrices principales mirando a cámara sonrientes, o simulando caras de enojo, mostrando las tetas unos segundos, caminando en un campo, o a la vera de un río debajo de un puente, en un restaurante, apenas con una sutil música de fondo. La otra, antesala de la pictórica historia final, transcurre en silencio absoluto, sin siquiera música. Se trata de una picaresca basada en Un día de Campo, película de Jean Renoir de 1936, en la que dos motoqueros actuales se convierten en gauchos que seducen a dos mujeres y pasan la tarde juntos tirados en el pasto y navegando en un bote. Parece más una performance, que la continuidad narrativa de la película.
La sociedad de la información soporta cualquier cosa, menos el silencio.

hasta las manos
“Si el INCAA se las hace difícil a los productores más chicos, si se los pone en la misma bolsa de los productores más grandes, si se los obliga a medidas para los que no están preparados, esas películas no van a existir; si la Ciudad nos hace difíciles los mecenazgos a los que hacemos películas gracias al mecenazgo y nos hace algunas tramoyas medio inexplicables, nuestras películas no van a existir más. Yo supongo que debe ser difícil ponerse en el lugar de los más débiles porque nadie lo hace, pero en este caso no tengo más remedio que decirles que estamos en sus manos, y que confiamos en que la parte más frágil de la producción que a veces es la que más brilla, necesita de su apoyo porque si no se termina todo”, declaró Llinás frente a los funcionarios al recibir el premio mayor.
Por un lado, alude a los cambios introducidos por el actual gobierno nacional en las vías de financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, favorables a las grandes productoras y tendientes a bloquear la emergencia de nuevos sujetos. El testimonio vale doble porque El Pampero, la productora de Llinás, nunca aceptó recibir el apoyo monetario del INCAA y denunció públicamente la lógica de estos subsidios.
Pero hay más: Llinás señala también la drástica reducción del Mecenazgo, estrategia promovida por el gobierno de la Ciudad para financiar la cultura a través de la reducción de impuestos a las grandes empresas. De esta manera, las dos principales bocas de expendio que motorizaron la industria del cine en lo que va del siglo parecen languidecer.
En el lomo de La Flor se resume una paradoja que define las apuestas culturales cambiemitas: al mismo tiempo que se premia una película exótica y políticamente incorrecta, fuera de toda clasificación formal; se propone a los cineastas independientes un horizonte financiero de sequía e inanición. La pregunta queda flotando, indefensa: ¿hay vida más allá de la dependencia del Estado o de las leyes del mercado?