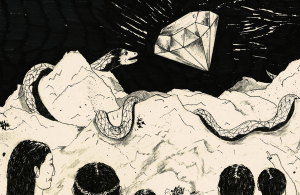La escritura de este artículo ocurre en medio de un clima turbulento. No sólo por las críticas airadas recibidas por las partes uno y dos (provenientes sobre todo del coleccionista e historiador de cine Fernando Martín Peña) sino por una situación que involucra a algunos de los personajes a los cuales esta nota se habrá de referir. En efecto, muchos de los antiguos redactores de la cinéfila revista El Amante (cuya orientación durante gran parte de los años noventa podría sin riesgo ser calificada como de centro-izquierda) asumieron, una década después, una postura crecientemente crítica hacia los sucesivos gobiernos encabezados por el Dr. y la Dra. Kirchner. Cuando ese descontento encontró su cauce, para perplejidad de muchos, en la cada vez más aceptada figura de Mauricio Macri (quien pocos años antes parecía objeto apenas de la predilección exclusiva de hinchas de Boca, taxistas radioescuchas de Baby Etchecopar y asistentes a las masivas marchas punitivistas del falso Ingeniero Blumberg), esos mismos críticos aceptaron a su nuevo líder primero con asombro, luego con tibieza, para acabar –empujados acaso por la creciente radicalización de las posturas rivales– en una rabiosa convicción. La irrupción de la red social Twitter (el lugar preferido por esos cinéfilos de antaño para emitir sus opiniones una vez que El Amante desapareció de la faz de la tierra) comportó para ellos, salvo excepciones, un masivo abandono de la curiosidad por el cine y sus problemas en favor de la epigramática y no siempre cordial militancia por el partido que postulaba como el nec plus ultra de sus consignas la reiterada celebración del “cambio”.
Diez años después de esa veloz transformación, algunas zonas de la crítica y la cinefilia que resistieron ese éxodo masivo hacia la derecha (en realidad una centroderecha ciertamente ecléctica y diluida, cuyo rasgo más notorio es la omnisciente y algo anacrónica sospecha de estar sometida a permanentes contubernios comunistas), ha resuelto tomar la iniciativa y develar finalmente al mundo ese giro de sus camaradas de ayer: la “Derecha Cinéfila” ha aparecido como un alarmante fantasma; una módica quinta columna virtual cuya influencia más inminente –nos dicen los denunciantes– es preparar el advenimiento al poder de Patricia Bullrich. Los críticos aludidos, por su parte, han denunciado caza de brujas, macarthismo y demás alegorías de la persecución política, adivinando detrás de una colección de tweets emitidos por un puñado de anónimos la sombre terrible de la Gestapo o de la Mazorca.
Si el asunto tiene algún interés acaso se deba a que veinte años atrás, algunos representantes de la ahora calificada como “Derecha Cinéfila”–capitaneados por el crítico conocido desde siempre en el mundo del cine como Quintín (Eduardo Antín, su nombre)– ocuparon un lugar fundamental en la renovación cinematográfica que estos artículos intentan de algún modo historiar. En particular, aquellos que asumieron, en los primeros días del 2001, la dirección de la tercera edición del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI). Revisar ese proceso puede ser una tarea espinosa, dado que sus raíces se entremezclan con el presente en una serie complejísima (y acaso arlequinesca) de mutaciones. Basta revisar la somera biografía de Darío Lopérfido para percibir ese peligro: un hábil e inventivo secretario de Cultura de la Ciudad en 1997, con un olfato admirable para imaginar eventos masivos, cuyo paso a la Secretaría de Cultura de la Nación tropezó con el derrumbe del gobierno con el cual se había identificado al punto de erigirse en uno de sus rostros más juveniles y risueños. Cuando años después, ya en pleno auge del kirchnerismo, el ex funcionario volvió de su enigmático exilio, eligió en cambio un estilo confrontativo y escandaloso, cuestionando –ya sin el encanto de ayer, pero también sin datos– el número oficial de desaparecidos durante la última dictadura. Ese primer alarde provocador (siguieron otros) acabó por frustrar su reingreso en la futura coalición gobernante, quien rápidamente se deshizo de él. Hoy integra, sin demasiado brillo, la colorida legión de libertarios del economista Espert.
¿Cómo retrotraernos veinte años atrás cuando para hacerlo debemos adentrarnos en una selva oscura, poblada de evoluciones similares? ¿Habrá manera de encarar ese peligro sin ser incorporado uno mismo a la “Derecha Cinéfila” por nuestros centinelas del otro bando? Acometo, con una foto de Víctor Jara como talismán, esa hazaña de destino incierto.
críticos del poder
El BAFICI nace en 1999, fogoneado por la extraordinaria repercusión que había tenido un año antes una celebración bautizada “Buenos Aires no duerme”, en abierta oposición a las medidas que el gobierno peronista de la provincia de Buenos Aires había dispuesto en relación con los horarios nocturnos. Lopérfido y su equipo advirtieron rápidamente la forma de capitalizar ese traspié medieval de sus futuros competidores y generaron una suerte de feria que oficiara de polo opuesto: un lugar lo suficientemente amplio para albergar las diversas actividades de una juventud que, agobiada por el decenio menemista y entusiasmada por su inminente final, hacía valer de las formas más variadas su inconformismo. A diferencia de lo que sucedería diez años después, cuando el gobierno popular se ocuparía de proveer a esa misma juventud una metódica organización, poblada de reglas, códigos y doctrinas, nadie esperaba que la juventud congregada por la kermés de Lopérfido se integrara en modo alguno a la variopinta Alianza cuyo rostro más visible –poco contracultural– era el del abogado De La Rúa.
En otras palabras, no sería justo decir que el anhelo de Lopérfido fuera literalmente conseguir votantes: más bien, retrospectivamente, encontrar la forma de incorporar de manera más o menos volátil a esa juventud aún dispersa y asociarse, todavía de modo discreto, a su vigoroso entusiasmo. La estrategia era de una audacia enorme. Acaso fuera la primera vez que un gobierno se asomaba en forma tentativa a la pulsión adolescente (en oposición, el gobierno de la Provincia proponía la reedición de los saludables Torneos Juveniles Bonaerenses, desarrollados, como era de rigor en su ortodoxia, en el balneario de Mar del Plata) y no es un triunfo menor que “Buenos Aires no duerme” haya salido indemne de su edición inicial, sin fogatas, botellazos ni gases lacrimógenos. Aquella juventud pre Cromañón, fogueada en las multitudinarias derivas en procura de Patricio Rey y en los amurallados pórticos de Obras Sanitarias, no era de fácil domesticación y difícilmente hubiera tolerado cualquier tipo de manipulación política. Una canción muy de moda en aquellos años establecía la frontera con una feroz claridad: “Gente que no”. Lopérfido, si bien no estaba del lado de la “Gente que sí”, al menos parecía entender la letra y hasta se lo veía no del todo incapaz de bailar a su ritmo.
La cuestión es que el asunto fue un éxito y esa explosión seguramente convenció a Lopérfido y a su equipo de la conveniencia para la cultura urbana de los acontecimientos masivos. El Festival de Buenos Aires (pensado como un evento que alternara bienalmente entre el cine y el teatro) fue el resultado de aquella revelación. Tal fue su capacidad expansiva que esa alternancia inicial resultó fútil: el futuro BAFICI y el futuro Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) impusieron su capacidad independiente de concitar, contra todo pronóstico, una escena alternativa y un público. Eso fue lo que intuyó Lopérfido y no hay escaso mérito en haberlo articulado. Pero de ahí al repetido slogan esgrimido hasta el infinito por él mismo y su círculo íntimo de que fue el “inventor del BAFICI”, hay una brecha. Acerquémonos por un segundo a esa trama compleja.
El cineasta Nicolás Prividera acusa a las dos notas previas que escribí de repetir una vez más el relato canónico sobre el nacimiento del Nuevo Cine Argentino. Pues bien, ese mismo relato canónico propone desde siempre que, una vez atravesadas dos ediciones insulsas (1999 y 2000), el BAFICI adquirió su verdadera identidad con el advenimiento de Quintín. Es el momento de corregir aquella injusticia: cuando Quintín asume la dirección del Festival, recibe una institución en marcha, consolidada en el calendario de la ciudad y con una identidad precisa. Si la volátil misión del flamante Festival Independiente (esta categoría también se le debe a Lopérfido) era apenas contradecir la mala fama y la proyección vetusta que rodeaba al Festival de Mar del Plata, es preciso señalar que su director inicial, el cineasta Andrés Di Tella, se sobrepuso a ese módico propósito y entró de lleno en una escena cinematográfica internacional cuya vitalidad no todos intuían. Ahí está el asunto: inventar el BAFICI es inventar sus criterios de programación, su forma de relacionarse con el mundo y con la escena local de cineastas independientes. Imaginar, de algún modo, qué es un Festival, qué puede llegar a ser y –sobre todo– en qué nunca debe convertirse. Esas tres variables –de las que, más allá de las críticas y los malos augurios, el Festival nunca se desvió por completo– ya estaban presentes desde la primera edición.
Suele desconocerse una historia que puede resultar elocuente. El primer BAFICI obtuvo su primera victoria en términos de difusión mediante una conferencia pública que Francis Ford Coppola brindó ante una multitud de estudiantes. La masividad del acontecimiento, sumada a la celebridad del director de El padrino, llevó al nuevo Festival a la tapa de todos los diarios. Ese triunfo, sin embargo, resultó para la gestión de Di Tella un arma de doble filo. En efecto, todos quienes estuvimos allí comprendimos que, más allá de la curiosidad y cierto engolosinamiento adolescente, la entrevista pública a Coppola no consistió en otra cosa que en un conjunto de banalidades: “Amen a sus actores”; “Amo mi película La conversación más que ninguna otra porque yo la escribí”. Esa sensación retrospectiva acabó por imponerse. Algún conocedor del BAFICI llegó incluso a utilizarla en una demoledora definición: “Andrés Di Tella traía a Coppola y Quintín traía a Jarmusch”. Es preciso desterrar esa maldad: Di Tella no trajo a Coppola. Coppola vino porque quiso, acompañando a su hija Sofía –la verdadera invitada al Festival–, que pocos años después estaba llamada, con sus sutiles ficciones, a revolucionar el cine mainstream. Di Tella invitó a la joven del futuro, no al viejo consagrado.
Lo mismo sucede con la presencia del Nuevo Cine Argentino, cuya aluvional relación con el BAFICI suele atribuirse a Quintín. ¿Hace falta recordar que en su primera edición se estrenaron Mundo grúa y Silvia Prieto? ¿Hace falta recordar que fue Di Tella (y no Quintín) quien proyectó en la ciudad por primera vez a Tsai Ming Liang?
el festival y yo
Alguna vez, el propio Di Tella me confió su versión del asunto en forma personal: “Yo conduje un festival hecho por cineastas. Quintín condujo un festival hecho por críticos. A él le fue mejor que a mí”. En efecto, el rasgo distintivo del reemplazo de Di Tella por Quintín (un reemplazo no necesariamente consensuado) tuvo menos que ver con la identidad del BAFICI en términos de programación que con su fulminante inserción en una naciente red de pequeños festivales de cine independiente que definirían el paisaje cinematográfico del nuevo siglo. La sucesiva lectura de los artículos de Quintín en la revista El Amante en los últimos años del siglo XX puede comprenderse como un diario de esa gradual prise de conscience. Si el rasgo característico de Quintín (y de toda El Amante) fue su irreverente desembarco en un terreno poblado por la vieja cinefilia erudita ejerciendo un manifiesto derecho a la libre emisión de opiniones sin guardar el menor respeto por ninguna tradición o ningún consenso (y tampoco, es preciso decirlo, por la siempre prudente provisión de un mínimo de conocimientos), sus primeras correrías internacionales lo enfrentan a críticos de verdad. Es ahí donde el enfant terrible de la Sala Lugones y el Café La Paz, se prosterna y parece enterarse de su propio límite provinciano.
Las sucesivas crónicas de sus viajes a los festivales del mundo entero pueden ser leídos con malicia como las confesiones de una Madame Bovary del cine, embelesada tras la visita al baile del marqués. Esa percepción es injusta: con una honestidad verborrágica que nunca perdió del todo, Quintín nos hace partícipes de su progresiva comprensión del escenario internacional de la política cinematográfica. Al cabo de unos pocos viajes, Quintín ya lo ha entendido todo: los festivales pronto dejarán de ser celebraciones de cine, habrán de ser el cine. Más que ninguna otra, esa habrá de ser la política que mantenga viva la producción de películas pequeñas, a salvo de la reconfiguración brutal que estaba sucediendo en la industria de Hollywood. La única salvación para las frágiles cinematografías nacionales era integrarse progresivamente a esa naciente red. Los festivales de Rotterdam, Pusan y Toronto habrían de imponerse en forma gradual a las galas de Cannes y Venecia.
Quintín comprendió también que para integrarse a ese circuito –y ahí estaba Corea para dar testimonio de ello– toda cinematografía necesitaba ser susceptible de constituir una “Nueva Ola” y que todo crítico que quisiera acceder a una elite debía presentarse ante sus colegas con uno o dos trofeos de caza. Quintín fue el primer crítico en ver Mundo grúa: intuyó que podría andar; se la mostró a sus nuevos amigos internacionales. Apostó y ganó. Esperó algunos meses. En esos meses apareció La libertad, de Lisandro Alonso (2001). Por poco se le escapa, pero aun así pudo echarle el guante. Él fue el primero en mostrarla en el BAFICI; después de allí fue a Cannes. Tuvo un golpe de audacia y se dio/ de timbero fogoso y feroz. El otrora árbitro de fútbol parecía la encarnación misma del personaje sugerido en esas líneas.
“Yo conduje un festival hecho por cineastas; Quintín condujo un festival hecho por críticos”. Puede intuirse en la frase de Di Tella alguna censura o suspicacia. No es así como la leo yo. En todo caso, más que una fatua celebración de cierto esprit de corps o de cierto conservador sentido corporativo, es preciso entender allí la construcción de una minuciosa estrategia. En efecto, lo que Quintín imaginó a partir de su formidable capacidad de lectura del escenario político fue exactamente lo que después sucedió. Su asunción como director del BAFICI implica un momento central en la renovación del cine tanto como en su propia biografía. Acaso la confusión entre ambas tramas haya sido lo que, en menos tiempo que el que acaso él mismo hubiera deseado, precipitó el agotamiento de su estrella. Pero, al menos por unos años, el proyecto funcionó a las mil maravillas y el BAFICI se convirtió, durante su gestión, en el paraíso de los críticos. Eran ellos las verdaderas estrellas y a medida que su tránsito del lugar secundario en la sección de espectáculos de algún periódico a la dirección de los mismos festivales que solían cubrir se convirtió en la práctica de rigor de los años siguientes, el sistema redundó, por fuera de toda precisión, en una conveniente sociedad con los cineastas de la Renovación. Todo andaba bien: los cineastas mostraban en el BAFICI (sin tener que ser auditados prácticamente por nadie más que por Quintín), los programadores viajaban, se hacían sus amigos y se los llevaban, y mediante esa conveniente amistad se gestaban además las alianzas en los mercados de coproducción y se imaginaban los films en los nacientes laboratorios.
Paradójicamente, el “festival de cineastas” imaginado por Di Tella acabó volviéndose (como reza la marcha peronista) en una realidad efectiva gracias a los críticos importados masivamente por su reemplazante, que demostraron, contra todo pronóstico, ser habilísimos gestores culturales. Lejos del lugar habitualmente subsidiario al cual los relegaba desde siempre la tradición del cine (cineastas frustrados, ratas de cinemateca incapaces de acción, etc.), la creciente corporación crítica se descubrió a sí misma capaz de ser un factor central en el pensamiento cinematográfico, de imaginar horizontes y decidir el destino del cine. Y si bien esa campaña en modo alguno estuvo exenta de arbitrariedades y equívocos, es preciso señalar que ayudó enormemente a dotar a la Renovación Cinematográfica de una a veces clandestina autoconciencia y de una manifiesta vitalidad. Los cineastas, al enfrentarse a los críticos, obtenían algo más que una módica opinión sobre su obra. Obtenían a veces un socio, otras un rival, pero siempre un elemento activo que proveía aquel preciado bien que las más de las veces suele faltar: un interlocutor.
Si el Nuevo Cine Argentino logró construir, más que una aglomeración de películas jóvenes para la exportación a Europa y a Asia, algún tipo de relato, sin duda se debió a ese entusiasmo por parte de los críticos para pensar el cine y, eventualmente, ayudar a cambiarlo. En otras palabras: una izquierda con voluntad de poder.
los twiteros
Por todo lo anterior, acaso no sea demasiado temerario afirmar que lo realmente deplorable de la “Derecha Cinéfila” es menos el pasaje ideológico (para citar a Rodolfo Walsh) “de los asesinos de Inghalinella a los asesinos de Satanowsky”, del repudio estético a Campanella a la camaradería republicana con el mismo Campanella sino el absoluto abandono de cualquier tipo de ambición. Lo grave no es la hipotética ideología contenida en una serie de tweets sino el hecho de que esos escandalosos epigramas ocupen el lugar que antes estaba reservado a un interés por el cine cuya ausencia –hemos de admitirlo– acabó por hacerse notar cuando la influencia de Quintín terminó por desaparecer. En efecto, la salida de Quintín del BAFICI después de cuatro años estuvo rodeada de un gran escándalo internacional, del cual –hay que decirlo– participamos todos. Las objeciones de conciencia al BAFICI, los anuncios de cancelaciones por el ingente acto de censura y las declaraciones en su favor en diversos foros internacionales sacudieron el panorama cinéfilo durante varios meses.
A medida que fue quedando claro que la llegada de su ominoso sucesor no cambiaría nada y que el anunciado “Golpe de Estado” no era otra cosa que el siempre traumático reemplazo de un director por otro, las cosas fueron calmándose. Un año después, incluso, fue el propio Quintín (haciendo uso de esa legendaria capacidad por la que fue descripto como “la única persona que puede cambiar de opinión sin abandonar la opinión anterior”) quien retornó como si tal cosa a los pasillos de los cines del Abasto, regidos ahora por sus verdugos, quienes de un día para el otro parecían haber dejado de lado sus cualidades amenazantes.
Antes de eso, Quintín había concretado una publicitada mudanza a San Clemente del Tuyú e inaugurado un blog (La lectora provisoria) cuyo título se reveló menos premonitorio de lo que podía pensarse. No fue provisorio ese exilio. Pasaron días, meses, años y nadie llamó a Quintín a dirigir Cannes, nadie utilizó su descomunal capacidad de trabajo para expandir la red de festivales que él mismo había contribuido a crear. Ni siquiera hizo demasiada carrera como programador o como jurado, y el último festival que se benefició de su inventiva fue el mismo que protagonizó su descenso: un emprendimiento extraño, caricaturescamente bautizado Marfici. No podemos asegurar que, en el momento de su partida del BAFICI, Quintín entreviera para sí un destino más venturoso o al menos un lugar que aprovechara sus talentos: a esta altura, solo puedo decir que es retrospectivamente llamativo que ese lugar no apareciera.
Lo mismo ocurrió con sus sucesores. La televisión y la radio, la creciente amistad con el señor Majul, la tímida función pública y la arrasadora pasión por el running fueron reemplazando, más temprano que tarde, la cada vez más opaca militancia cinéfila. Hace algún tiempo me encontré con Gustavo Noriega en el subterráneo y le hice –palabra más, palabra menos– el mismo planteo. Él, no sin alguna melancolía, me contestó algo así como “Y bueno… Todo tiene su tiempo”. Hoy comprendo que acaso tuviera razón. ¿Tiene sentido reprocharle a la “Derecha Cinéfila” no ya su derechismo sino su falta de cinefilia? ¿Desde qué lugar hemos de reclamarles el abandono de un lugar que nunca prometieron como permanente y que en todo caso no supieron rehacer cuando los avatares de la vida y la política los arrojaron lejos del centro de la escena? ¿Cómo juzgar la tristeza o el cansancio ajenos una vez asumido el dolor de la derrota? ¿Puede alguien en serio intuir en ese conjunto de provocaciones escritas por internet algún tipo de amenaza?
¿No será otro el problema?