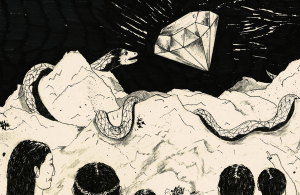H ace apenas unas semanas, antes de que las elecciones primarias convirtieran la experiencia cotidiana en una sucesión sin fin de noticias escandalosas, un episodio ínfimo bastó para sacudir de su letargo al mundo cinéfilo. La máxima figura del cine argentino, Lucrecia Martel, cuando se le preguntó (palabra más, palabra menos) por el destino del cine argentino contemporáneo, eludió rápidamente dar respuesta argumentando (palabra más, palabra menos) que el tiempo dedicado a esa entrevista se había acabado y que tenía que volver a su trabajo en la sala de montaje. Este acontecimiento módico generó en las dormidas tribunas de los blogs dedicados al cine una insólita controversia. Unos saludaron la pirueta de Martel y la calificaron de “punk”, de “anarquista”, la felicitaron por no tener pelos en la lengua y por evitar una ingente manipulación de sus opiniones: saludaron, a fin de cuentas, su espíritu libre y su descarnada frontalidad. Otros, en cambio, deploraron su falta de compromiso y su condescendencia. Alguien de su talla, dicen los críticos, no puede callar. Yo, por mi parte, me arrogo el derecho de adoptar ante esta nueva grieta –al igual que en otras– una posición independiente. Si Martel responde “no tengo tiempo: tengo que irme a editar”, no hay por qué no creerle. En todo caso, lo que está señalando es que la pregunta merece una respuesta tan vasta, tan compleja y con tantos vericuetos, que efectivamente se corría el riesgo de ingresar en un laberinto sin final que podría provocar, entre otras catástrofes, que su película nueva quedara inconclusa. Arriesgo una segunda variante: el horror. “Perdón: tengo que irme a editar”, como quien dice “quiero salir de aquí, su pregunta es demasiado terrible”. Casi como si le preguntaran a un pasajero del RMS Titanic “¿Qué perspectivas tiene para el resto del viaje?”.
Mi padre solía citar una entrevista a Erich Von Stroheim que había escuchado de joven, por la radio, en París. “¿Qué piensa del cine actual?”, le habrían preguntado a Stroheim, a lo cual él habría respondido “Ça c’est tout la merde”. Acaso Mme. Martel haya preferido –con una delicadeza que pocos le reconocen– la huida y la edición antes que la crudeza de su colega vienés.
Sin llegar al lapidario diagnóstico de Stroheim, es preciso decir en favor de Martel que la pregunta ante la cual se dio a la fuga es suficientemente abrumadora para espantar a cualquiera. En efecto, el destino del cine argentino es cualquier cosa menos fácil de predecir. Tras dos años de gestión en los que la pandemia ha tenido como efecto colateral en los funcionarios cinematográficos una formidable invisibilidad, atenazados por el descomunal avance de las plataformas, que aparecen con cada vez mayor nitidez como el único horizonte posible para la industria del cine, los organismos dedicados al fomento cinematográfico parecen conformarse con que su irrevocable marcha hacia el abismo suceda de la manera menos escandalosa posible. El asunto de las plataformas no es un hecho menor. Como nadie ignora, el INCAA se financia con un impuesto aplicado a la taquilla, a la emisión de películas por canales de televisión, a la venta de DVD y Video Home y demás formas obsoletas de la explotación. ¿Con qué fuerzas y con qué estrategias acometerá el INCAA la hazaña de incluir en la recaudación a los nuevos gigantes que parecen cada vez más decididos a establecer su propia pax cinematográfica en todos los territorios, con un desdén casi olímpico por las ajadas cinematografías nacionales? ¿Hacia dónde orientará sus negociaciones el organismo responsable de la mayor parte de los films hechos en Argentina? ¿Al cine? ¿O se limitará a asegurar la subsistencia de las corporaciones de productores, sindicatos y sociedades de gestión, asegurándose una modesta fertilidad laboral en el vago territorio de “lo audiovisual”, pero sacrificando por ello al cinematógrafo?
orejas paradas
Desde luego, podrá argüirse que gestionar un Instituto de Cine en los albores de una crisis económica no es tarea fácil. En ese sentido, acaso no sea inútil rememorar (aprovechando el aniversario de los veinte años del 2001, que varios parecen empeñados en conmemorar mediante una fidelísima remake) en qué situación estaba el INCAA hace dos décadas, cuando la estrepitosa salida de la convertibilidad era inminente, los vicepresidentes renunciaban ante la evidencia de los sobornos dejando a los gobiernos en la cuerda floja y las bombas de gas lacrimógeno y las balas de plomo que meses más tarde habrían de ser disparados contra el pueblo acababan de ser empaquetadas, flamantes, en sus respectivas dependencias de Fabricaciones Militares.
Como suele suceder en estos casos, la respuesta no obedece fácilmente a la intuición. Así pues, el 2001–catastrófico desde el punto de vista económico y social– fue para el cine argentino un año de un fugaz pero manifiesto esplendor. Basta una revisión de los balances que en esa época todavía hacían los diarios y las revistas para comprobar que no fueron pocas las que se permitieron hablar, entre las sacudidas del estrépito institucional, de un milagroso “boom del cine argentino”. Los motivos que sustentaban ese optimismo eran esencialmente de una índole doble: por un lado, cierta consolidación de un cine industrial que, siguiendo el camino de la temprana Nueve reinas (Fabián Bielinsky, 2000), parecía finalmente encaminado a alcanzar un admisible standard de calidad técnica, al tiempo que generaba propuestas atractivas para el público. Acaso haya sido una de las últimas veces que un film argentino –El hijo de la novia (2001)– superó en taquilla a los grandes tanques norteamericanos. Campanella, director de aquel film, estaría llamado en la década siguiente a mantener esa línea de películas populares, señalando además el camino para una industria posible que alcanzaría, a los ojos del público, su cristalización manifiesta en la sonrisa de Ricardo Darín.
El otro acicate de ese fervor periodístico tenía que ver con la Renovación. Fue en ese año (2001) que se habló por primera vez de “Nuevo Cine Argentino”, una vez que las promesas esbozadas por las películas Mundo grúa (Trapero, 1999) y Pizza birra faso (Stagnaro y Caetano, 1998) se multiplicaron en un torrente juvenil que, en ese momento, parecía indetenible. Basta una revisión del catálogo del Bafici 2001 para comprobar que la otrora desfalleciente producción independiente argentina –sostenida en figuras cansadas y repetitivas– experimentaba una descomunal reinvención, en la cual empezaba a interesarse –si no el público local– el panorama de Festivales Internacionales. Trapero llevaba adelante el rodaje de su segundo, ambicioso largometraje; Caetano estrenaba con éxito sus películas viejas y se embarcaba en la producción de su primer film para la industria. Lucrecia Martel estrenaba La ciénaga. Moreno, Rosell y Tambornino estrenaban El descanso. Lisandro Alonso estrenaba en Cannes La libertad. Daniel Burman afianzaba junto a su socio Dubcovsky un formato de producción que estaba destinado a ser imbatible. ¿Cuál es la explicación de esta inesperada primavera, a contratiempo de la catástrofe que parecía latir en el resto del país?
Ciertamente la explicación es múltiple, pero no sería justo ningún análisis que no le reconociera su importancia a la gestión que llevaba a cabo en el INCAA el abogado José Miguel Onaindia, acompañado por el exdirigente sindical Roberto Miller. No es el propósito de este artículo ensayar la exaltación de una gestión de gobierno. Acaso, simplemente, concentrarse en algunos aspectos de esa política que puedan echar luz sobre un presente áspero y un futuro incierto.
Si bien el consenso en torno de la tarea de Onaindia y de Miller en sus pocos años al frente del Instituto es extremadamente positivo, existen dos aspectos en los cuales la opinión es prácticamente unánime: la transparencia y el diálogo. Sobre lo primero acaso no convenga detenerse. Hablar de la transparencia de unos puede sugerir la falta de transparencia de otros y no es este el lugar de ensayar la denuncia. El segundo, en cambio, resulta insoslayable. En efecto, uno de los rasgos centrales que caracterizaron la tarea de Onaindia fue la pertinaz voluntad de establecer un contacto con los diferentes actores de la actividad que –al menos en términos oficiales– se encontraba bajo su égida. Onaindia y Miller tuvieron la lucidez para comprender que estaban asumiendo las riendas institucionales de una actividad que, en ese preciso momento, se disponía a cambiar para siempre. Se propusieron estar a la altura de dicha tarea y comprendieron –con una lucidez que no por simple deja de resultar infrecuente– que el eje central de su política tenía que ver esencialmente con escuchar.
reconocimiento de costos
Alguna vez, hablando en persona con Onaindia, descubrí con sorpresa que el propio balance de su gestión consistía en una sumatoria de pequeñas acciones: “Mi primera reunión fue con X y me dijo que necesitaba tal cosa. Llamé a tal y cual. Le dimos lo que necesitaba. Al tiempo vino a verme Y. Lo habían invitado de tal festival: le facilitamos tal otra cosa”. Ese estilo abierto, que puede ser equivocadamente identificado con la modalidad provinciana y personalista del intendente de un pueblo de campo, encierra en realidad una clave política de gran complejidad: la del funcionario que se permite acompañar la actividad a su cargo en lugar de digitarla. Para ese objetivo, una conducta que encuentre su centro en la comprensión y en el diálogo resulta central.
Onaindia pareció comprender que, en el cambiante panorama de la producción cinematográfica del comienzo del siglo, los jóvenes cineastas sabían más que él. No pretendió digitar con reglas totalizadoras una actividad que se le escapaba de las manos: tuvo la humildad de aprender, pensar, poner en práctica medidas útiles, evaluarlas, modificarlas si hiciera falta y acompañarlas. En otras palabras, un Estado presente.
Baste como ejemplo una norma que acaso haya resultado central para el descomunal florecimiento del cine de la Renovación: la norma que preveía el reconocimiento del costo de las películas hechas de manera independiente. La medida es tan simple que puede ser descripta en pocas palabras. Tradicionalmente los films hechos en Argentina eran producidos mediante la política de créditos y subsidios. Los guiones eran presentados al Instituto, evaluados por las comisiones, declarados de Interés Especial, de Interés Simple o Sin Interés y, en base a ese dictamen, financiados con tanto o cuánto dinero del disponible para el fomento. Como puede intuirse, ese sistema sostenido en la discrecionalidad y la incertidumbre obligaba a los productores a una sucesión de esperas y dilaciones. Entre un proyecto presentado y su efectiva realización podían pasar varios años, con la correspondiente melancolía del resultado final. Una de las estrategias de la Renovación fue hacer las películas igual mediante una utilización virtuosa de las nuevas tecnologías digitales, pero también mediante un conocimiento del oficio adquirido en las escuelas de cine, que refutaban el axioma de que el cine se aprendía esencialmente en una prolija y fatigosa carrera industrial, pasando de meritorio a pizarrero, de pizarrero a segundo ayudante, de ayudante a segundo asistente, y así, hasta filmar una prematuramente vetusta opera prima a los cincuenta años. Hacer las películas sin esperar al INCAA, por la mera urgencia de filmar.
El desdén con que los viejos representantes de la Industria reaccionaron a ese sistema –recuerdo a un director devenido funcionario del INCAA, Oscar Barney Finn, hablarme sobre Mundo grúa en forma despectiva como “una de esas películas que se filman los fines de semana”–, debió rápidamente capitular ante la evidencia de que esas obras despreciadas no solo eran mucho mejores que aquellas que seguían el camino habitual sino que además eran las únicas en las cuales parecía interesarse el resto del mundo.
A diferencia de sus predecesores de los años sesenta, la Nueva Generación comprendió que esa modalidad lindante con lo amateur producía obras que no resultaban posibles de concebir mediante los cánones tradicionales de producción. Los cineastas de la Generación del Sesenta se oponían a sus mayores, tenían ideas nuevas, tenían gustos diferentes, pero a la hora de hacer las películas trabajaban con los mismos técnicos y en los mismos estudios que Lucas Demare o Daniel Tinayre. Los nuevos cineastas surgidos en los años noventa trabajaban con sus amigos, aprendían y concebían con ellos no solo las imágenes sino también los esquemas de producción. Ellos y nadie más que ellos sabían qué cosa era posible y qué no.
Las dos películas que marcaron el modelo de producción que de alguna manera la Renovación seguiría de ahí en adelante (Mundo grúa y La libertad) resultaban paradigmáticas: films hechos casi sin guion, sin plan de producción y sometidos a un rodaje azaroso que iba descubriendo su forma sobre la marcha; films en los cuales la producción determinaba la forma, no ya como un demérito o como un elemento que el espectador debería disculpar, sino como el descubrimiento en el que residían la tensión y la belleza. Pero también films que solo podían ser hechos a través de un proceso: era la consecuencia de una incertidumbre lo que les otorgaba su infinita novedad. En otras palabras, películas que no hubieran podido ser concebidas más que en la misma experiencia de su realización. Nadie los hubiera elegido en concurso alguno, ni los hubiera calificado favorablemente. Solo podían existir a partir del riesgo.
El desafío del INCAA, que Onaindia recogió virtuosamente, consistió en encontrar la manera de lidiar con esa sucesión de experiencias anómalas. El sistema de reconocimiento de costos preveía, con extrema sencillez, la posibilidad de otorgar la estatura de películas nacionales (es decir, susceptibles de recibir el apoyo del Estado, que les daba el derecho a quienes habían trabajado en ella de cobrar sus honorarios al nivel de los trabajadores industriales y que equiparaba la labor de esos equipos técnicos cooperativos con aquellos sindicalizados y sometidos a convenios) no antes sino después de su realización.
Los esquemas novedosos tenían la posibilidad de legitimarse: bastaba la invitación a un Festival para acceder al beneficio y había en ello menos el rastro de un esnobismo nacionalista que la admisión de un límite y la voluntad de expandirlo. Precisamente, había en el reconocimiento de costos una notable inversión de la normativa: las reglas no estaban allí para determinar la forma que habrían de adoptar las películas sino para aprender de ellas. Como pocas veces antes, la regulación y la modernidad avanzaron juntas, nutriéndose la una de la otra.
el divorcio
Desde luego, esto puede generar la idea equívoca de que semejante acierto correspondía a una política pública por parte del gobierno que Onaindia y Miller integraban en ese momento. En rigor, mi opinión es casi la contraria: la eficacia de un funcionario público puede residir no necesariamente en modificaciones estructurales sino en una serie de decisiones acertadas y simples. Si Onaindia fue el último director del INCAA en comprender o alentar el cooperativismo y la producción independiente no fue debido a una convicción previa sino a una rápida lectura del escenario que le tocaba administrar. No buscó complacer a quienes debían evaluarlo en las instancias superiores del Ministerio de Cultura. No imaginó su tarea al frente del INCAA como el “trampolín” hacia una carrera política ulterior. De hecho, acaso haya sido la única vez que una gestión buscó descentrar la actividad a su cargo: se buscaba que los films se hicieran, más que ganarlos como eventual propaganda de la propia administración.
Imagino a alguien leyendo estas páginas y sorprendiéndose al encontrar en esta descripción del mero sentido común la postulación de una tarea excepcional. Ese lector debería tener razón. Básteme sin embargo dos ejemplos para refutarlo. La dirección del INCAA que asumió una vez que el Dr. Duhalde fuera nombrado presidente (cuya agresiva gestión continuó −cada vez con mayor poder− en el gobierno de Kirchner) deshizo con una aceleración digna de mejor causa los progresos que sus predecesores habían establecido en materia de cine independiente. Construyeron un INCAA corporativo, dieron poder a los productores por encima de los directores y eliminaron el sistema de legalización de películas, reinstalando de manera más férrea que nunca el sistema de calificaciones y concursos. El resultado fue una creciente ajenidad entre las películas independientes y las películas industriales, que pasaron a ser conocidas como películas “con el INCAA” o “sin el INCAA”.
A medida que la evolución técnica planteaba la posibilidad de films cada vez más pequeños, susceptibles de ser hechos por equipos reducidos (a menudo de no más de cinco personas), la nueva administración propendía con rigor a las formas de rodaje tradicionales y a la severidad sindical en perjuicio de la autogestión. En lugar de una actitud conciliadora, que tendiera a acercarse a las formas diferentes de producción, la nueva administración se inclinaba a un discurso virulento y nacionalista que estigmatizaba a la producción independiente como punta de lanza (cuando no) del neoliberalismo y reclamaba la integración del cine en un totalizante “proyecto nacional”. Cuando años después una senadora oficialista sugirió que por ley las películas del INCAA debían mostrar en algún momento de su metraje la bandera argentina o el escudo nacional si querían recibir el subsidio, fueron pocos, dentro del enorme arco cinéfilo, quienes levantaron la voz. La mayoría, hay que decirlo, ya se había acostumbrado. Su suerte estaba echada.
He prometido dos ejemplos y me he detenido con demasiado énfasis en uno. El otro −es hora de decirlo− es el actual presidente del Instituto. Dudo que alguna vez lea esta nota, pero en caso de que así fuera me permito preguntarle: ¿no habrá llegado el momento de abandonar la cerrazón que caracterizó al INCAA durante los últimos veinte años y habilitar un diálogo con los sectores independientes que permita −a través de la buena voluntad mutua− encauzar el inminente desastre? ¿Tan difícil es deponer las antipatías y la propia suficiencia para prestar atención al panorama que nos rodea y comprender, de una vez, qué es lo que necesitan y qué es lo que pueden enseñar las personas que efectivamente hacen las películas?