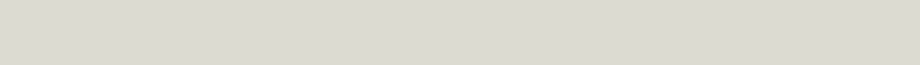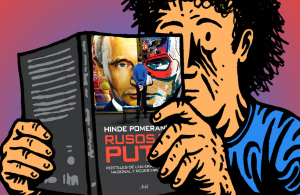La noche asiática rompe su silencio y, en la ciudad de Moynaq, el viejo Ahmed comienza a contar su historia: “Había una vez…”. Varios niños lo escuchan, atentos, y perciben que, a poco de empezar, su voz se resquebraja. La lámpara de querosene, entonces, ilumina una lágrima naciendo en los ojos del juglar. Es agua salada, que le recorre las mejillas, le roza los labios y se pierde luego en el suelo seco. Ahora sí, el sabio prosigue: “Había una vez un mar...”.
recuerdos de sal
Viajar a Moynaq, en la República de Karakalpakstán, una región autónoma de Uzbekistán, debe contarse hoy entre las experiencias más extrañas y a la vez más tristes del planeta. Hace pocos años, en esta ciudad desolada y cubierta de polvo, existía un enorme lago salado, de 68.000 kilómetros cuadrados, al que el mundo conocía como Mar Aral. Los pescadores partían al alba y volvían con la luna, los bazares rebosaban de actividad, los niños se refrescaban en sus playas. Las personas se movían al ritmo de las mareas. Hasta que un día, el mar de Moynaq desapareció.
Primero, fueron unos pocos centímetros. Las olas, que avanzaban hasta cubrir los muelles, empezaron a morirse antes de llegar. Luego, los centímetros se convirtieron en metros y la brisa marina se sentía tan distante que ya no refrescaba la ciudad. Al cabo de unos años los metros se convirtieron en kilómetros y Moynaq, atónita, impasible, se fue muriendo de pena.
El Mar Aral se convirtió para sus habitantes en la mayor tragedia y el mejor recuerdo. Su desaparición, a los ojos del planeta, es una de las catástrofes ambientales más terribles de la historia de la humanidad.
el monocultivo
La historia natural del Mar Aral se remonta a unos 20 mil años atrás, cuando los ríos Oxus y Jaxartes empezaron a llenar, con sus respectivos caudales, una enorme depresión ubicada en Asia Central. Su historia social, en cambio, comenzó mucho más tarde: aprovechado primero por los pueblos que habitaban en la zona, a mediados del siglo XIX pasó a manos del Imperio Ruso, que en su imparable expansión por la región, lo convirtió en una buena base de exploración naval y comercial.
Pero un evento que se precipitó al otro lado del mundo cambió para siempre la suerte del inmenso lago. En 1861, en Estados Unidos, comenzó la Guerra de Secesión y las importaciones de algodón, desde América hacia al mundo, se redujeron drásticamente. Rusia necesitaba abrigos para protegerse de los crudos inviernos pero ya no tenía con qué fabricarlos. Entonces el Zar puso sus ojos en Asia. Antes de que despuntara el siglo XX, comenzaron los primeros cultivos algodoneros en la región. Para 1932 ya los bolcheviques habían tomado el poder y, bajo la estricta supervisión comunista, la URSS alcanzó la autosuficiencia en fibra vegetal. Tras la Segunda Guerra Mundial hubo que reconstruir la economía del país y en 1947 Stalin dio inicio al llamado Gran Plan para la Transformación de la Naturaleza. Se trataba, básicamente, de desarrollar a gran escala la agricultura soviética por medio de enormes obras de infraestructura, a lo largo y ancho de toda la superficie nacional.
El curso de los ríos Oxus y Jaxartes, que alimentaban al Mar Aral y durante varios milenios de historia humana habían sido fuente inagotable de vida en Asia Central, empezó a desviarse ya en la década del treinta. La URSS construía enormes canales de irrigación y las áridas estepas, donde apenas crecían cardos, se beneficiaban con la llegada del manantial. En los cincuenta el proceso se intensificó y el monocultivo de algodón se instauró en la región: la pequeña República Socialista Soviética de Uzbekistán abastecía de fibra textil a los mercados de Moscú, Stalingrado y Kazán. Poco tiempo después, se iniciaría la gran debacle: mientras el dinero algodonero fluía, lo que ya no fluía tanto era el agua de los ríos en su camino hacia el mar.

un monumento del fin
La relación es muy simple, inversamente proporcional: mientras más canales se construían, mientras más se desviaba el curso de los ríos, menos agua desembocaba en el Mar Aral.
Por eso, a principios de los sesenta los habitantes de Moynaq empezaron a ver con desesperación cómo la orilla se les escapaba y las gaviotas se empezaban a marchar. Hasta 1970 el mar perdió 20 centímetros por año; luego pasaron a ser 50 y a inicios de la década del ochenta las aguas ya retrocedían casi un metro por temporada. La producción de algodón, mientras tanto, solo aumentaba: en 1988, año de la máxima cosecha uzbeka, se obtuvieron casi dos millones de toneladas de fibra textil.
Cuando la Unión Soviética se desintegró en 1991, la economía de Moynaq había colapsado hacía rato. A contramarcha de la fiebre algodonera que le reportaba sus principales beneficios económicos, el que había sido un puerto pujante languidecía moribundo en la oscuridad. Hubo alguna tenue esperanza entre los habitantes cuando Uzbekistán alcanzó la independencia, pero al final nada cambió: el monocultivo y sus réditos económicos entienden poco de banderas o identidades. “Antes, desde aquí mirabas y veías el horizonte”, explica Rahmet, comerciante de 65 años, uno de los pocos que quedó en esta ciudad desolada en la que cuesta encontrar un negocio abierto. “Fue una tragedia enorme, pero nosotros no pudimos hacer nada. De hecho mucha gente que se quedó sin trabajo tuvo que emigrar para trabajar, justamente, en la cosecha del algodón”, agrega, a pasos del monumento conmemorativo que recuerda que alguna vez, donde hoy hay polvo y cactus, hubo un puerto y hubo también un mar.
El monumento es una suerte de memorial de tres caras: en una de ellas se representa el Mar Aral en los sesenta; en la otra, en los ochenta; y en la tercera en el dos mil, cuando el gran cuerpo de agua se había convertido ya en varias lagunas dispersas, el diez por ciento que aún perdura de lo que fue su tamaño original. El campo visual alrededor es todo arena, un horizonte seco. Una veleta se mueve con el viento, como aquellas que se ubican cerca de las costas y que orientan a los marineros. Varias flechas marcan direcciones y distancias: El Cairo, 2.882 kilómetros; Londres, 4.390; Río de Janeiro, 12.704. Entonces, una pareja de japoneses baja de un ómnibus y encara hacia la única atracción turística que Moynaq tiene para ofrecer: un cementerio de barcos, los esqueletos de la antigua felicidad. En total, doce embarcaciones. Sus estructuras oxidadas, sus cascos ajados por el viento y por el tiempo, yacen en la arena, símbolos trágicos de un tiempo que fue mejor. Los turistas entran a los camarotes, pasean a lo largo de la cubierta, se sacan selfies en el desierto que supo ser agua salada. La arena, llena de caracolitos y conchas marinas, nos recuerda que no hace muchos años donde ahora hay cardos había algas; donde hay silencio se escuchaba el romper de olas. Todo era movimiento donde hoy reina la quietud.
qemd
La catástrofe ambiental del Mar Aral no finalizó con su cuasi-extinción. Los efectos de su desaparición en la naturaleza prosiguen hasta hoy. El suelo en Moynaq y en todas las zonas aledañas presenta una salinidad extrema, que dificulta la agricultura; además está contaminado por fertilizantes tóxicos que se utilizaban en el cultivo del algodón y que las tormentas de arena desparraman por la región. Las tasas de cáncer, enfermedades cardíacas, anemia y otras dolencias son mucho más altas aquí que en otras provincias de Uzbekistán, lo mismo que la mortalidad infantil. El mar, además, funcionaba como un regulador natural de temperatura: una vez que se convirtió en desierto los veranos pasaron a ser mucho más calurosos y los inviernos aún más fríos.
El impacto en el tejido social también fue fulminante. En su momento la industria pesquera del Mar Aral empleó a 40.000 personas (10.000 en Moynaq), que producían el 15% de todo el pescado que se comía en la URSS. A fines de la década del ochenta, de lo que había sido un polo productivo dinámico ya no quedaba ni una sola fábrica en actividad. La ciudad se vació: las latas de pescado que se exhiben en el pequeño museo de Moynaq recuerdan a los visitantes que en otra vida los proletarios soviéticos se alimentaban de lo que se pescaba aquí.
Gran parte de la superficie de Karakalpakstán, una región fértil, con pastos de buena calidad y árboles frutales, se convirtió en arena no sólo por la muerte del mar sino también por el desvío de sus ríos. Así, desvanecida su importancia económica, la principal influencia que la entidad autónoma conserva hoy en los asuntos uzbekos es política/administrativa: sus autoridades poseen poder de veto sobre las decisiones del gobierno central y, de acuerdo a la Constitución, tienen el derecho de convocar un referéndum para alcanzar la independencia, si así lo desean. La escasez de recursos, de todas formas, así como la buena relación con la presidencia de Uzbekistán, parecieran atentar, al menos por ahora, contra la chance de una soberanía completa.
De todas las historias que sobrevinieron a la catástrofe la más macabra y surreal es la de la llamada Isla del Renacimiento. Allí, en medio del lago, y como subproducto de la fiebre paranoica que se apoderó del mundo durante la Guerra Fría, el gobierno de la URSS instaló un laboratorio ultrasecreto para hacer experimentos con agentes biológicos de riesgo. Entre las bacterias con que se trabajaba, en el más profundo de los misterios, se encontraban las transmisoras de ántrax, viruela, peste, brucelosis y fiebre de los conejos.
Una vez que Gorbachov acabó con el sueño de Lenin, el laboratorio de armas biológicas fue abandonado. Y años después, cuando el mar fue absorbido por la sequía, la isla se convirtió simplemente en otro pedazo de desierto. Hoy, en medio de la más vasta de las soledades, las ruinas del complejo se someten lenta pero inescrutablemente al paso del tiempo, que las terminará sepultando bajo la arena.
“Lamentablemente el gobierno no permite que se visite la ex isla”, explica Rahmat, empleado de un hotel en Nukus, la capital de Karakalpakstán. “Pero creo que debería empezar a hacerlo: tras el furor que causó la serie sobre Chernobyl, una visita a un antiguo laboratorio soviético en el que podría haber restos de ántrax haría las delicias de muchos turistas”, complementa, con mucho sentido de la oportunidad.
Los karakalpakíes son un pueblo sufrido y resistente. Habituados a vivir en el desierto, a soportar calores extremos, fríos glaciales y tormentas de polvo, tuvieron que adaptarse también a la pérdida de un mar por razones humanas ajenas a su decisión.
El viejo Ahmed termina su historia con un dejo de esperanza: en Kazajistán, país vecino, se logró con mucho esfuerzo que el agua avance unos kilómetros sobre la estepa, que los peces se vuelvan a multiplicar. “Pero será muy difícil. Para recuperar el Aral se necesita una enorme cantidad de dinero, inmensas obras de infraestructura y una inquebrantable voluntad política”, reflexiona.
Si los barcos del cementerio de Moynaq tuviesen sus propias lápidas, todas terminarían con la misma leyenda: Que en Mar Descanse (QEMD).