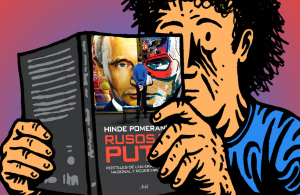En un pequeño rincón de Europa, la hoz y el martillo todavía brillan. Aunque el Muro de Berlín cayó con estruendo, aunque Francis Fukuyama decretó el fin de la historia, aunque la Cortina de Hierro ahora forma parte de la OTAN y pese a que en la propia Rusia la palabra “comunismo” se pronuncia con recelo, existe un “país” que ostenta la simbología soviética en su bandera, un lugar en el que las estatuas de Lenin no se convirtieron en escombros y en el que el legado de la URSS se respira en cada esquina: es la República de Transnistria, una franja de tierra que quiere separarse de Moldavia y que no se resigna a que Komsomol, Politburó o Bolchevique se conviertan en palabras que remiten a un “pasado mejor”.
A pocos kilómetros de la histórica ciudad de Odessa, en Ucrania, y a menos de dos horas de transporte desde Chisinau, la capital moldava, la extraña Transnistria no es un país normal. Debido a todas las complejidades que implica su existencia, se trata de un país entre comillas, que, alejado de los flashes noticiosos del mundo y ajeno a los grandes acontecimientos de la geopolítica, intenta que algún día su definitiva independencia deje de ser una quimera, un viejo deseo, para convertirse en tangible realidad.
algo de historia
La geografía y los mapas pueden ayudar a resolver las dudas, aunque generalmente los lápices que dibujan fronteras acarreen en su trazo más problemas que soluciones. El territorio de Moldavia, históricamente asociado a Rumania, consta de 33.000 kilómetros cuadrados que se dividen al este y al oeste del Río Dniéster. Las tierras que se encuentran al occidente de ese curso fluvial comprenden casi el 90% del país, mientras que los 4.163 kilómetros cuadrados restantes que se ubican al Oriente, una estrechísima franja de llanura, conforman el estado secesionista. Para darse una mejor idea del tamaño de estos países, vale la comparación con la provincia de Santa Fe, que con sus 133.000 kilómetros cuadrados es cuatro veces mayor que Moldavia y podría alojar más de 30 Repúblicas de Transnistria.

Desde 1924 a 1940, Transnistria (que justamente significa “del otro lado del Dniéster”) formó parte de la República Socialista Soviética de Moldavia, junto a algunas tierras que hoy forman parte de Ucrania. Hasta ese momento, la actual Moldavia, que se llamaba Besarabia, constituía una región de Rumania. Pero comenzó entonces la Segunda Guerra Mundial y, por detrás del humo de los cañones, mientras el fuego arrasaba los pastizales, se inició también la reconstrucción del mapa europeo. En 1940, tras la firma del pacto Molotov-Ribentropp, Besarabia fue a parar a manos de Stalin y se incorporó a la ya existente entidad soviética-moldava: se unía así a Transnistria, un arriesgado paso que en el futuro traería muchas complicaciones. Cuando el fascismo nazi fue derrotado, Moldavia volvió a quedar bajo control de la URSS y durante la administración soviética, luego de asesinar a todos los supuestos “colaboracionistas” locales, los líderes comunistas intentaron “eslavizar” lo más que se pudiese la región.
Las medidas para lograrlo, sin embargo, se revelaron infructuosas. Y cuando en 1990 el Parlamento moldavo declaró su soberanía en medio del colapso de la URSS, se reveló que la idea de los líderes independentistas era la de volver a la esfera de acción rumana. Los transnistrios percibieron rápidamente que en una Moldavia que girase de nuevo sus ojos hacia Bucarest, ellos pasarían a ser considerados ciudadanos de segundo orden y por eso, en septiembre de ese año, declararon unilateralmente su independencia. La guerra entre Moldavia y la Transnistria secesionista comenzó a los pocos días, con choques en la ciudad de Dubasari, y se intensificó en 1992, con un saldo que se calcula en más de mil muertos. Rusia colaboró militarmente con las unidades transnistrias y así, en el verano de ese año, fue firmado un alto el fuego considerado un “empate técnico” y colocó el conflicto (no resuelto) en el congelador, donde se mantiene hasta hoy. Oficialmente, Transnistria sigue siendo parte de Moldavia (ningún país reconoció su independencia), pero en los papeles la república separatista se constituyó efectivamente como una nueva nación.
llegar a Tiraspol
Hasta hace unos años, viajar a Transnistria era un proceso muy engorroso, en el que la burocracia se revestía de tintes kafkianos. Hoy, sin embargo, las cosas cambiaron: los líderes locales se percataron de que el turismo internacional podía estar interesado en conocer las particularidades de una nación que se debate entre “ser y no ser” y por eso, facilitaron el ingreso. Desde Chisinau, cualquier persona puede tomarse un ómnibus, sellar el pasaporte en el paso fronterizo de Bender (los moldavos no necesitan hacerlo) y pasar el tiempo que desee en Tiraspol. Al bajar del vehículo, incluso, el viajero se encuentra con la oficina de turismo en la que se venden imanes de heladera con la siguiente leyenda: “Welcome to Transnistria, the country that doesn’t exist”.
Ekaterina, una periodista moldava que vive en Chisinau, me había alertado: “Hay que manejarse con cuidado y no sacar muchas fotos, que allá la KGB todavía existe y siguen a los viajeros”. Consultada además sobre el estatuto de la región rebelde, no mostró mucho interés: “La verdad es que Moldavia tiene problemas muy importantes, como la corrupción y el éxodo de la mayoría de nuestros jóvenes a otros países de Europa: lo que pasa en Tiraspol nos tiene sin cuidado; mientras no molesten, que sigan haciendo lo que se les dé la gana”.
La KGB, sin embargo, y pese a las repetidas alertas, no apareció. Al contrario, lejos de la parquedad y rudeza con que los medios suelen retratar a los “soviéticos”, los transnistrios se mostraron muy serviciales y Tiraspol posee un encanto original. En el centro, Lenin mira con sus ojos de bronce al horizonte; las banderas rusas flamean junto a las locales incluso en los edificios oficiales, las pocas tiendas de souvenir venden tazas con los rostros de Lenin y Stalin y las calles llevan los nombres de grandes héroes de los tiempos de la URSS: boulevard Yuri Gagarin, Friedrich Engels, Clara Zetkin, avenida Karl Marx. “Que viva el comunismo, que viva Polonia comunista”, levanta su puño izquierdo un viajero de Varsovia en un bar y se saca una selfie con un afiche de Marx. Las guías de turismo venden la visita a Transnistria como un “viaje en el tiempo a la URSS”, y efectivamente, desde lo simbólico, la visita se revela como tal.

república socialista simbólica
Pese a los puños izquierdos en alto, a los souvenirs leninistas y a la “sovie-nostalgia” de los mayores, lo cierto es que la realpolitik transnistria asienta sus bases en una estructura mercantilista, un capitalismo de sótano en una región en la que casi nadie repara. El complejo status político de la región y el hecho de ser un país de facto no reconocido por ningún otro –sumado al inmenso arsenal soviético que fue abandonado en la zona tras el desmembramiento de la URSS– fomentó su inserción en ciertos mercados ilegales, tales como el contrabando de cigarrillos, medicamentos y el ingente tráfico de armas. La situación bélica en la vecina península de Crimea, con el conflicto entre Rusia y Ucrania, es un agregado que favorece aún más la elección por un capitalismo de la opacidad.
Más allá del contrabando, de los depósitos de armas y de la economía marginal que florece en un país que, en sí mismo, es una gran zona gris, Transnistria necesita y depende del apoyo de Rusia para garantizar su existencia. “Rusia es nuestra madre: nos cuida y nos protege y un día nos cobijará bajo su manto”, explica el propietario de una casa de cambio, que entrega 20 rublos transnistrios a cambio de una moneda de un euro. Casi la mitad del medio millón de habitantes transnistrios posee pasaporte ruso. En 2006 Moscú se hizo cargo del pago de las jubilaciones, tras la crisis generada por el bloqueo económico de Moldavia y Ucrania. La bandera rusa flamea, con la transnistria, en el palacio presidencial y el presupuesto de la república separatista se sostiene por lo que su “madre” aporta. Sergey Gubarev, diplomático ruso en la región, afirmó en abril: “En el último tiempo donamos 900 millones de rublos para la compra de una nueva flota de ómnibus, la construcción de una fábrica de cemento y una clínica perinatal”.

El caso del Sheriff Tiraspol, el principal equipo de fútbol del país (y también campeón moldavo, ya que el deporte constituye una “esfera diplomática diferente”), ilustra la complejidad del caso transnistrio: fundado por dos exagentes de la KGB que hicieron fortuna tras la caída de la URSS, integra el conglomerado Sheriff que administra estaciones de servicio, hoteles y supermercados en la república separatista y al que se ha señalado en repetidas ocasiones como asociado al contrabando y el lavado de dinero.
En una estrecha franja de tierra al Este de Europa, 1.200 soldados rusos cuidan de la seguridad de un país improbable. Un “conflicto congelado” se desarolla a pasos de la Unión Europea, en una región en la que los monumentos a Lenin conviven con las casas de cambio y el tráfico de armas. La URSS capitalista del siglo XXI existe y no es una distopía ni un anacronismo, ni tampoco una serie de Netflix.