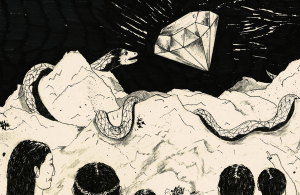Cuando el busto de Carlos Menem ingresó a la Casa Rosada en reemplazo del de Néstor Kirchner o, un tiempo antes, en la asunción de su sobrino, Martín, al frente de la Cámara de Diputados, seguramente ya era tarde para lágrimas de zurdo: el proceso de noventización del presente ya estaba aquí, irreversible. Señales no habían faltado, era cuestión de querer verlas. Por ejemplo, una muy literal había aparecido en agosto del año pasado, por la avenida Santa Fe de la Ciudad de Buenos Aires, con unos carteles firmados por la UceDé (¿viva?, podríamos haber dicho): “Nunca estuvimos mejor que en los 90". Eso mismo le había dicho, en 2011 y en una entrevista exclusiva, Ricardo Fort a Menem: “Fueron los mejores diez años de este país”. “Diez años y seis meses, Ricky”, regateó el riojano, y en el piso de 678 se reían de ellos. Parecía todo tan lejano, se hablaba de la “década robada/infame/neoliberal” o del “menemato” con el que insistió durante años Eduardo Aliverti. Sin embargo, con el sueño húmedo de la dolarización y la promesa de achicamiento del Estado a través de privatizaciones, el discurso noventoso recuperó terreno y también llegó a las plataformas, especialmente en las series de Guillermo Cóppola (Star+) y Carlitos Menem Jr. (Max). Si hace no tanto el público hacía fila para ver 1985, si la crisis de 2001 tuvo su versión con Jean Pierre Noher como De la Rúa, ahora le toca el turno a los años noventa. ¿Es casual que justo aparezcan en este contexto? ¿Son reivindicativas del menemismo? ¿Qué elementos traen al presente, qué aspectos destacan, qué personajes se olvidaron?
la muerte del hijo del presidente
Muchas señales identificadas con los años noventa aparecen en los cuatro capítulos de Menem Junior, la muerte del hijo del presidente, que retratan las preguntas abiertas que dejó el último vuelo de Carlos, el primogénito del expresidente. En las primeras escenas, que recrean la caída del helicóptero, aparece una estación de servicio, una Esso, desde donde varios testigos observan y escuchan la caída. En ese tipo de lugares puede verse resumida la propuesta del menemismo: sueldo de miseria y condiciones laborales flexibilizadas para el playero, productos importados en el drugstore, ganancias petroleras que se llevaban empresas internacionales. Los cables desestabilizan el vuelo que algunos calificaron de rasante o peligroso, la nave se va para abajo y se choca de trompa contra el piso. Llega el momento del reconocimiento. Una de las víctimas tiene tarjetas de crédito a nombre de Carlos Menem y su remera dice “Menem Competición”. Esa era la escudería con la que corría ralis en los campos de Lincoln, Pringles, Pagos del Tuyú, Tucumán o también en Europa, aunque allá debía hacerlo sobre asfalto y eso no lo convencía. “Me gusta más el peligro, el derrape del auto constante y eso uno lo vive en el rali”, dijo cuando ganó en su provincia natal. ¿O acaso el hijo del presidente y exgobernador no iba a ser el primero en La Rioja? En ese ámbito conoció a Silvio Oltra, el otro tripulante del helicóptero rojo que quedó estrellado en la zona de Ramallo.
Para explicar cómo había llegado ahí, la serie va hacia atrás, hasta 1989, cuando la familia Menem entera (Zulema, Zulemita y Carlitos Junior) saluda a Carlos Saúl, ya con la banda puesta. La metamorfosis es acelerada: del patilludo que toca la caja (con pericia y gracia) en un rancho en plan seducción electoral a la chomba dentro del pantalón junto a la Ferrari, del candidato que recibe bebés en el Menemóvil a la visita a Bush en la Casa Blanca, de la revolución productiva a la apertura de importaciones. En una de las tantas escenas de archivo que acompañan el relato, Menem ya emprolijado y teñido se anima a una práctica que no está asociada a lo popular pero sí a las elites, el golf. Detrás suyo, un cartel que dice Sevel denota el acercamiento al empresariado que luego se autodenominaría círculo rojo. “Buena”, se alienta cuando le pega a la pelotita, y el resto aplaude. Esos primeros años de Menem como presidente tuvieron al deporte como una de sus referencias y la actividad automovilística de Carlitos seguía esa lógica. Los triunfos que consiguió pueden verse opacados por el respeto que una figura poderosa debía despertar en autoridades y rivales que se ponían en el camino (de tierra) de Carlitos. ¿Quién querría ganarle o multarlo? Las imágenes en las que maneja autos de competición o jet ski, o las anécdotas con pruebas riesgosas en el aire, lo muestran siempre desafiante, tentado con el riesgo, por no decir directamente en peligro. Rodeado de chicas, junto al representante de modelos Ricardo Piñeiro, sentado en el helicóptero, abrazado por su papá, o en cuero, siempre musculoso, las fotos de Carlitos se suceden y él sólo parece cómodo entre los motores.
La línea del tiempo lleva a la comitiva a Medio Oriente: “La familia Menem en la ciudad de Yabroud da la bienvenida a su leal hijo”, saludaba un pasacalle. Él, no tan leal, menciona (y ofrece) el misil Cóndor, luego lo comparará con una cañita voladora, promete cosas que nunca va a haber dicho ni nadie cumplirá, poco después se alinea con Estados Unidos, abre tantos frentes, tan riesgosos, que cuando ocurren los ataques a la embajada israelí y la AMIA, no se sabe exactamente quiénes pero alguien, desde Medio Oriente, se estaría cobrando revancha. Y el tercer atentado, aclara Zulema, fue el de Carlitos, así debe ser interpretado. En las tres escenas de rescate se repiten las fajas de seguridad que nadie respeta, los restos irreconocibles de lo que ya no está, las manchas de sangre, los cambios de colores y de texturas en distintos objetos que certifican una explosión, un choque, una caída, algo fatal. Los curiosos, las autoridades, los voluntarios y los arribistas se confunden y chocan entre sí, ya sea en las calles Esmeralda, Pasteur o en un campo de Ramallo. Esa desprolijidad en el lugar de los hechos tendrá su correlato tribunalicio: cambios de carátula, de jueces, autopsias, testigos que mueren, la impunidad como único destino posible. Esa parte del menemismo no es incluida por el relato noventoso oficial, como si las ventas de armas, los atentados, las muertes, no tuvieran relación. El espíritu noventoso suele estar asociado a las libertades ofrecidas al mercado, los productos importados, la paridad cambiaria, las AFJP o las privatizaciones pero en esas escenas de auxilio desbordadas también hubo algo indudablemente novedoso y propio de esos años y que aparece a su modo en la serie. La bota texana de Carlitos, el bolso amarillo con el logo de Páginas Doradas y los 5200 dólares en un bolso que decía Menem 1995 fueron algunos de los objetos encontrados en Ramallo y que podrían funcionar como pequeño museo de la época.
Los capítulos avanzan y el paso de los años se nota en los logos antiguos de los medios que aparecen pegados en los walkman y micrófonos en las conferencias de prensa, también en los cambios de peinado y las operaciones en el rostro de Zulemita y Zulema, de quien se resalta su “intuición de madre”, su seguridad, en todo momento, de que la teoría del accidente no llegaba a explicar la muerte de su hijo. La última entrevista que dio la víctima fue en una playa para el programa Por qué del canal de cable CVN (era la señal de noticias de Cablevisión). Con el mar de fondo, torso desnudo, bronceado y anteojos negros, contaba sobre el trabajo con Menem que lo esperaba en la secretaría privada de presidencia: “Me pidió por favor que lo acompañe en sus tareas y que más quiere un hijo que estar más tiempo con su padre”, decía con un kayak y un jeep a su lado. Unos días más tarde, ya en casa de gobierno, las fotos lo muestran menos relajado, vestido, de traje verde, camisa marrón, siempre con pulseras, relojes, cadenitas, junto a Ramón Hernández, secretario presidencial. En esos días, contó la madre, Carlitos vio y escuchó cosas de las que nunca debió haberse enterado. Al menos eso le dijo Junior a ella una de las últimas veces que hablaron. Se repite un par de veces la idea de que la muerte de Carlitos fue cercana al momento en que se enteró en esa mesa chica de algo turbio, se supone que relacionado a la venta de armas a Croacia y Ecuador. La serie del hijo del presidente también es la de un padre que aprovecha el impacto para crecer en las encuestas y la de una madre que no quiere ver el cuerpo destrozado pero tampoco cree en nadie porque los conoce a todos y por eso mismo no espera nada de ellos.
el representante
La serie de Carlitos Jr. funciona como un ensamble de testimonios (de especialistas en balística, legislación, testigos de la época, políticos) en el que el peso de la madre sin duelo tiene especial hondura. Todo lo contrario sucede en la otra ficción que nos convoca: en Cóppola la única palabra que cuenta es la de Guillermo Esteban (así, con nombre compuesto y apellido, se presenta en cada capítulo). Frente a quien sea (el presidente de un club, una modelo, un político) siempre logra salir del paso gracias a su oratoria e ingenio, aun cuando no sabe qué decir, como cuando se entera de que va a ser papá. Los noventa tardan un capítulo en llegar a la serie, antes pasa un tiempo ochentoso en Italia, junto a Diego Maradona. Allí se muestra como es: veloz para los negocios (en italiano o en español), mujeriego, charlatán, solidario con su abuela, dócil con su cliente, el 10, que lo vuelve loco con pedidos extravagantes (una Ferrari negra) pero también lo ayuda a ganar fortunas. Y eso es lo que más quiere: dinero (“viva y en dólares”). ¿Cómo verán estas historias, estos negocios, los ponzi boys que dan consejos financieros desde Tiktok? Quizás querrían tenerlo de abuelo. Vista con ojos de joven (o no tanto) libertario, Cóppola quizás sea un pionero, un ganador, un emprendedor solitario que aprovechó oportunidades y contactos para acceder al mundo de los millonarios. En ese primer capítulo, de hecho, aparece la metáfora, mientras sube el precio de una venta, de un felino que se come a su presa. No será un león pero se parece.
El segundo episodio, con la barrida de Gativideo como si fuera un VHS, pone el calendario en el comienzo de la década: enero de 1990. Copa en mano y, en la otra, un fajo de billetes para repartir en propinas, llega en limusina blanca a un desfile organizado por un peluquero que se llama Gustavo Lugones. Qué noche Teté, le dice el anfitrión a la auténtica Coustarot. Pasa una modelo llamada Karina, “cómo robaste ahí, Daniel”, le grita Cóppola a Scioli. Esa noche Guillermo se enamora de una chica que no le corresponde y eso lo entusiasma más todavía. Para conquistarla va a necesitar la ayuda de todos sus amigos, incluyendo Carlitos Menem. Este Junior ficcionado aparece en el boliche El Cielo, junto a una novia, y responde “para vos lo que quieras” cuando Cóppola le avisa que le va a pedir un favorcito. El helicóptero, entonces, se convierte en el punto de encuentro entre las dos realizaciones: el Carlitos de Star+ pilotea para que Cóppola conquiste una chica con una lluvia de pétalos mientras que el Carlitos verdadero es recordado en la serie de HBO como alguien capaz de pilotear con el solo objetivo de comprar una gaseosa que pidió un amigo. Ficción y realidad también se confundieron en la promoción de la serie del manager. Tan parecido a la interpretación de Juan Minujín que hasta parece imitarlo, el Cóppola de carne y hueso se puso al hombro la difusión y contó que el helicóptero existió aunque no despejó la equis sobre la presencia de Carlitos. Igualmente, el solo hecho que resulte verosímil vuelve a dar pistas sobre cómo fueron los años de ostentación y frivolidad sin redes sociales.
Es imposible pensar en los noventa sin Tinelli y la canción Gomazo súbete le da comienzo al tercer capítulo. Cuando dice “a matar (todas las diosas saldrán)”, Armentano es asesinado por la espalda. Antes, en la puerta de su boliche, le gritó “respetá mi negocio, croto” a alguien que no cumplió sus expectativas de etiqueta (se escuchan reminiscencias libertarias en esa frase y en ese enojo). La noche, los negocios y la política se potencian en El Cielo: el exmotonauta y empresario reaparece, ahora con prótesis y ambiciones electorales, Carlitos Junior, en el VIP, escucha un proyecto delirante de Armentano. “¿Por qué no se lo comentas a tu papá? A ver qué opina”, le pide. A Cóppola le da vergüenza ajena el mangazo, por suerte justo suena “ahí está se la llevó el tiburón” y todos en el boliche, como no puede ser de otra manera, siguen la coreografía que dicta Guillermo.
El director, Ariel Winograd, nos lleva varias veces al vestidor de Cóppola, para ver cuando practica sus muletillas, cómo se pone cremas, en plena paja o tomando un poco de merca. Es la única escena en la que se hace explícito lo que cualquiera supone: todos los personajes, más temprano que tarde, están puestos. El recurso de la ficción que imita la realidad se reedita con la entrevista en el living de Susana Giménez, cuando Cóppola anuncia un romance con Alejandra Pradón para en realidad ocultar el romance de Maradona con ella, una idea tan enroscada como las que a veces acerca esa droga. Los gestos, el vestuario, los diálogos, los peinados parecen calcados de la escena original y una de las preguntas que surgen es si este tipo de representaciones que repiten cada línea no corren el peligro de tener, por momentos, la misma audacia que una banda de covers.
La curva descendiente de Cóppola se empieza a anunciar cuando aquella modelo que tanto costó enamorar le regala un jarrón. Dentro de ese objeto aparece, años después, casi medio kilo de cocaína; al protagonista por suerte le avisan desde el juzgado así que se escapa a tiempo. En la casa de la madre, su hermano, algo convaleciente, intenta hacer leña del árbol caído: “Cuántas veces te dije que si seguías rodeándote de esa gente de mierda ibas a terminar en cana”, le pregunta.“Esa gente de mierda es la que paga todos los tratamientos de mierda que vos necesitas”, le recuerda, cruel. Cuando suena el timbre, todos creen que es la policía que llegó a llevárselo, pero es un delivery, que ahora existe porque, no olvidemos, son los noventa (antes se pedía por teléfono y luego había que ir a buscar la pizza). A las pocas horas, por consejo del actual ministro de Justicia y con una transmisión en vivo por televisión, Cóppola viaja en auto para entregarse a la Justicia. La serie de Max muestra el cortejo fúnebre de Carlitos, en 1995, que también tuvo una cámara que lo acompañó por la autopista: el efecto OJ Simpson (con su escena de escape en 1994) tal vez haya sido una influencia para los medios locales y ambas series le dan pantalla a esas transmisiones en vivo sobre ruedas.
Las noches en boliches de la costanera, los vuelos privados en helicóptero, las botas texanas, las máquinas de contar billetes, la certeza de que la moneda de la justicia va a caer siempre del lado de los bronceados, las modelos, los regalos empresariales: los noventa vuelven en pequeños detalles, en estampados tipo Gucci, en celulares que dejan de ser ladrillos para tener tapita, en operaciones estéticas y crímenes sin resolver. Toda la conflictividad social que hubo en esos años, marchas, carpas docentes, piquetes, quedan fuera de estas producciones, como si no hubieran sido el rebote necesario de tantos portafolios llenos de billetes, de tanta cama solar, de tanto lujo de uso personal con Miami como único imaginario. Si podemos pensar que los noventa empezaron en 1991, cuando arrancó la paridad cambiaria, ¿cuándo terminaron? ¿En diciembre de 2001 con el helicóptero de De la Rúa? ¿Ahora volvieron? ¿Hasta cuándo se quedarán? ¿Otros diez años y seis meses?