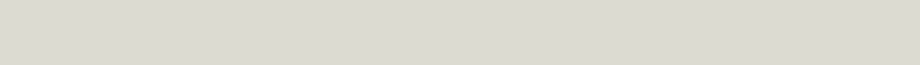Tu estómago gruñe como enjaulado... “Seguro está hablando de cuando tenés hambre”, pensaba Vanesa cuando en su cuarto adolescente o en algún barcito de Rafael Calzada escuchaba la canción del Indio. Aún los noventa no habían estallado, los Redondos no se habían partido y ella iba a morfar a la Iglesia.
“En ese momento mi vieja no laburaba. Fuimos al comedor del colegio hasta que terminó el secundario; hasta que nos echaron”, recuerda entre risas. La última vez que se pudrió todo tenía un hijo recién nacido, cartoneaba en Capital Federal y por más que había crisis no la sentía como ahora.
“Esto lo viví más como un golpe, sobre todo en estos últimos años en que todo retumba más. Pensás en tu hijo y no sabés qué va a pasar, si voy a poder sostener la escuela, la plata para que viaje, si va a conseguir trabajo, si estaremos sanos para poder acompañarlo. Todo eso hace que te sientas sola y con mucha responsabilidad”.
Si es cierto que el verdadero fondo anticíclico es la memoria subjetiva, es decir, los recuerdos del aguante, se entiende por qué la gente más grande y curtida suele atravesar estos momentos de temor y temblor con mayor tranquilidad. “Esto ya lo pasé”, es una contraseña para esa costumbre tan argenta de que se vaya todo a la mierda. Pero entre los veteranos y las veteranas de otras crisis y les centennials, queda el desabrido relleno etario del sándwich: “los que tenemos entre treinta y cuarenta y algo somos los más complicados. Mi vieja, las doñas más grandes, están como si dijeran: no me mires a mí que yo ya cumplí”.
En un contexto de ajuste brutal y mayorías cansadas, los y las que la hicieron –o ya la militaron– quedaron en un segundo plano y el corte generacional de quienes bancan comedores, merenderos y diferentes ranchadas barriales es claro: flacos y flacas que vivieron la del dosmiluno siendo adolescentes y ahora tienen hijos de esa edad. El de Vane es uno de los tantos espacios que en apenas tres manzanas del barrio 2 de abril se apilan al ritmo de la crisis. Hay al menos nueve comedores y merenderos: dos de ellos están hace años, uno en la escuela y otro en una sede del programa juvenil Envión; hay dos comedores de noche, uno histórico que volvió a abrir sus puertas y otro de un vecino que consiguió mercadería del municipio para dar de cenar en su casa de jueves a domingo; y cinco más que pintaron en los últimos dos años.
rally merendero
Entre la crisis de principio de siglo y la actual, Vane saltó de madre joven a madre de un hijo adolescente. En el medio le quedaron cicatrices y sórdidos engomes de clase, pero si las preocupaciones cambian las insistencias son las mismas de siempre: moverse y saltar empujada por los dramas del barrio, ponerle el cuerpo y el ánimo a las pulsiones de las militancias silvestres. “Al comedor lo fuimos pensando con una amiga con la que laburábamos en una cooperativa del Argentina Trabaja. Ella luego se abrió acá a unas cuadras uno y este lo terminé armando sola y con la ayuda de mi marido que trabaja en una panadería y trae las facturas de ayer”, cuenta Vane.
La intensificación de la crisis fue ajustando las expectativas: de comedor a merendero. “Si vos le decís al vecino que vas a estar, tenés que estar. No le podés decir que no conseguiste recursos, que no vas a abrir. La mayoría no venía a comer acá, te dejaban los tupper con una notita: somos seis, somos siete. Pero hacían falta recursos y tiempo, por eso ahora estamos con la merienda para unos 35 chicos… a veces llegan a 50. Para sostenerlo usé parte de un préstamo de ANSES. En vez de material para arreglar mi casa o pagar deudas compré mercadería”.
Vane saca un parlante casi a la vereda, mueve una tele hasta el patio y se arma la ranchadita. Pibitos y pibitas –y a veces sus madres– se mandan un rally merendero y también la pasan piola. Aterrizan en su casa y pernoctan un rato luego de pasar por el Poli en donde también se sirve leche con galletitas. Quizás ese mediodía pintó el comedor de la escuela o de alguna sede de Envión, y si no hubo almuerzo al menos se puede papear una merienda recargada y fue. Pero los fines de semana el Polideportivo está cerrado y quizás, piensan Vane y su marido, convendría abrir sábados y domingo en reemplazo de algún día semanal.
Saltar por el barrio es dar lugar a una pulsión potente y silvestre que no se banca mucho la jerga ni la sujeción militante o eclesial. Que no se la banca porque el rechazo es más fisiológico y de formas de vida que ideológico o político. Porque las pulsiones nacieron en vidas muy expuestas a biografías barriales y a sociabilidades de ‘vieja escuela’ con una naturaleza que entremezcla historias personales marcadas por las crisis, barrialismo indócil y vecinalismos sueltos y no-engorrados. Y porque en calendarios ajustados, endeudados y agobiados no se soporta la pertenencia a una organización más que se suma a las laborales, familiares y conyugales. Se salta por el barrio: se autopropulsan las vidas que son susceptibles al malestar que se siente en las calles en las que naciste, te criaste y vas a morir. Ese saltar no es mera solidaridad social espontánea, ni tampoco una filantropía onegeísta, es una pulsión que no está organizada ni marcada por estrategias militantes (que a veces no pintan ni de lejos), tampoco por organigramas municipales.
Se salta por el barrio y punto. Esa acción es tan potente en su origen como difícil de sostener en el cotidiano. Lúcida porque se basa en información sensible recolectada en un contexto hiperprecario, ese que el lenguaje militante y el estatal no suelen percibir. Pero también frágil porque estas apuestas tan hechas de cuerpo-suelto pueden volar por el aire cuando algunas de las obligaciones de la vida cotidiana sacan los dientes y la cosa se pone más fea. Los y las que sostienen estos comedores y merenderos silvestres que brotaron en los años de macrismo brutal están demasiado cerca de sentarse en esas mesas en las que sirven a los demás.
de repente hizo boom
La tonalidad afectiva de los barrios ajustados es el cansancio. Vidas aplacadas y a la vez híper movilizadas, por todos los vectores sociales que se intensificaron con la crisis hasta el enloquecimiento. Hay que gestionar una vida con cada vez menos margen de tiempo, guita y combustible anímico. Las deudas crecen y no se pueden pagar, las familias ampliadas, malregresadas o hacinadas en las piezas que se copan y alojan, los laburos que escasean o devoran cada vez más energía vital, la desocupación que es más ocupación de la cabeza quemada e impotente por la falta de guita.
La cosa se pone cada vez más espesa y violenta. “El barrio antes tenía un poco más de movimiento. Nos juntábamos, hacíamos una reunión, nos organizábamos, me parece. Hoy falta eso, está como más quedado. Antes había reuniones por lo que se te ocurra; desde robos hasta poner el agua. Y eso es porque no se sale. No sale uno. Se queda quietito esperando que salgo el otro por ahí. No creo que sea por un no te ayudo sino porque no surge. Las mismas personas que hacían eso ya no se organizan más”, analiza Vane.
Un aplastamiento que no puede explicarse con esa jerga sociológica que mira muy desde arriba: individualismo, privatización de la vida, cultura de derecha, neoliberalismo con su meritocracia, blablablá. Quizás solo falta combustible para saltar y bancar. Porque la nafta está toda vertida en la maquinita de carne y hueso que cada maldito día sostiene el umbral de la vida en la precariedad. Sin espacio subjetivo y tiempo social para organizarse y militar el barrio, para participar de sus armados y sus redes colectivas, la crisis hay que enfrentarla de modo solitario, aun para quienes tienen una percepción lúcida y una biografía inquieta.
A unos pocos metros de la casa de Vane hay una salita y sus laburantes cuentan sobre el crecimiento de las depresiones, los problemas de salud mental, las adicciones en todos estos oscuros años. La crisis que estamos viviendo -insiste Vane-, es distinta a la de comienzos de siglo sobre todo por su velocidad: “la de ahora fue muy rápida, muy abrupta… de repente: ¡boom!”. Una crisis súbita, un gran apagón de luz cuya baja de tensión recayó sobre cuerpos agotados en gestionar sus vidas.
“En estos años salís a pedir préstamos para pagarle otros préstamos a tu vieja, a tu hermano. Encima el par tuyo está como vos. No conozco a ninguna persona que haya sacado un préstamo de estos de la ANSES -de veinte o treinta lucas- y que lo haya usado para materiales, para comprar máquinas… para algo productivo. Hay gente que debe muchísima luz y si no pagás te sacan el medidor. Te encontrás a la deriva y decís, ¿qué mierda hago? La gente está mal, se está haciendo mal. Te daña esto”.
cuerpos cargados
El hambre está en estos días en el centro de la escena política y mediática a raíz de la sanción de la ley de Emergencia Alimentaria. En los barrios se observa: todos sus nodos y hormigueros centrales devienen comedores. Si hace unos años eran complementos o excusas para hacer otros laburos allí, ahora son espacios de supervivencia que atajan como pueden las vidas heridas por la devaluación. Más de un 54% de inflación anual, que si se la desglosa en rubros es más fuerte en alimentos; y si abren pestañas en tipos de alimentos y en zonas geográficas golpea muchísimo más al segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense. Primero hay que poder morfar en esos lugares que hacen el aguante y después partir (y si da ranchar un rato). Todas las instituciones sociales y barriales que durante la década ganada habían mutado en algo más, en estos casi cuatro años de macrismo perdieron ese extra.
La falta de recursos y la inflación creciente pone en peligro el sostenimiento de muchos comedores barriales al mismo tiempo que aumenta el afluente de vecinos y vecinas que los requieren para ir a comer. Si no alcanza la mercadería o se corta el gas o la escuela no abre ese día, hay pibes y pibas que no se alimentan. No solo se cambió la cena por el mate cocido, se trata del riesgo de días en los que no se come un carajo. Con ese cálculo lidian escuelas, Iglesias, espacios municipales, comedores y merenderos silvestres.
Hay una emergencia alimentaria que también es logística y anímica; logística porque se requiere mercadería y aumentan los precios, lo que implica más tiempo para recorridas y gestión de las compras, con más fiados y deudas; o hace falta energía como gas o leña (“si tenemo que prender un fuego en la vereda lo hacemo”, nos dijo un cuarentón que sostiene un comedor nocturno bien bien precario). Y anímica, porque hace falta fuerza psicofísica para sostener la presencia. Cada vez se suman más capas de gestión a las que ya demanda la propia vida de quienes coordinan estos espacios. Hay cuerpos pero faltan recursos. Y los “recursos caen sobre brazos caídos”, nos decía una vecina de un barrio aledaño al de Vanesa: “yo misma tengo todo para abrir un comedor y no puedo, no encuentro el tiempo… no sé”.
Comedores de Nación y Provincia que bajan cada vez menos mercaderías conviven con la ausencia de condiciones subjetivas para bancar la desgastante militancia en medio de la crisis galopante. En donde hay recursos faltan cuerpos que se pongan la diez y los sostengan. Hay insistencias que se siguen organizando, pero el gesto más voluntarioso y negador del entorno requiere también de una condicioncita concreta de existencia en la cuales descansar un rato y resguardarse del feo afuera. En los comedores se condensan en pocos metros las violentas implosiones sociales que se dan en cualquier institución: venganzas, peleas espontáneas, roces que hacen que todo se pudra por una bandeja entera de comida que desaparece; porque ayer se sumaron diez pibes que desajustaron el cálculo diario; porque la convivencia forzada entre una banda de pibes y pibas hace irrespirable el lugar; por la fatiga de administrar toda esa cantidad de violencia que los cuerpos traen de la calle en un contexto muy picante; y por interiores de los hogares cada vez sórdidos.
Desde estos espacios barriales hay también una privilegiada percepción de la implosión: todos los cuerpos están cargados y cada comedor es una timba.