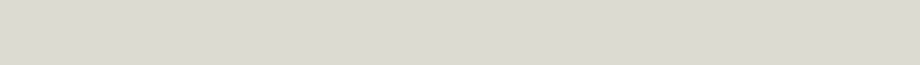Cuando el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) llegó a nuestras manos dos monedas de un pe alcanzaban para abonar la tarifa mínima de un viaje en tren y uno en bondi dentro del área metropolitana de Buenos Aires. Era el año 2011 y la “tarjeta inteligente” que podía “espiarnos y acumular datos personales” hacía paranoiquear por igual a lectores de Foucault y a usuarios y usuarias que tímidamente se acercaban a los Centros de Atención. “Al principio venían tres personas por día y nadie la quería registrar, no te querían pasar el documento, te decían: ´vos me querés controlar´”, cuenta Natalia, que trabaja en el Centro de Constitución.
La tarjeta electrónica –inspirada en el sistema de pagos utilizado en Santiago de Chile– venía, como su antecesora la Tarjeta Monedero o como cualquier tarjeta de crédito o débito, cargada de sueños de consumo: además de abonar trenes, colectivos, subtes y peajes, servía para comprar productos en algunos pocos kioskos del microcentro porteño y para utilizar en el sistema vending (las maquinitas expendedoras de golosinas, café y boludeces varias). Pero las últimas subes –las “celestes”– ya no vienen chipeadas para esos fines, a las máquinas las están volando y en los peajes ya no funcionan.
aumentos y derrames
En pocos años pasamos de flashear Black Mirror a putear por el brutal tarifazo en el transporte público, que para octubre llevará el boleto mínimo de colectivos a 13 pesos (en lo que va del año los bondis
subieron casi un 120%). Cada aumento derrama en una oleada de usuarios que saturan los locales para pedir la tarifa social. “La semana pasada en Congreso pasaron casi doscientas personas por turno”, dice Florencia con tono cansado, “encima si en una sucursal se necesitan cuatro empleadas la empresa pone dos, entonces la gente tiene que esperar y se enoja más”.
Crecimiento geométrico de usuarios que patalean y aritmético de empleadas que entregan la tarjeta, la registran o la dan de baja por pérdida, robo o rotura, asesoran sobre el servicio, asientan reclamos, realizan gestiones de reintegro de saldo, cargan saldo con tarjeta de débito o crédito y aplican la Tarifa Social Federal (TSF) que permite un descuento del 55% al valor de viaje para jubilados y pensionados, ex combatientes de Malvinas, personal de trabajo doméstico, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Hacemos Futuro y monotributistas sociales. “Tendrían que agregar a los desocupados, vienen cada vez más a preguntar”, acota Cintia –también laburante del local de Constitución.
Si bien el registro de la SUBE puede hacerse por Internet o a través de la línea de atención telefónica, desde principios de año la inscripción en la TSF es un trámite únicamente presencial en donde por poco se le hace un antidoping o “se le pide hasta el ADN al usuario”. Incluso, quienes tienen la Tarifa Social y pierden el DNI no pueden renovar el beneficio hasta conseguir nuevamente el documento, no se aceptan comprobantes en trámite ni denuncias, “supuestamente porque había mucho fraude… vos se lo hacías a tu abuelo, ponele, y él ni se enteraba. Llega gente que te dice: tal familiar está postrado y no puede venir. Y bueno, entonces no puede viajar, le contestás y te mandan a cagar”.
Cosmética de limpieza ética que esconde más precarización del laburo jeta a jeta, y que se combina con una burocracia torpe y lenta de supervisores ineficientes que únicamente mandan pdfs con información desactualizada que para colmo cae en medio de una mañana caótica en donde leer es imposible. “Hace poco aumentó la tarjeta de 25 a 50 pesos”, continua Florencia, “me daba vergüenza y miedo decirlo, pero mucha gente ya lo sabía”.
atiendo boludos
Beneficiarias y beneficiarios de la Tarifa Social que se resignan y “viejas chetas” y “ratas” que se indignan. Tipologías que expresan de manera didáctica la fórmula: a mayor nivel adquisitivo más caos. Florencia, Natalia y Cintia laburaron previamente en los locales de Avellaneda, Lanús y Belgrano, lo que les permite dibujar un gráfico con la distribución geográfica de la indignación usuaria. “Consti mucha Tarifa Social y poco quilombo de reclamos; Congreso menos Tarifa y más quilombo; Belgrano es quilombo total”. Mucha señora mayor de corazón ortiva y rostro-máscara de Fernández Mejide, que rompe los ovarios a las pibas que atienden y más aún en tiempos de crisis. “Las jubiladas chetas son las más violentas. El humilde –‘tarifado’– no te grita ni te putea, el laburante tiende a no bardear –excepto algún ‘quemadito’– pero estas viejas, sí. Vienen y te tiran, ‘si yo cargué la tarjeta, si la plata es mía por qué no me la vas a devolver, pendeja’”.
En los locales no se maneja efectivo, los reintegros se realizan a los tres días hábiles cuando los usuarios pasan la tarjeta por “el tótem” (así denominan a las terminales automáticas de carga que se encuentran en estaciones de trenes y subtes) y las recargas se pueden realizar con tarjetas de crédito o débito. El monto máximo de carga aumentó a 1200 pesos y muchos laburantes se endeudan y tarjetean el saldo de viajes de todo el mes. La mayoría de los reclamos son porque la tarjeta se pierde, alguien la encuentra, la usa y el dueño original pierde el saldo cargado. O se le rompe y suponen que la tarjeta se reemplaza en forma gratuita. O lo más frecuente, explica Cintia, “la gente encuentra una tarjeta, la carga, la carga, la carga y después se le bloquea y cagó: todo ese saldo va a parar al titular. Como la tarjeta no se bloquea al toque quizás la terminan de cargar y ya no la pueden usar”. Motivo reciente de consulta y de conflicto es la Red Sube, que a veces no funciona y entonces el descuento en el margen de dos horas -cuando uno hace combinaciones de diferentes medios de transporte- no se concreta.
También caen muchos “ratas de traje” con el speech del consumidor estafado e indignado. “La otra vez uno empezó: ‘que yo trabajo dieciocho horas por día y voy y vengo y cómo que no me vas a dar la plata y le voy a decir a Macri’", rememora Florencia alternando risas con muecas de bronca. “Ahora vas a ver, porque yo te pago el sueldo, decime tu nombre, ya vas a ver. Hasta a veces te sacan fotos…es un garrón”. A pesar de la confusión perceptiva que las asimila a empleadas estatales, los Centros de Atención de SUBE pertenecen a la empresa Nación Servicios, del grupo Banco Nación, en la cual el Ministerio de Transporte “confía”, como dice en el sitio web, “la solución para pago del transporte público de la República Argentina”.
En estos nodos en los que se atiende a un público en llamas y mal viajado a veces no alcanza la “cara de perro” y hay que poner el cuerpo en posición vertical, “muchos usuarios varones se abusan de nosotras: gritan, se hacen los valientes, te carajean. Te les tenés que parar de mano: ‘mirá que yo también me la banco eh’”, cuenta Natalia moviendo los brazos en modo boxeadora. Además de la pegajosa violencia ambiente, la jornada laboral deja un vuelto de ansiedad y angustia: “los primeros meses me la pasaba llorando a cada rato”, dice Florencia, “ahora trato de abstraerme de la situación. A veces me gustaría que me agredan físicamente para ver cómo reaccionan los supervisores, ja. Aunque ya me lo imagino…”. Un fantasioso test de deshumanización empresaria, en una planta laboral compuesta mayoritariamente por mujeres “con más aguante que licencias psiquiátricas”.
El turno terminó, pero aún queda la larga vuelta a casa. Algún vagón del Roca o del Sarmiento pueden ser la continuidad de la oficina y para ellas, usuarias ilustradas y sin SUBE vip, aunque sus tarjetas tengan el nombre y apellido grabados en el plástico que quedó como souvenir de la gestión anterior, la pantallita del celular y los auriculares al mango no son paliativos suficientes. En sus cuerpos el agotamiento es al cuadrado: el de la caótica atención al público y el del viaje tedioso y áspero. Obligadas a fumarse los mismos garrones que los pasajeros, sin descuento ni tarjetas gratis, pero con un berretín para el futuro inmediato: ser delegadas y agitarla un poco dentro del espectral Sindicato de Comercio.
devenir colectiveras
La “tragedia de Once” expuso de modo obsceno y terrorífico el mal viaje de los laburantes que cotidianamente entran y salen a la ciudad de Buenos Aires, e instaló en la agenda pública con el zócalo de “urgente” la necesidad de que el Estado intervenga para mejorar las condiciones y la infraestructura de los transportes públicos. “Fantasma” Randazzo con sus trenes modernos o Cambiemos con el Metrobús se propusieron surfear la experiencia sensible del viajero frecuente de bondis, trenes y subtes (sin perforar ni visibilizar la trama social subterránea compuesta de indiferencia, gorrudismo y una belicosidad neoliberal vigorizada en estos años de sociedad ajustada).
En julio, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lanzó el concurso “Vamos los vecinos” que se propone premiar a los “grandes choferes”. Se puede “reconocerlos” votando en las redes sociales o llamando por teléfono y diciendo el número que figura en el pasillo de cada bondi y que identifica al chofer. Los conductores con más reconocimiento se ganan un viaje a un destino turístico de la Argentina y el pasajero que participa va a un sorteo por un año de viajes gratis en su tarjeta SUBE. Mas allá de estas boludeces friendly, el verdadero reconocimiento cotidiano para los choferes existe cuando se los manda a la mismísima mierda.
Cintia se engrana al hablar del enemigo fantasmagórico de cada día, “los colectiveros mal informan, la mayoría no saben nada. La TS se las explicaron mal y bajan a la gente: a las doñas que les falla la tarjeta, a madres con pibes discapacitados, a viejitos que ni siquiera visualizan el saldo”. Hay mal educados, pero también hay plus de violencia inútil o ganas de redistribuir al azar una dosis del odio anónimo que la ciudad permanentemente les tira sobre el lomo. “La otra vez uno me hizo bajar porque no tenía saldo”, dice Florencia que en modo pasajera “los putea hasta el cansancio” pero cuando se switchea a empleada siente la peligrosa –pero materialmente inevitable– proximidad sensible con ellos, “a veces pienso que una acá atendiendo también se vuelve como el colectivero”.
SUBE “sin saldo” –como el celular sin crédito– es un golpe en la línea de flotación de la sociabilidad popular. Implica la obstrucción de las arterias urbanas y una obligada guetificación de bolsillo pelado: los verdaderos “piquetes” que bloquean el acceso a la ciudad y cortan las piernas –y las alas– de los pibes y pibas que se ven demorados en un interminable sedentarismo barrial.
Si bien el dispositivo buchón de la SUBE complica la acción permisiva “de onda” del colectivero que no puede, como en la era de las monedas, coparse tan fácilmente, y el monto cada vez mayor de los pasajes empuja a mirar para otro lado cuando alguien pide a gritos una tarjeta porque se quedó sin saldo –aún cuando el pedido de ayuda se acompaña con el latiguillo de “te pago el boleto”–, la realidad es que la solidaridad espontánea entre transeúntes –o entre laburantes– tiene cada vez menos lugar social. Apoyás el plástico, el visor hace sonar la chicharrita que marca “saldo insuficiente”, y un pinchazo de terror te atraviesa el cuello. Se abre un momento de suspenso en el que entran a jugar diferentes fuerzas y lógicas: microrracismos, machirulismos, antipibismos, miradas lombrosianas, buenas ondas y la decisión soberana del chofer que te hace bajar o te permite pasar. “La otra vez vino un tipo que cargó una tarjeta que no era de él, después se le bloqueó y quería la plata”, recuerda Florencia. “No tenía guita para comprar otra y no podía volver a su casa. Ya había intentado y lo bajaron del bondi: estaba desesperado”.