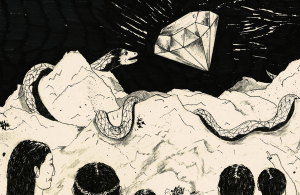Conocí a Ezequiel Zaidenwerg en un encuentro de escritores llamado “Third Voices for the New Century” que el virtuoso escritor boliviano Edmundo Paz Soldán organizó para el departamento de lenguas romances de la Universidad de Cornell. Una mañana, mientras hablábamos sobre las maneras de manejar la ansiedad y la incertidumbre fuera de Argentina, me contó que su rutina era traducir un poema al levantarse para estar conectado con lo que ama. Esa frase quedó como una chispa en mi memoria, que se atizaba en forma intermitente a medida que leía 50 estados. 13 poetas contemporáneos de Estados Unidos, su libro de reciente publicación. Desde 2005 Zaidenwerg es el demiurgo de su página web, donde realiza un trabajo incansable de difusión y traducción de poetas. En Facebook tiene también una especie de editorial fantasma que publica en Google Docs otras traducciones de libros de poesía muchas veces completos. Y 50 estados representa un poco la objetivación de esa pasión vital con el trabajo cotidiano entre lenguas.
¿Pero es el libro una antología? Poco a poco fui comprendiendo que no lo era. O sí, pero una antología ficcional. Se trata de una colección de heterónimos del propio Zaidenwerg, un artefacto además bilingüe, traducido verso a verso, en espejo. Los poemas son muy diferentes entre sí, tienen posiciones estéticas en muchos casos contrapuestas, desde el verso libre hasta la intervención en el soneto, desde el apropiacionismo hasta el diálogo con el hip hop. De a momentos la sustancia del texto parece estar en sus entrevistas, entrevistas a los supuestos poetas que escribieron los poemas.
Escribiste una novela que se hace pasar por una antología de poesía y que incluye entrevistas apócrifas a poetas reales. ¿Podrías contar un poco cómo fue el proceso creativo que, en el prólogo al libro, contás que llevó diez años? ¿En qué autores te inspiraste?
Qué bueno que te refieras al libro de manera inequívoca como una novela. Mi plan era que se publicara dentro de la colección de poesía, con lo cual aunque el texto era exactamente el mismo, el aparato ficcional que se teje en las entrevistas quedaba en segundo plano. Valentina Rebasa y Miguel Balaguer, mis editores –por esos días se sumó Daniel Lipara a la editorial, pero él no estuvo presente ese día–, me convencieron de que, por una serie de motivos, el libro tenía que aparecer como ficción. Recuerdo vívidamente esa reunión, que fue en un cuartito muy chiquito que Valentina y Miguel usan como estudio. Digamos que me sentí en clara inferioridad numérica y bastante acorralado, en el mejor de los sentidos posibles, porque el libro a fin de cuentas busca poner en entredicho la idea de autoría, no impugnándola sino refractándola, multiplicándola, colectivizándola. En relación con eso, me gusta pensarlo como un pequeño comentario a una frase de Rimbaud sobre la cual la poesía moderna ha edificado un credo: “Yo es otro”. En efecto, puede que “Yo” sea “otro”, pero tal vez también –y sobre todo– sea “nosotros”. Por lo demás, a quienes estamos acostumbrados a mirar la escritura desde la sala de máquinas –en mi caso, desde el rol de traductor–, no nos sorprende pensar la autoría, ni tampoco la subjetividad, como una construcción colectiva. En cualquier caso, me parece importantísimo darles el crédito que se merecen a Valentina y Miguel, porque decididamente el libro habría perdido buena parte de su interés si no me hubieran sometido a un cariñoso bullying. De hecho, tan convincentes fueron que a los cinco minutos me parecía impensable que el libro no fuera una novela.
Imagino que el libro empezó como una colección de poemas tuyos. ¿En qué momento hiciste el clic?
En 2008, mientras trabajaba en otro libro de poemas que en ese momento me parecía demasiado programático, empezaron a aparecer en mi escritura unas voces cuya entonación se me antojaba característicamente estadounidense, al menos según la idea, que luego descubrí lejana y ficcional, pero que entonces tenía de la poesía que se estaba escribiendo en Estados Unidos. Esas voces eran más inmediatas y concretas que la que hasta el momento yo veía como “mía”, y en ese momento funcionaban como un descanso de ese otro libro programático en el que estaba trabajando. A aquellas primeras voces, que fueron apareciendo en grupos de tres o cuatro poemas, con características que me parecía que permitían diferenciarlas, fui poniéndoles nombres, que algunas veces eran guiños privados, y subiéndolas al blog, con reacciones positivas. Era una época de migración de los comentarios –anónimos o no– de Blogger hacia Facebook, que empezaba a hacerse masivo en la Argentina, y que sirvió como una especie de antena repetidora, por lo que algunos de esos poemas, atribuidos a las autoras y autores ficticios, empezaron a circular por ahí en posteos y hasta citados en perfiles de contactos, sin necesariamente atribuirme la traducción. Te cuento una anécdota que a mí me resulta ilustrativa: un día me escribió una tal Jillian Kwon –que es el nombre de una de las poetas del libro–, preguntándome por qué mis contactos la estaban agregando. Para no aburrirla con los detalles del proyecto, le dije que había traducido a una homónima suya y que de ahí tal vez la confusión. Luego conversamos un rato y, entre otras cosas, me preguntó a qué me dedicaba. Le dije que trabajaba como traductor, que había estudiado letras clásicas y no recuerdo qué más. La charla se disipó rápidamente. Pero días después volvió a escribirme y me pidió mi dirección; a las dos semanas tenía en mi casa unos libros de Virgilio en latín y de Homero en griego que (la verdadera) Jillian había comprado en una especie de venta de garage en Los Ángeles. Te cuento esta anécdota no para celebrar el “engaño” o la “verosimilitud” de la operación, sino más bien por lo contrario: para explicar cómo la ficción fue extendiéndose más allá de mí y se volvió colectiva. Y hasta material: esos libros todavía están ahí, en la biblioteca que dejé en casa de mi madre cuando emigré.
¿Y cuando aparece la cuestión de las entrevistas? Porque yo tengo la idea de que la novela surge justamente de la distancia entre el encantamiento de los versos y cierta tensión que a veces se convierte en brutalidad en las respuestas a la entrevista.
La idea de las entrevistas surgió más adelante, ya en Estados Unidos, mientras cursaba la maestría de escritura creativa en español de NYU. Ya que me preguntás por influencias, más allá de los poetas que se inventaron heterónimos, tal vez el referente fundamental haya sido Pale Fire, de Nabokov, que fue el primer libro que Mirta Rosenberg –amiga, maestra, mentora– me regaló fotocopiado a los 20 años cuando me conoció, pensando que tenía que ver con mi sensibilidad. Pale Fire es un largo poema de un autor estadounidense ficticio, John Shade, y luego una novela que se teje en las notas al pie de un académico delirante. Inicialmente, intenté hacer algo en la misma línea –aunque no tengo la millonésima parte del talento de Nabokov–, escribiendo yo las entrevistas. Pero uno de los profesores de la maestría, Sergio Chejfec, a quien admiro muchísimo, no sólo como escritor sino también por su manera de pensar la literatura, me dijo con franqueza que esas entrevistas no funcionaban porque las voces y las ideas que yo les atribuía a esos poetas se parecían demasiado. Tenía, entonces, dos alternativas: convertirme de repente en un novelista de verdad –algo que por supuesto no sucedió ni sucederá nunca–, o aceptar que las historias de esos personajes las tenían que contar, versionar, e incluso inventar, otras personas. Elegí la segunda alternativa, y se me ocurrió que sería mucho más interesante pedirles a poetas estadounidenses reales que jugaran a ser estos poetas ficticios, a partir de un escueto guión que le di a cada uno con lo que yo me imaginaba del personaje asignado, pero advirtiéndoles que podían apartarse todo lo que quisieran de esas indicaciones, lo cual por fortuna sucedió en la mayoría de los casos, agregándole más capas de ficción a la “novela tenue” que intenta armar el libro. Fue un poco como dirigir una película con actrices y actores amateurs; no porque todos estos poetas lo fueran en tanto tales –sólo hay uno que dejó la poesía y ahora es psicólogo, y otra, una pianista que nunca escribió un poema en su vida pero que es una fantástica escritora de correos electrónicos–, sino más bien por un prejuicio al que me interesaba oponerme, que supone que un poeta lo es en función de que tiene una voz y una respiración propias, únicas e inalienables, que serían una especie de huella digital de su propia identidad y subjetividad. Es decir: que la legitimidad de un poeta se cifra en la autenticidad con la que hace una performance de sí mismo. Mientras hacía las entrevistas, me imaginaba mucho a Leonardo Favio dirigiendo a Monzón, salvo que en este caso los poetas verdaderos eran Favio y yo Monzón, aunque ojalá no el de los últimos años. Toda esta impronta cinematográfica está traducida en la tapa que diseñó Valentina –una artista brillante con la que me encanta trabajar–, que es como un póster de cine en el anverso y un libro tradicional en el reverso. También me propuse cambiar el género de la mayoría de los poetas: en el libro hay ocho personajes varones y cinco mujeres, pero contestaron las entrevistas tres varones y diez mujeres, una de las cuales luego hizo la transición de mujer a hombre.
Muchas veces se entiende al riesgo literario como una peripecia que se construye en el texto y dentro del texto. Sin embargo, en tu caso consistió en hablar con otros, invitándolos a participar en tu dispositivo de una forma honesta. ¿Cómo fue el ida y vuelta con los poetas que respondieron las entrevistas como si hubieran escrito esos poemas?
Fue bastante extraño pero muy estimulante como experimento: los que nos dedicamos a escribir no estamos acostumbrados a trabajar con otras personas, y menos aún desde un rol que tiene que ver más con la producción cinematográfica que con la creación literaria, aunque la pobreza de la poesía en relación con los géneros audiovisuales la explica muy bien Nick Rattner, que interpreta a Chris Talbott en la entrevista. En el proceso hubo un poco de todo: gente a la que hubo que convencer muy laboriosamente por distintos motivos, otra que aceptó con entusiasmo pero a la hora de empezar me dio largas, otra a la que tuve que perseguir para que terminara, una que dejó la última pregunta sin responder y que tuve que terminar escueta y abruptamente yo, lo cual le dio cierto encanto, al menos a mi entender… Salvo en un par de casos, además, procuré que la poética de los personajes fuera lo más opuesta posible a la de los poetas reales, para evitar que terminaran volviéndose máscaras de sí mismos. Como te conté, a cada poeta le entregué un guión mínimo con los lineamientos que me había imaginado para su personaje, pero explicándole que sólo debía servirle de orientación, y que era libre de desoír por completo mis indicaciones e ir en una dirección totalmente distinta… La única regla inquebrantable era que tenían que tomarse en serio la poética asignada, aunque su forma de tomársela en serio fuera burlarse de sí mismos. Lo que quería evitar a toda costa era que el libro cayera en la parodia o en el chiste. En todo caso, quería que mi propio personaje como entrevistador absorbiera esos momentos un poco ridículos: me corren por izquierda, por derecha, me hacen bullying, quedo bastantes veces como un tonto...
¿Todos eran poetas?
No, y de hecho el caso más interesante para mí fue el de Yuko Suzuki, que en el libro interpreta a Jillian Kwon, y que no es poeta ni lectora de poesía sino pianista clásica y maestra de piano. Conozco a Yuko desde hace años, porque es la mejor amiga de mi prima hermana, que vive hace dos décadas en Nueva York, pero no supe de sus talentos literarios hasta que una vez me incluyó en una cadena de mails que invitaban a un cumpleaños suyo que me pareció exquisitamente escrito… Siempre me fascinaron los que llamo los ignotos de internet, gente talentosísima que hace covers o canta sus canciones en YouTube sin ningún tipo de producción ni decorados –de hecho a veces los fondos son decididamente lastimosos–, y que si bien nunca se va a convertir en un producto monetizable de la industria discográfica, la diferencia no es de “calidad” ni de “talento”, sino más bien de márketing y distribución. Volviendo a Yuko: aunque el personaje guarda alguna relación con ella –ambas vienen de la música, ambas son asiáticoamericanas–, en todo lo demás no tienen nada que ver, y me consta que Yuko hizo un trabajo de investigación y lectura de poesía en preparación para la entrevista, que no sólo está a la altura de las que hicieron poetas más “profesionales”, sino que además me parece una de las más logradas en términos de construcción de personaje.
Una de las preguntas que se repite es si el encuentro con la poesía fue un acontecimiento o un adoctrinamiento. Es llamativo que las respuestas siempre tengan algo de las dos cosas. ¿Cómo fue en tu caso? Contás algo de eso en el prólogo al libro, pero creo que hay algo más.
Me gusta tu manera de formular la pregunta, que pasa de lo filosófico a lo militar sin escalas. La mía era más tímida: ¿descubrimiento o gusto adquirido? En fin, supongo que alguna vez me iba a tocar responder a mí. Lo que cuento en el libro es mi historia de descubrimiento de lo literario, que asocio, por un lado, a la revelación del valor del dinero, y por el otro a la traducción. Mi encuentro con la poesía no fue doctrinal, aunque ocurrió en una clase de tercer año de la secundaria, y decididamente lo describiría como un acontecimiento: Raúl Illescas, un profesor muy cool al que todos admirábamos –por lo que sé, hasta hace unos años enseñaba en Puan, en Española III–, un día trajo a clase “Oficina y denuncia”, un poema de Poeta en Nueva York, de Lorca. Encontré en la fuerza de ese lenguaje encarnado algo que, si bien era un lector bastante voraz de narrativa, no había encontrado hasta el momento en ninguna otra parte. Después, por supuesto, vino el momento de la adquisición, con su inevitable adoctrinamiento: empezar a buscar libros (en mi caso, Trilce de Vallejo y En la masmédula de Girondo) que prolongaran ese high, que se vuelve adictivo muy rápidamente, y que con la misma celeridad se convierte en la empresa de una vida. Por suerte luego aparecen otras personas con quienes compartir jeringa y hacer comunidad.
la poesía en épocas trumpistas
La sensación después de las elecciones de medio término en los Estados Unidos es ambigua. Los republicanos celebran un triunfo, y los demócratas leen la inversión en la relación de fuerzas en la cámara de los comunes como el principio del fin de la hegemonía trumpista. Sin embargo, por debajo de esto, el relativo éxito económico interno del plan económico de Trump tiene el efecto paradójico el hacer más estridentes las denuncias a sus atrocidades civiles y más silencioso el apoyo del país profundo a sus políticas.
En medio de esta grieta entre universitarios urbanos progresistas y trabajadores industriales o rurales conservadores, el lenguaje y la cultura no son escenarios menores. Y la extranjería, amenazada por las políticas migratorias restrictivas de la administración Trump -mucho más duras que las del militarmente mucho más activo Barack Obama- oscurece muchísimas de las percepciones de los migrantes, pero al mismo tiempo permite una cierta mirada estrábica que habilita otro tipo de lecturas.
Me pareció muy significativo que 50 estados termine con el poema donde tu heterónimo Taylor Moore hace una relectura de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. En esa relectura –y tuve la suerte de verte convirtiéndola en performance– la sensación que uno tiene es la de encontrarse con algo así como la esencia de las fuerzas que le dieron el triunfo a Trump. Por un lado, el miedo. Por otro, el despecho ante la existencia del Otro. Pero también una fe fundacional en un deseo de unión, una unión de los desclasados, en el sentido del proyecto utópico de un país donde sólo debería haber clase media. ¿Cómo se vincula esto con tu experiencia en tanto inmigrante en los Estados Unidos?
Sí, tal cual. Hacía tiempo que venía buscando sin éxito un cierre poderoso para el libro, que al final se me terminó imponiendo. Ya había intentado componer unos haikus usando el repertorio léxico de las enmiendas de la Constitución, pero no había logrado nada que valiera la pena: son documentos áridos, formulaicos, con pocos sustantivos concretos. En cambio, la Declaración de Independencia, sobre todo pasando el preámbulo, más conocido, donde se expresa de manera pomposa aunque bastante clásica el credo liberal, es un texto que hoy podría considerarse queer. La parte más larga está estructurada con repeticiones anafóricas –diría incluso que está al borde del versículo–, con oraciones encabezadas por un “He…”, cuyo referente es el rey de Inglaterra, a quien se le hacen recriminaciones desde un lugar muy ambiguo, que por momentos parece el de un hijo abandonado y por otros el de un amante despechado… Supongo que ahí está el despecho del que hablabas vos. Además, hay una llamativa insistencia en torno a la masculinidad y la firmeza, además de cierta fijación con las manos, algo que apareció durante la campaña de Trump. De ahí que en la ficción del libro, Taylor Moore declare haber escrito el poema luego de terminar una relación con un hombre bastante mayor que él, un poco padre y un poco amante. Escribí ese poema durante los meses que siguieron a la elección de Trump, muchas veces releyendo y corrigiendo mientras corría sobre la cinta en un gimnasio de una cadena infame que se llama Planet Fitness, que tiene las paredes llenas de esas consignas de autoayuda que en realidad esconden con torpeza o contumacia el mandato de competitividad sociodarwinista neoliberal. En cuanto a los afectos que convoca el poema, es probable que mi propio y muy palpable miedo haya pasado sin mayores mediaciones. Imaginate que yo al llegar al país había dejado los deportes de impacto y me había pasado al yoga, y con la elección de Trump el cuerpo directamente me pidió volver al gimnasio, a una rutina también ansiolítica pero por una vía más ardua.
En un sentido que tal vez sea mucho menos interesante, también hay una declaración metapoética ahí: sin dudas con razón, siento que soy considerado más un traductor que un poeta, y con este poema –que yo escribí en inglés pero cuya traducción no es mía, sino del poeta mexicano Hernán Bravo Varela– quería patear remilgada y simbólicamente un tablero de juguete antes de llamarme al orden y volver a mi cueva a seguir traduciendo.
Leídas en conjunto, las entrevistas del libro podrían funcionar también como una suerte de ensayo sobre las condiciones de producción de la poesía actual en los Estados Unidos. De hecho, una de las preguntas que se repite es sobre las relaciones entre el poeta y el circuito institucional de la poesía en los Estados Unidos. ¿Existe algo así en Argentina? ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes que encontrás entre los dos modos de producción, y principalmente de circulación de la poesía?
Creo que ahora empieza a existir algo similar en la Argentina, aunque no sé hasta qué punto sea análogo, ¿no? A ver, supongo que te referís a las maestrías en escritura creativa, que en las entrevistas de 50 estados aparecen una y otra vez, en general mencionadas con cierta amargura y en alguna ocasión hasta con un rechazo violento, lo cual te confieso que me parece comprensible y justificado por lo que se pone en juego a nivel material. Ocurre que, como sabrás –aunque a una escala mucho mayor que en la Argentina, donde la privatización afectó menos a las carreras humanísticas–, acá la educación superior es una industria multimillonaria. También, por el músculo económico que tienen, las universidades siguen siendo un refugio para los poetas, que encuentran en ese sistema oportunidades laborales bien remuneradas que no existen en otra parte. Además de ofrecer esa quimera que es enseñar a escribir, las maestrías de escritura creativa venden la oportunidad única de hacer networking in situ, con el disfraz siempre atractivo –aunque indefectiblemente engañoso– de la meritocracia: “felicidades, te elegimos entre x cantidad de excelentes candidatos, te va a costar xx.xxxx dólares”. Cuando yo me fui, no recuerdo si ya existía o estaba por empezar la maestría de la UNTREF, que si bien es paga maneja otras cifras, muchísimo más accesibles… digo, pensá que acá la gente se endeuda hasta el cuello para pagarse estas maestrías. Y ahora también existe la carrera de Artes de la Escritura de la UNA, que es gratuita, y de la que tengo las mejores referencias. Tal vez sea un ingenuo o un romántico –o peor, un nostálgico–, pero me parece que las condiciones de producción y circulación de poesía en la Argentina, a pesar de la horripilante precariedad de todo, son mejores, más accesibles y horizontales, que en Estados Unidos, donde la ecuación elitismo más un poco de dinero vuelve a menudo el clima bastante irrespirable. Te pongo otro ejemplo: Robin Myers, una poeta estadounidense extraordinaria, que va por el segundo libro publicado en edición bilingüe en Argentina, México y España, sigue siendo inédita en Estados Unidos, salvo por algunos poemas en revistas, y recibe las cartas de rechazo más absurdas, seguramente porque vive en México hace años y no juega el juego del networking.
¿Qué le dirías al joven poeta argentino que empobrecido/horrorizado/desencantado por el macrismo considera la posibilidad de insertarse en el sistema académico norteamericano?
Que me escriba un correo electrónico, que con gusto le doy una mano: zaidenwerg@gmail.com.
Entre tus heterónimos hay hijos de inmigrantes, diversidad de identidades sexuales y de origen de clase. Sin embargo, no hay poesía activista o poesía militante. ¿A qué se debe?
Hmm, hubiera querido creer que Taylor Moore, el de la Declaración de Independencia, era un poeta a todas luces político. Pero tenés razón: la poesía por así decirlo “política” que a mí más me interesa no es la abiertamente militante ni activista, que a mi entender fija, cierra, adoctrina… O mucho peor: se esfuerza en convencer a su público de algo de lo que ya estaba convencido.
Vivís hace un tiempo en Nueva York. ¿Qué cosas te llamaron más la atención en el plano de la vida cotidiana desde que ganó Trump?
A nivel local, creo que hubo cierta movilización que en los círculos en que me muevo no se había visto en la época de Obama. De todos modos, Nueva York es un reducto tradicionalmente demócrata y progre, así que supongo que no es el mejor termómetro de la vida cotidiana de la era Trump. En cualquier caso, a mí me interesa pensar no sólo qué cambió con Trump sino qué fue lo que se mantuvo. Y no hay que olvidar que Trump es una imagen emblemática, aunque caricaturesca, del newyorker. Es verdad que su agenda en cuestiones de inmigración y género está en los antípodas del credo progresista de la ciudad, pero más allá de lo que digan sus detractores –entre los que me cuento, por supuesto–, ese emprendedurismo sociodarwinista está muy arraigado en la identidad neoyorquina: el otro es un rival con el que uno compite por oportunidades cada vez más escasas, sea un trabajo, un departamento más lindo con un alquiler accesible, la posibilidad de hacer networking, etc. No quiero ponerme demasiado teórico pero en Nueva York se comprueban de manera muy práctica y palpable las tesis de Foucault y sus continuadores sobre el neoliberalismo, que lo ven no sólo como una ideología económica sino principalmente como un dispositivo que produce subjetividades. La sociedad, en esos términos, es un conglomerado de empresarios de sí mismos en relación de competencia los unos con los otros, y que hacen inversiones de naturaleza privada en salud y educación para incrementar su capital subjetivo y así maximizar sus posibilidades de competir con éxito. En este sentido, por ejemplo, entre otros factores con la creciente gentrificación de la ciudad y el alza de los alquileres, que se llevan una porción enorme de los ingresos de una persona de clase media, esa pulsión de competencia de hecho se ha vuelto aún más urgente. Es algo que se percibe en todas partes, sobre todo en el subte y otros espacios públicos: una tensión de superficie muy delicada, que en cualquier momento puede explotar y darle paso a una efusión de violencia, verbal o física. A mí de hecho me pegaron dos veces sin ninguna razón, una en un deli y otra caminando por la calle, en un caso porque supuestamente había tocado las pertenencias de alguien (parece que lo rocé con la mochila) y en el otro porque estábamos caminando con un amigo uno al lado del otro y la persona que venía en dirección contraria a paso vivo no vio oportuno alterar el curso y me embistió con saña por estorbarlo.
¿Cómo fue la recepción de tu libro en Argentina, si bien salió hace muy poco? ¿Cómo considerás que te juega el hecho de escribir desde Nueva York?
Al parecer al libro le está yendo bien: acaba de salir de imprenta la segunda edición. Habida cuenta del dramático contexto local, siento una gratitud enorme hacia Valentina, Miguel y Daniel por haber apostado por un libro tan voluminoso y, por ende, con un costo tan alto de producción en un momento tan difícil; y siento la misma gratitud hacia las personas que lo compraron, lo recomendaron, y subieron fotos del libro a las redes sociales. Vos viste cómo es, en general te llegan sólo los comentarios positivos... Bueno, en realidad sí me enteré de que un poeta cuyo trabajo respeto y admiro dijo, lapidariamente, “el libro es demasiado caro para ser de él”. Uno siempre tiene la esperanza de que haya una relación de reciprocidad con las personas que valora, pero ya no soy un poeta joven, y no me queda otra que curtirme. También supe que una persona se sintió defraudada al enterarse de que el libro era ficción y pidió que le devolvieran el dinero. Me da pena, pero me hago cargo de el libro pretende cuestionar deliberadamente la manera en que leemos poesía. Como dice Liliana García Carril en una reseña reciente: “[el libro] nos confronta con nuestros prejuicios como lectores. ¿Preferimos la calidad garantizada de los poetas canónicos? ¿Celebramos por jóvenes la poesía de jóvenes? ¿Nos abalanzamos porque son autores extranjeros? ¿Perdemos el interés porque no los son o al contrario? ¿O nos dejamos llevar por nuestra propia intuición y sencillamente leemos poemas?”. En cuanto a escribir desde Nueva York, probablemente sea ingenuo de mi parte, pero no es algo en lo que piense con frecuencia.

autobiografía y sinceridad
Vivimos una época en que la cultura pide entretenimiento, fantasía y distracción a los productos audiovisuales y sinceridad, progresismo y castración a los productos escritos. En esta división del trabajo simbólico, donde las noticias tecnológicas o científicas parecen ser el motor narrativo de la imaginación planetaria, la proliferación del diseño obligatorio de sí -sea en fotos de instagram o en relatos impresionistas sobre experiencias reales- parece encontrar su parteaguas político en la forma de representar a sus condiciones de producción, por un lado, y en la relación con el artificio propio del modernismo, por otro.
50 estados, la novela de Zaidenwerg, podría ser leída entonces en tensión con el protocolo de lectura que desde hace más de cincuenta años es característico de las artes visuales: si algo es interesante en términos sociales en primer lugar, y en segundo lugar, aunque no menor, cuál es su dimensión estética. Pero eso el libro tiene algo de género ensayístico y algo de experimento. Sin embargo, también establece un sistema de tensiones con uno de los principales commodities que hoy produce el parque humano compulsivamente obligado a expresarse: la sinceridad.
¿Cada uno de los estilos de poesía que se pueden leer remite a una época de tu vida? ¿Cómo trabajás la relación poética entre forma y situación vital?
No sé si tenga una respuesta del todo precisa a esa pregunta. Para contestar a la primera parte, sólo puedo remitirme a la metáfora del prisma con la que cierra el prólogo del libro: es una autobiografía descompuesta, refractada, ojalá refractaria; y en cierto sentido formal, aunque quisiera pensar que el libro evita trazar una correspondencia directa y necesaria entre formas poéticas y contenidos experienciales, un tema que por lo demás me apasiona; de hecho, los poemas no están ordenados en el libro tal como fueron escritos, aunque el último es efectivamente el último. En síntesis, si bien hay unos pocos poemas que trasladan “uno a uno”, en un sentido más tradicionalmente biográfico, ciertas experiencias de mi vida –el abandono de mi padre, la muerte de mi abuelo, algún enamoramiento pasajero y dos o tres separaciones–, más que traducciones procuré que fueran covers de esas experiencias.
La oralidad tiene un lugar muy importante en tus poemas. ¿Qué lugar le atribuís en tu trabajo?
Por un lado, diría que más que la oralidad en sí me obsesionan desde que empecé a dedicarme a la poesía las técnicas y los recursos rítmicos que permiten inventarse oralidades, no necesariamente imitativas de un habla determinada. En particular, siempre me interesó mucho la métrica y hace unos años que también me apasiona la rima, recursos que, en parte por motivos de peso y, en parte por arraigado prejuicio, hasta hace poco se asociaban inevitablemente a poéticas elitistas y reaccionarias; y que ahora, con el avance del hip-hop, el reggaetón y otros géneros poético-musicales que ponen en primer plano el ritmo y la rima, se están volviendo a ver como recursos válidos. En todo caso, me parece que ese debate va a terminar desplazándose a la poesía autónoma, o sea escrita, vs. otros géneros más ligados a la performance, ya sea musical o escénica en un sentido amplio. Lo cual no es ninguna novedad sino más bien un anacronismo, ¿no? Porque la lírica y el drama son –junto con la épica– géneros poéticos diríase “originarios”, con toda la desconfianza que me produce el término… Pero supongo que no era exactamente eso lo que me preguntabas. En el libro, hay ciertamente una pulsión métrica muy trabajada en casi todas las “traducciones” al español y en muchos de los “originales” en inglés. De hecho el largo poema de Taylor Moore está todo metrificado en inglés y en verso libre en castellano, algo que también fue deliberado. Específicamente, intenté que ciertas voces tuvieran una entonación oral reconocible, algunas desde el léxico y el tono y otras más desde el ritmo: Caitlin Makhlouf, por ejemplo, es una poeta directamente spoken word, aunque yo quise complicar un poco el personaje haciéndola religiosa, algo que la poeta que la interpreta en la entrevista, Alysia Nicole Harris, sabe ligar muy bien… Pero bueno, aunque Caitlin no está para nada inspirada en ella, justo se dio el caso de que Alysia hace -entre otras cosas- spoken word y además es una persona muy religiosa.
Aunque es cierto que en muchos casos hay una intersección muy poderosa, leo también una tensión entre aquellas voces de 50 Estados que mantienen una relación fluida con la lírica y el sistema de referencias culturales de la poesía erudita y aquellos que se declaran deudores del rap, el hip hop y la experiencia cotidiana. Si tuvieras que elegir entre ambas tendencias, ¿cerca de cuál te colocarías más cerca? Porque a pesar de que en la entrevista donde Frank Shaughnessy te corre por derecha diciendo que la poesía griega es mainstream, está claro que el ingreso a la universidad, y más que nada en una sociedad hiper mercantilizada como la norteamericana, es una variable de corte.
Buena pregunta. Sin duda vengo de una concepción más autonomista de la literatura, de manera que, digamos, hay una memoria muscular que me lleva hacia allá. Pero en mi tesis doctoral estudio precisamente la crisis de ese momento de autonomía, que en mi opinión está ligado a la gravitación cada vez más insoslayable de la música popular –y el hip hop me parece un caso paradigmático– en la experiencia de aquello que llamamos “poesía”, y en las formas en que circula. Como te decía, soy un apasionado de la rima, así que la transición de Góngora a 2Pac no me cuesta tanto. Bueno, tal vez el ejemplo sea demagógico: 2Pac no se caracteriza por ser un rimador particularmente virtuoso; más bien diría que lo suyo está en el grano de la voz, en su capacidad casi inaudita de transmitir afecto...
Hay un libro dentro del libro y que consiste en pensar en cómo elegís desplegar el arte de la traducción, las decisiones que tomás para cada poema, que no parecen dogmáticas sino que más bien parecen establecer una especie de relación personal con cada uno, que es ambivalente. La traducción es definitivamente una forma de arte, parecerías decir, y lo llevás al extremo al final del libro. ¿Las versiones originales fueron en inglés o en español? ¿Cómo trabajaste las decisiones estéticas de la traducción para cada poeta?
Bueno, decididamente pienso la traducción como una forma de arte: me avergüenza reconocerlo, pero creo en una especie de cielo platónico de la poesía, donde los poemas existen como formas ideales, independientemente de su encarnación lingüística particular. En ese sentido, la tarea del traductor de poesía sería intuir esa forma ideal que trasciende al “original”, despojarla de los elementos que la atan a sus circunstancias de producción e injertarla en la tradición poética de la lengua de destino. Por lo demás, en efecto fue una decisión deliberada incorporar algunas mistranslations, supuestos “errores” de traducción. A ese respecto, tengo otra anécdota: uno de los poemas de Chris Talbott se publicó hace bastantes años en una revista de México, que me hizo llegar un mail bastante airado de una lectora que se quejaba de que hubiera hecho una traducción tan mala –¿tan libre? no recuerdo– de un poema tan hermoso. El caso extremo de esto sería el soneto de Ariella Jenkins que tiene anagramas en vez de rimas, cuya “traducción” ignora por completo el contenido semántico del “original” pero repite el artificio: el resultado son dos poemas en dos lenguas que dicen cosas totalmente distintas pero que funcionan, por así decirlo, igual. De todas maneras, es importantísimo aclarar que, si bien yo escribí algunos de los poemas directamente en inglés y sin ayuda –el último, más largo, y los poemas rimados y medidos de Ariella Jenkins–, en la gran mayoría conté con la colaboración inestimable de Robin Myers, de quien ya te hablé, y a quien en agradecimiento le está dedicado el libro. En algunos casos, ella pulió traducciones mías previas, y en muchísimos otros directamente hizo versiones nuevas. En ese sentido, si mi rol en el libro fue la dirección de actores, se podría decir que Robin fue la directora de arte.
¿Coincidirías en la percepción de que tu libro tiene un costado colaborativo y otro pedagógico que hoy parecen ser indispensables en el arte?
Coincido plenamente con lo del costado colaborativo. Lo pedagógico no lo veo, y de hecho me propuse de manera consciente no tratar de “enseñar” nada. Pero a lo mejor tengas razón, y no me parece mal: que el libro abra un espacio de “fracaso”, por así decirlo, de “deshacerse” en la lectura, me resulta muy atractivo, y creo que tiene que ver con el espíritu general que lo anima, a pesar de que ese espíritu pueda ir en contra de sí mismo.
De a momentos, al leer las respuestas de los poetas, uno siente que su mirada sobre la cultura de las artes en general es muy amplia, muy ambiciosa, y que quizás la poesía es el género literario más sensible o sensitivo ante los cambios en las formas de narración no sólo de la identidad, sino de nuestra relación con la tecnología. Sin embargo, por otro lado, todos ellos parecen muy poco preocupados por los protocolos algorítmicos a través de los cuales la cultura circula en la actualidad, o la cultura corporativa, o el discurso de las marcas como matriz de condensación sentimental de las masas. ¿Sentís esa contradicción?
Me alegra poder deslindarme, por esta vez, de esa ambición que mencionás. Pero sí me voy a hacer cargo de lo del costado algorítmico: es verdad que en las entrevistas esa preocupación no está, lo cual sin dudas debe ser mi culpa por no haber preguntado directamente por eso. De todos modos, en cierto sentido, en mi trabajo como traductor de poesía, sobre todo desde que subo traducciones diarias a Facebook, siento que hasta cierto punto aprendí a predecir esas “reacciones” –qué poemas van a gustar, a qué gente, etc.–, lo cual se me ocurre que vendría a ser una forma analógica de esos protocolos algorítmicos.