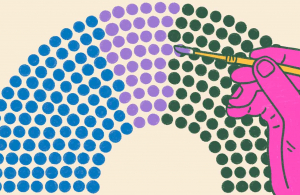Hasta abril de este año, en la superficie de los discursos del mainstream económico más o menos cercano al oficialismo y a la City, el diagnóstico del panorama rozaba un decidido optimismo. El gradualismo de Cambiemos era seguramente demasiado lento para el gusto de estos expertos, consultores, asesores de bancos, exfuncionarios y demás fauna que habita oficinas, aulas universitarias, despachos y estudios de televisión, por lo que el paraíso neoliberal (la utopía de la “economía normal”) todavía estaba distante, pero “el camino era el correcto”. Los indicadores más superficiales mostraban signos al alza: construcción, autos, créditos hipotecarios. Incluso bienes durables más asociados con los sectores de ingresos medianos para abajo como las motos mostraban dinamismo ascendente. El dólar estaba planchado en torno a los 17 pesos hacía un año y la inflación volvía a niveles (kirchneristas) del 25%, después del alza de 2016 promovida por la devaluación que implicó la salida del cepo cambiario. A finales de 2017, el año cerraba con la promesa de un gobierno fortalecido que iría por el triple premio de las reformas fiscal, laboral y previsional. Nada de eso pasó.
papel picado, papel mojado
Para comprobar la fortaleza unánime de este consenso entre los economistas amarillos basta recurrir a un interesante documento que todos los meses elabora el Banco Central. Se trata del Relevamiento de Expectativas de Mercado, un sondeo que la entidad monetaria lleva a cabo entre unos sesenta consultores económicos, analistas de mercado de bancos, casas de inversión y centros de estudios. Esta encuesta mide el pulso de ese sector de la profesión económica que más allá de leves diferencias doctrinarias compone el grupo de los pronosticadores que creen en el mercado y son creídos por el mercado. Leer los sucesivos informes de esta pesquisa mensual resulta, desde la crisis actual, un ejercicio entre morboso y angustiante. Un poco como revisar, en cámara lenta, la filmación de alguien que alegremente retrocede paso a paso hacia un precipicio buscando el mejor encuadre para tomarse una linda fotografía.
En diciembre de 2017, a dos meses de las consagratorias elecciones del gradualismo y aún cuando la movilización en las calles había empañado la aprobación de la reforma previsional, el cielo estaba despejado: los economistas pronosticaban una inflación para todo 2018 de 15%. El precio del dólar, verdadero núcleo de toda la política económica, seguiría casi al mismo nivel de 2017: apenas por encima de los 20 pesos. Incluso en 2019, el dólar rondaría los 22 pesos. Las tasas de interés seguirían un camino pausado de descenso a niveles de 21% a final de 2018, y de 16% en 2020. Eran números que coincidían casi exactamente con las proyecciones que el gobierno y el BCRA habían formulado para el presupuesto. En términos de crecimiento económico, 2018 pintaba para quebrar lo que Miguel Bein (cotizado y veterano asesor de políticos y empresas) llama la “maldición de los años pares”, la recurrente caída de la economía argentina en los períodos no electorales. En este caso el promedio de los economistas coincidía en augurar tres años seguidos de crecimiento por encima del 3%, algo que no sucede desde hace más de una década.
Pero después de ese diciembre pacífico y soleado para el mercado comenzaron a “pasar cosas”. El 28 de diciembre (según la narrativa post festum que se fue construyendo en estos meses por parte de los mismos economistas que intentan explicar sus pifies), el gobierno entusiasmado por su impulso político decidió cambiar las metas de inflación del BCRA (que no habían estado ni cerca de la realidad en 2016 y 2017) para darle mayor cuerda al crecimiento bajando las tasas y dejando correr levemente el dólar. Ese pecado original que para muchos de los economistas ortodoxos explica el desencadenamiento de los males que vinieron, al manosear el lugar sagrado que es la “independencia del Banco Central”, en realidad no alteró el optimismo general que prosiguió durante los meses anteriores al inicio de la corrida contra las reservas de abril/mayo de 2018. Más bien lo contrario: todas las encuestas de expectativas del BCRA muestran que el consenso de los economistas se mantenía en torno a pronósticos que desde hoy, septiembre de 2018, rozan lo inverosímil.
En el relevamiento de abril, a días de la primera corrida, el credo ortodoxo todavía pronosticaba una inflación a finales de año de 19%. Y para 2019 de 13%. Al dólar, en las vísperas de su huida a los cielos, lo veían en diciembre a 22,6 pesos y a 25 pesos en 2019. Y el crecimiento económico seguía prometiendo un auge sólido de 2%, casi lo mismo que en 2017. Basta mirar, y esto es aún más interesante para pensar cómo funciona la producción de expectativas entre ese grupo de analistas tan vinculados al latir de los mercados, cómo cambian los números en las encuestas de los meses sucesivos, ya cuando la crisis era imparable y los movimientos erráticos del gobierno terminaron llevándose puesta a la conducción del BCRA y acudiendo de emergencia al FMI: en mayo, junio, julio y agosto, los pronósticos de los economistas no hicieron más que seguir de atrás la evolución alocada de las variables.
En julio, por ejemplo, predecían un dólar a fin de año de 30 pesos y una inflación anual de 31%. Un mes después todas esas proyecciones eran papel mojado: ahora pronosticaban un dólar a 42 pesos en diciembre y una inflación de 40,3%. Es decir, que sus pronósticos no hicieron otra cosa que replicar las cifras que resultaban y agregarles apenas unas décimas. Es como la imagen del búho de Minerva que Hegel usaba para explicar la relación entre los filósofos y los acontecimientos históricos, solo que al revés: acá el búho nunca levanta vuelo después del atardecer, sino que se va a dormir.
pidió respuestas, le dieron un cisne negro
En 2008 (el annus horribilis del crack de Lehman Brothers y la subsiguiente crisis financiera mundial) la reina de Inglaterra sorprendió con una pregunta de apariencia inocente a un grupo de economistas de la London School of Economics: “¿Cómo nadie vio venir esto?”. La respuesta estuvo llena de interjecciones y balbuceos pero terminó pareciéndose a esto: “Todos confiábamos en que las cosas se estaban haciendo bien”. Era reveladora de la cuestión de fondo: el consenso de los economistas del mercado es un loop de autoafirmación y validación de lo que todos quieren escuchar. También era expresión de la pobreza epistemológica que prima cuando un grupo comprometido con determinados intereses anula los datos que resultan problemáticos para mantener su relato del momento histórico.
Los complejísimos modelos econométricos que ponen en relación cientos de variables para diseñar los pronósticos financieros, los algoritmos que calculan la variación a corto y largo plazo de los escenarios, las teorías del comportamiento de los actores económicos basadas en proposiciones matemáticas, todo ese arsenal no puede nada cuando la corriente ascendente del mercado derrama ganancias y nuevos instrumentos financieros que las multiplican creando, literalmente, dinero de la nada. La crisis de 2008 abrió numerosas discusiones sobre los fallidos diagnósticos de los economistas neoliberales. Al mismo tiempo que los estados nacionales se dedicaban a “salvar al capitalismo de sí mismo” inyectando moneda y rompiendo todos los sagrados supuestos ortodoxos de la autoregulación de los mercados, se expandieron las reflexiones sobre el rol desmesurado que los expertos habían tenido en la génesis de la crisis.
Prakash Loungani, un economista del FMI, analizó los pronósticos de los especialistas y encontró que habían fallado en predecir 148 de las últimas 150 recesiones. Su explicación tiene que ver con la dinámica de posicionamientos que se da en el campo específico de los economistas: no hay mucho incentivo en términos de prestigio para pronosticar un crash cuando el consenso es optimista. Uno se expone a ser considerado un escéptico a contracorriente, con las consecuencias profesionales que en un mundo dominado por la avidez de ganancias fáciles eso representa. La perspectiva de “pegarla” y predecir una recesión garpa menos que sumarse a la ola de optimismo generalizado. En todo caso si uno se equivoca (con las consecuentes pérdidas para sus clientes, para no hablar de los perjuicios en términos sociales, ese es un horizonte que ni existe) puede camuflarse en el error generalizado, en el mítico “cisne negro” que nadie podía anticipar, en el brusco cambio de variables imposibles de predecir. Después de todo, el mercado financiero vende básicamente algo que se llama riesgo. Su mercancía está hecha de proporciones variables de oportunidad y peligro.
¿nunca más?
La recurrencia de las crisis bancarias y cambiarias desde 1980 (cuando las políticas neoliberales le ganaron definitivamente la batalla al keynesianismo de posguerra) son elocuentes en un mundo dominado por el riesgo y la deuda. En un libro de reciente aparición, compilado por el sociólogo económico Ariel Wilkis y editado por la Universidad de San Martín (El poder de evaluar), se analizan los mecanismos sociales que moldean los imaginarios y las prácticas de aquellos que se dedican profesionalmente a mover la rueda de la valorización financiera. Los supuestos que utilizan para pensar la dinámica de los mercados, los valores y las inversiones, están basados en la idea del mercado como un eficiente dispositivo de asignación de recursos, como un lugar de producción de “verdad”.
Sin embargo, como muestran algunos de los artículos del libro, este supuesto que forma el núcleo ideológico del consenso de los economistas y analistas financieros, convive con las presiones sociales, para nada eficientes y autoreguladas, en el contexto de mercados que fluctúan día a día, hora a hora, y los conduce a privilegiar su lugar en la manada, siguiendo lo que dicen y hacen los demás. Si el riesgo es un activo, mejor que lo asuman los clientes y el público destinatario de sus análisis, pero que se mantenga lejos de su ejercicio profesional. Como dijo un beisbolista de los años sesenta, famoso por sus pocas luces y su sentido común: “It’s tough making predictions, especially about the future”(es difícil hacer predicciones, en especial cuando se trata del futuro).