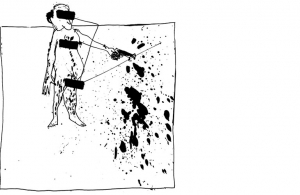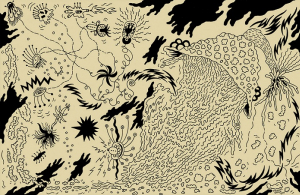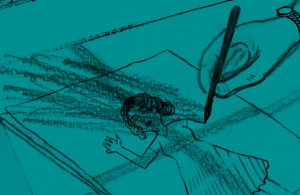Los malentendidos que componen el simpático encuentro de Beatriz Sarlo con la joven booktuber Juli Ferraro en un video promovido por el Ministerio de Cultura de la Nación, a propósito del treintagésimo aniversario de la muerte de Jorge Luis Borges, confluyen en un acuerdo fundamental: Borges hubiese sido un extraordinario booktuber. El video, y los usos de Borges desplegados por el macrismo, no pueden dejar de ser leídos como el natural corolario de una operación que el campo cultural en su conjunto viene sosteniendo desde hace al menos treinta años: la colocación de Borges en el centro del canon literario nacional de la recuperada democracia. Por medio de este laborioso movimiento, Borges terminó erigiéndose en una contracultura oficial de efectos normalizadores y muchas veces paralizantes para la literatura argentina. Esto no anula que el proyecto literario de Borges haya sido versátil, modesto y genial; más bien habla de las extasiadas y mistificadoras lecturas que Borges padece.
Borges, un escritor oblicuo, empleado público y periodista por necesidad dado su origen social propio de una aristocracia decadente, pero jamás cultor de la marginalidad ni de la bohemia literaria, fue lentamente llevado al bronce y convertido en un tótem. No fue suficiente cierta veneración de parte del gran público, que sin leerlo se conformaba con sus ”frases geniales” y su figura de bibliotecario ciego, que Borges explotaba con picardía. Este trabajo de consagración institucional lo realizaron revolucionarios arrepentidos que pretendían contribuir a la cultura democrática, marginales seducidos por su retórica (Borges los hubiera despreciado: siempre tuvo una vocación mainstream y una elegancia distante, nada más pequeño burgués que el arte por el arte), formalistas trágicos pero a fin de cuentas confiados en la modernidad (tanto liberales como populistas, o incluso izquierdistas), y, principalmente, en un país subordinado como la Argentina, su consagración internacional.
Antiborges, la compilación de textos llevada a cabo por Martín Lafforgue, es en este contexto un artefacto fascinante que permite recorrer los momentos de esa consagración: su temprana exaltación por un ala rezagada de la revista Les Temps Modernes en la década del cincuenta, su recuperación a contrapelo del boom de los sesenta por ciertas zonas de la intelectualidad europea que empezaban a cultivar credenciales de distinción y un cosmopolitismo tardío en base al culto a escritores raros de los confines de las ex colonias (este movimiento está cifrado en el Premio Formentor de 1961, que Borges comparte con Samuel Beckett), estructuralistas en los setentas, y postestructuralistas y derrideanos estadounidenses en los ochenta y los noventa.
Pero el libro es mucho más que eso. También podría ser leído como un espinoso fascículo perdido de una teórica enciclopedia que, en lugar de versar sobre el universo, lo hiciera sobre el mismísimo Borges. Nutrido de un breve ensayo introductorio para cada capítulo donde se logra desarrollar el contexto histórico de las distintas formaciones que de una manera u otra atacaron al autor entre las décadas del veinte y del noventa, el libro funciona no solo como una biografía intelectual alucinada del gran escritor argentino, sino también como una arqueología de las relaciones que diferentes zonas del campo literario establecieron tanto con la poética antirrealista representada por Borges como con sus concepciones sobre la singular tarea que enfrenta un escritor posicionado en la periferia de la periferia literaria. Vale la pena contar el final: ninguno logra superar o trascender, ni por asomo, la programática desplegada en El escritor argentino y la tradición, de 1951.
Si el lector sacudiera el libro como si se tratase de un mantel lleno de migas, las objeciones al proyecto borgeano podrían clasificarse en dos avenidas principales: aquellos que cuestionan su escritura por aburrida y antihumanista, aquellos que la condenan por razones políticas desde el nacionalismo o desde la izquierda. De estas dos grandes vías surgen todas las combinaciones posibles; es llamativo que casi no hay cuestionamientos a su ”calidad” literaria. De este modo, se da la curiosa paradoja de que Antiborges es una antología en la que nadie tiene razón aunque todos contribuyen con ramalazos de verdad histórica. Un relato policial sobre un asesinato que no se termina de consumar pero muestra una galería de sospechosos igualmente benditos y culpables.
Muchos, como Adolfo Prieto en un libro de 1954 (Borges y la nueva generación, material proscripto y casi inconseguible), intentan comprenderlo como un producto de su tiempo. No sin cierta condescendencia, Borges tiende a ser leído como un emergente del ocaso de la Argentina alvearista donde cierto populismo pour la gallerie podía convivir con un proyecto económico elitista y agroexportador; esta alianza sería rota en el golpe del 1930 por la irrupción del nacionalismo, que Borges siempre abominó. Con matices e inflexiones la lectura se repite en los textos de Blas Matamoro y de Pedro Orgambide, que sin embargo, y en diferentes niveles y escalas, resaltan la complicidad personal y moral de Borges con las dictaduras militares genocidas, con el antiperonismo furioso y con el racismo. En una conversación desde la banda oriental con Carlos Real de Azúa y Emir Rodríguez Monegal, Ángel Rama toma una actitud más productiva. Sin descartar el lado reaccionario del Borges-personaje mediático, intenta retomar las innegables continuidades entre vida y obra de Borges a partir de la siguiente pregunta ”¿Cómo no ver en la dolorosa ambivalencia de la personalidad de Borges un melancólico reconocimiento de sus limitaciones y una equivocada búsqueda de compensaciones?”.
En un texto de 1933, y en otra hermosa condensación, Ramón Doll señala que Borges ”habla como un español del siglo XVI que tratara de imitar a un compadrito porteño de 1900”. Esta observación, aunque colocada en las antípodas de la lectura borgeana desplegada en las magistrales clases de Ricardo Piglia, coincide con su hipótesis de que Borges es el mejor escritor argentino del siglo XIX. En ese orden de ideas, otro mito que Antiborges contribuye a derrumbar es aquel del Borges filósofo. Personajes tan opuestos como el padre Castellani y Juan José Sebreli desnudan su irracionalismo, sus limitaciones teóricas, sus parcialidades y sus recurrencias, aunque no dan en el clavo en la faena de caracterizar su particular tipo de antimodernismo. El padre Castellani, que compartiera con Borges un almuerzo junto a Jorge Rafael Videla, señala antes de acusarlo de agorafobia literaria: ”Esteta puro, maneja con misterio tres o cuatro sofismas viejos, siempre los mismos, teniendo habilidad para pulirles ya una, ya otra faceta: el eterno retorno, el problema del tiempo, la objeción de Zenón contra el movimiento, la objeción idealista a la realidad del conocimiento y del ser, la objeción maniquea. Ha sometido a esos sofismas al tratamiento estético, a una química poética. Eso sirve”.
Pese a la arbitrariedad teológica que lo caracteriza, el nacionalismo popular fue certero al detectar las debilidades en la lectura borgeana del Martín Fierro. Sus escritores no se muestran muy dispuestos a disfrutar de las aporías y contradicciones que Borges instala en la antinomia entre civilización y barbarie, eje fundamental para leer a la literatura argentina (al menos hasta el siglo XXI). Por el contrario, son inclementes al señalar su versión mitrista de la historia. Hernández Arregui señala: "Lo que Borges niega en el Martín Fierro no son sus crímenes, sino su rebeldía social”. Incluso para el ulteriormente liberal Jorge Abelardo Ramos "No se trata de que Borges no sea patriota. Es patriota inglés, francés, alemán”. Para Arturo Jauretche, Borges es directamente el representante estético del Fondo Monetario Internacional.
Al final, el libro presenta dos perlas. En un brevísimo texto publicado en Página/12 durante 1993, Juan Gelman desactiva toda la virulencia muchas veces moralista que atraviesa al libro recordando que Borges cultivó una particular variante del valor. Para ello evoca un momento en que llegó a desafiar a la dictadura tras firmar un petitorio de las Madres de Plaza de Mayo, y cita también su despedida a Julio Cortázar: ”Julio Cortázar ha sido condenado, o aprobado, por sus opciones políticas. Fuera de la ética, entiendo que las opiniones de un hombre suelen ser superficiales y efímeras”. Aunque Gelman intenta aplicarle el tono de la despedida al propio Borges, queda en claro que Borges ya había hecho esto antes, además de deslizar una valoración sobre Cortázar. En su brillante ”Borges y el nihilismo débil”, que cierra el volumen, Juan José Sebreli, además de leer como una prefiguración del camp a las historias de Bustos Domecq, realiza una impecable disección de la actitud de Borges hacia aquellos que quisieron colgarse de su obra para legitimar el formalismo literario y la experimentación. Sebreli cita a Borges: ”Hablar de experimentos literarios es hablar de ejercicios que han fracasado de una manera más o menos brillante, como las Soledades de Góngora o la obra de Joyce”. Y hay mucho más.
Suele decirse que Borges ”anticipó” a la Internet, al giro lingüístico en los estudios culturales y a la reproductibilidad digital del arte. Más allá de estas lecturas saturadas de un progresismo que hubiera repugnado a un nostálgico como Borges, más allá de la pobreza de sus ”herederos”, de que su obra solo es leída como parte de cierto acervo universal de literatura kitsch, refinada y pretenciosamente culta para el consumo de suplementos culturales y universidades del occidente hastiado; más allá de su atolondrada y gozosa apropiación por la cultura oficial, su legado no es menor. Además de ”inventar procedimientos metaficcionales” que podrían ser rastreados en otros escritores menos sutiles que él, y de indagar detectivescamente en la fricción entre la realidad y su indeleble ingrediente ficcional, Borges desplegó estrategias de lectura, corte, montaje y confección subversiva (el Borges DJ) que permiten una relación desprejuiciada, iconoclasta y creativa hacia el saturante acervo de bienes culturales globalizados que su propia figura integra. Desgraciadamente o no, la mejor tradición borgeana se prolonga en sus finos hermeneutas políticos (por solo citar dos ejemplos, el trabajo de Beatriz Sarlo y las mencionadas clases de Ricardo Piglia), y se debilita hacia el absurdo en un arco de veneradores que desfilan entre la diletancia caduca del formalismo, la evocación nostálgica del genio y la militancia conservadora en la autonomía del arte.
Cuando el progresismo y la derecha confluyen nos encontramos ante nudos complejos de creencias, tradiciones y reificaciones que merecen ser desmontados. Antiborges es una contribución fundamental para este trabajo, y también para la reconstrucción de la trayectoria de un autor que leyó la gramática del campo con temple de cirujano, que apostó y, superando sus limitaciones y las de su época, haciendo de necesidad virtud en base al talento, obtuvo, a la manera de los booktubers o de los héroes, una gloriosa victoria pírrica.
Antiborges, de Martín Lafforgue (compilación y comentarios)
Javier Vergara Editor, 1999, 383 páginas.