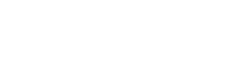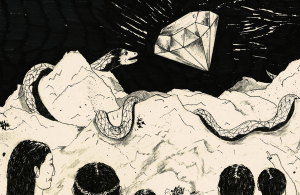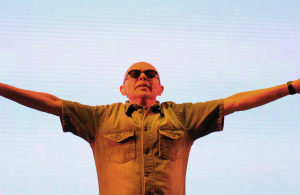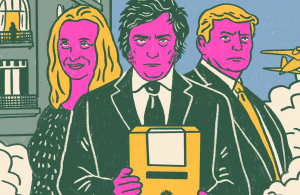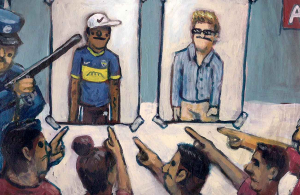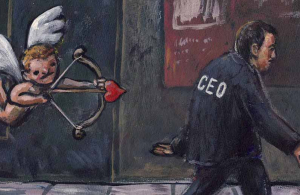S abe que se peinarán estas preguntas que primero se envían por mail. No se escandaliza. El montaje, dirá, construye una verdad, una operación que Rodolfo Walsh usó magistralmente y que corporiza algo que va más allá del respeto textual, cronológico, del momento. Un engranaje de fragmentos para tener otra cosa. María Moreno pidió que le enviáramos por escrito lo que queríamos charlar, antes del encuentro, para prepararse. No se trata eso, claro, del recelo de un CEO por lo que pueda hablarse. Es que quiere preparar sus respuestas; ahora le llevan más tiempo.
La cita es a la tarde temprano, cuando, dirá en algún mensaje de WhatsApp, “está más clara”. Cara a cara, sigue la charla con la idea de la construcción textual. Algo que propone la escena. Para pensarlo, trae el ejemplo de la revista El Ojo Mocho, y una de sus operatorias, la de entrevistas extensas, pensantes, transcriptas en bodocotes que centellean ideas, pero que más allá de su corporeidad no significan necesariamente un extracto en carne viva de lo que ocurrió en realidad. Ella siempre se valió del montaje, se vanagloria.
Dice, también, que recuperó su barroquismo, ese que en La merma, su último libro, asegura haber abandonado tras su accidente cerebrovascular en 2021. Reconoce que quizá ahora, que ya escribió lo que quería, que recuperó esa patria que es la voz propia, tal vez es hora de enfocarse en caminar, que antes no lo necesitó, que tenía otras urgencias, diferentes a las que imponían la medicina, la familia. Eligió otro primer objetivo cuando el cuerpo inauguró un nuevo estado, el de la mitad paralizada. Buscó, empecinada, recuperar el dominio de la tecla, lo que deriva de ella, el movimiento que permite que esa palabra asome en el fulgor de la pantalla. Demostró que su máquina literaria sigue intacta.
“Ahora vendrán los premios y los reconocimientos, que, en el fondo, se deberán a la silla de ruedas y no a mí”, escribe en las primeras páginas de la novela estrella del momento, parida en esta sala, desde donde se ve la calle, pero se sostiene el silencio, y desde donde hace unos días en las redes publicó una foto de ella de niña, el mismo flequillo, los mismos ojos achinados, sobre una Harley Davidson. “Antecedentes de la silla de ruedas”, posteó con la imagen. Socarrona, hasta pendenciera en su impedimento, un tono ajeno a cualquier victimismo.
—Hay palabras que me cuestan más, en esas insiste la fonoaudióloga. Por eso en la presentación (del último libro) leí ese poema fantástico de la mexicana Guadalupe Amor. Ahora hablo así. Hago una performance— cuenta y evoca algunos versos de “Letanía de mis defectos”.
Al entrar al zaguán de la casa en Balvanera asoma el salvaescaleras, las guías que le permiten de manera mecánica subir con la silla. Una serpiente metálica que parece su prolongación, un anticipo, como el filamento de una medusa que llega hasta la puerta.
La charla consistirá en repasar o desbordar algunas preguntas; dialogar con las respuestas que preparó en un documento que queda abierto en su computadora de escritorio.
Merma es una palabra bien tuya que aparece en el libro una vez, pero no se anuncia con bombos y platillos, ¿cómo surgió?
—¿Bien mía? No me acuerdo cómo la usaba antes del ACV. Bromeaba con un amigo sobre la merma pero no sé en qué sentido. El libro se iba a llamar ¿Pero quién te va a mirar?. Es lo que decían las cuidadoras cuando, por comodidad, me vestían con cualquier cosa, lo primero que encontraban. Porque mi situación me sumerge en el reino de la necesidad. Es como que salvar la vida te obligara a la discreción y no tuvieras derecho a un anillo plateado como este. O a comprarme una lámpara asiática como esa y como si todos, todos, con las mejores intenciones que son las más realistas, pensaran: ¿para qué, si pronto te vas a morir?
Pausemos aquí, un segundo. Sí, es una palabra bien suya. Una de esas que en sus textos toman otros sentidos, se vuelven propias, un reservorio que cruza a Doña Petrona con Collette tamizadas con la jerga apropiada del psicoanálisis.
En agosto de 2008, María Moreno escribió en el suplemento Radar sobre La escafandra y la mariposa, la experiencia (luego también llevada al cine) de Jean Dominique Bauby, un bon vivant que sufrió un ataque que lo dejó lúcido pero solo hábil para mover su ojo izquierdo. En esa nota habla del autor como “un Lévi-Strauss de la enfermedad” y recurre a la palabra merma, para relacionarlo con Oliver Sacks y su estudio del inconsciente en personas que sufrieron accidentes neurológicos. No estamos aquí jugando a la viveza de rastrear palabras. Moreno misma ha escrito miles de veces sobre su autofagocitación. “Cada vez me queda menos para robarme”, bromea durante la charla. Cuando escribió sobre la potencia del libro de Bauby faltaban todavía catorce años para que ella misma tuviera su accidente cerebrovascular. Entonces, sobre la novela, decía: “Se estaría tentado de pensar que el valor literario del libro La escafandra y la mariposa es su carácter de registro de una experiencia vivida. Sin embargo, es al revés: si Bauby la hubiera escrito sin haberla vivido, hubiera sido de una excelencia pariente de Malone muere de Beckett. En cambio, al inscribirse en el género autobiográfico, se desliza injustamente en la gaveta del testimonio y el caso clínico”. Aplica para su novela el desafío de no caer en esos andariveles.

Otra vez usó merma. Era 2014, charlaba con Horacio González que había salido, justamente, de un ACV en Panamá el año anterior, mientras participaba del VI Congreso Internacional de la Lengua Española. Entonces, Moreno escribió: “Cuando es imposible que la propia muerte no se vuelva pasado —como en la módica eternidad peruca—, ni se la haya encontrado por el asesinato de una patria que no nos comprende y con el solo futuro de un cielo vacío en donde ningún confesor del Estado gestione nuestra salvación eterna, la muerte devendrá el fin último de las peripecias de la merma bajo la forma de ñañas, tal vez con la vuelta a los pañales primordiales o el postrer aliento arrancado entre estertores e hipos por un plebeyo soporte técnico. Pero a González su pequeño ACV no le ha dicho nada, tal vez porque algo que puede nombrarse con tres letras es despreciable para su ´cranear´ proliferante, o porque no cree en el inconsciente, digamos que no cuenta con él para obrar en las tinieblas filosóficas nacionales”.
El año del pensamiento mágico de Joan Didion se ha convertido en una biblia, un modo de hacer del dolor algo diferente, una muestra elegante de lo que puede hacer la novelización de la propia experiencia. En ese caso, se trata de una autopsia del duelo que se volvió fetiche pero no pierde su potencia. En Black Out, su libro consagratorio, Moreno ya repasaba su vida: las redacciones, los amigos escritores célebres, los bares, la madre, su salida del alcohol. Vivir para contarla ha sido la fórmula de toda una generación.
¿Hubo una operación de escritura diferente a la hora de completar esta novela?
—No creo, es más bien la continuación de Black Out. Es necesario aclarar que el ACV me agarró demasiado tarde como para que se inscribiera en mi vida total. También que no afectó mi vicio fundamental —la escritura—. No fui pianista, ni obrera manual y mucho menos una corredora. Dicen que mi escritura es menos barroca pero eso lo dije yo y no es cierto.
No fue hace tanto que dijo que se produjo un despojo de la escritura. Leemos la respuesta en la computadora. La letra grande, tamaño 24, reafirma que se recuperó, que ya volvió a ese barroco, al tinte manierista que talló en las secciones de vida cotidiana, en las entrevistas a gente del espectáculo cuando eso era un toldo en el cual aguantar la dictadura, cuando Jacobo Timerman aplicaba la fórmula de entregarle “a la derecha la nota de tapa y a la izquierda las de arte y espectáculos, cultura y vida cotidiana” (como cuenta en Por cuatro días locos). Ahí, en las páginas livianas que buscaban la voz de (Jorge) Porcel, por ejemplo, ensayaba el firulete lúcido con el que galopaba en párrafos a veces interminables, con oraciones extendidas, que exasperarían a cualquier cultor de la higienización de las frases. Cuenta entonces sobre esa mítica redacción, donde contrataban escritores, donde tuvo amigos, uno de ellos Miguel Briante, que también ahí pulían su estilo.
En el libro hablás efectivamente del esfuerzo de llegar a las palabras, de resistirte a usar la primera opción. Decís que hay algunas que no habrías usado de no haber tenido el ACV, ¿pensaste cuáles serían?
—No eran palabras significativas. Como cuando antes escribía “hombre” en lugar de “nombre” y algún analista no muy despabilado dijo que armo mi nombre de guerra con el apellido de mi exmarido. Pero eso ocurrió al principio del ACV. O en todo caso no recuerdo si las palabras que olvidaba fueron las “traumáticas”. La que sí tiendo a olvidar es la palabra “capacitismo”.
Cronista y entrevistadora, escucha de locuaces y lacónicos. Desde aquellas notas en La Opinión hasta la actualidad, Moreno escribió de todo. Basta con pasar las páginas de Teoría de la noche, Panfleto. Erótica y feminismo; A tontas y a locas; Subrayados. Mariana Enríquez dice de ella: “la más inteligente de las cronistas”. Ricardo Piglia se refirió a ella como “el mejor narrador de nuestra generación”. Entrevistó a estrellas, intelectuales, tarotistas, putas y oficinistas. Una oreja multitarget.
¿Hay fórmula para la charla? ¿Hay receta para la entrevista? ¿Qué sucede en el encuentro?
—Es un malentendido, no puede haber un decálogo cuando hay una asociación libre. Me leen en clave personaje del que no me siento del todo responsable, también. Pero hay una estrategia que no es una estrategia: quedarme muda de susto.
Escribe eso en el documento. Y frente a su respuesta, agrega que muchas veces la fórmula es entregar algo propio, una experiencia como forma de ablande para que el otro también se abra. Y en ocasiones, muchas ocasiones, el silencio, ese yeite casi de sesión lacaniana, que se tira ahí, al medio de la otra persona, para ver si lo soporta, o sale al paso con lo que sea.
de cómo se construye una verdad
En 2016 estuvo a cargo de la conferencia inaugural del Festival de Literatura de Buenos Aires (FILBA). La tituló Cuerpo argentino. Frente a los presentes, leyó: “Hoy 28 de septiembre se cumplen 40 años de que Vicki Walsh entrara a esa casa de la calle Corro donde murió durante un enfrentamiento con ese cuerpo que quisiéramos dejar afuera de estas jornadas, el del Ejército. Era su cumpleaños. Llevaba a su hija consigo. Un collar que le había regalado su hermana Patricia porque aun en una reunión de prensa clandestina puede irrumpir, fuera del cerco enemigo, el amor. No los invito a la conmemoración, palabra demasiado estatal, sino al recuerdo como en la literatura, como en las letras del tango y del bolero donde tantos cuerpos se fusionan amorosamente. Al recuerdo también de los dos textos que su padre Rodolfo Walsh le dedica: Carta a Vicki y Carta a mis amigos, destinados fundamentalmente a sus compañeros de militancia que él traduce a “amigos”, tal vez en el sentido político militar de que hay amigos y enemigos”.
Moreno cuenta que durante mucho tiempo Vicki Walsh fue una obsesión. Entrevistas, charlas, y tejidos que cuajaron luego en Oración, donde rumea las cartas, la historia y los pasos de Rodolfo Walsh recuperando procesos, intentado descifrar lo ocurrido. En ese repaso que es una reconstrucción constante en busca de un cuajo de verdad, relee los diarios y anotaciones del autor de Operación Masacre, reunidos en el libro Otros papeles. Allí incorpora dimensiones menos sacralizadas de Walsh, un modo benévolo de humanizarlo y asumir la crítica. En uno de sus pasajes, desmenuza la postura del periodista y su encuentro con las prostitutas cubanas, los claroscuros de la cuestión de género antes de que eso fuera entendido como tal.
Sin rasgar las vestiduras, en un gesto casi maternal, pero realista, mostrás a Walsh en sus contradicciones, en especial en la escena en la que está con una joven prostituta. Te detenés en algo que se complejiza en esta época. Podría ser un Walsh ¿machirulo? a la vez que destacás su intención de avivar en sus hijas sus deseos de libertad. ¿En qué momento hiciste esa lectura? ¿qué significa hoy la figura de Walsh?
—Significa un legado que como todo buen legado viene alterado. No lo veo machirulo, al contrario, es alguien que intenta deconstruirse, al revés de muchos intelectuales de izquierda que se enloquecieron con las “mulatas” cubanas de espaldas a la revolución. Se autocritica. En cierto modo, es feminista como puede verse en su "Carta a Vicki" y otras que permanecen inéditas en donde le pone de modelo a Marguerite Duras, la revisión de los mandatos sociales, la ausencia de límites. Significa un hombre que renuncia a lo que más ama —la escritura— aunque siga escribiendo por una causa de la que ya se siente alejado y que hace algo que no es periodismo —afirma— pero que dice la verdad.
Trae a la conversación entonces algunos textos que durante los setenta problematizaron de alguna forma la idea de igualdad. Menciona Moral y proletarización, en el que Julio Parra (el pseudónimo usado por Luis Ortolani) se refiere a la crianza de los hijos. Destaca en especial este pasaje: “Debemos desterrar para siempre la idea de que la crianza de los hijos es ´una tarea de la madre´, aun en sus aspectos prácticos más elementales. La crianza de los hijos es una tarea común de la pareja y no solo de la pareja sino del conjunto de compañeros que comparten una casa”. No lo llamaban en esos tiempos perspectiva de género, pero algo de ello asomaba.
En Oración hay un pensamiento sobre la construcción de verdad ¿qué sería construir una verdad para vos, hoy? En La merma volvés a la idea de ficciones reales, ¿cómo las explicarías?
—El concepto de verdad es para mí el que historiza Foucault en La verdad y sus formas jurídicas. Aunque no crea en la fuerza definitiva de la prueba. Y tenga una verdad a lo Emma Zunz: “La historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos, porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Emma Zunz, verdadero el pudor, verdadero el odio. Verdadero también era el ultraje que había padecido; solo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios”.
“Todo progresismo es fundamentalmente irresponsabilidad y narcisismo”, escribís en Black Out. ¿Qué es el progresismo hoy?
—Esa frase aparentemente antiprogresista tiene dos ejemplos. Un represor formaba parte de la Asociación Psicoanalítica de Brasil y una analista de acá recibió una carta de una colega denunciándolo. Ella se apresuró a hacerla pública. Total que echaron a la colega de Brasil y el denunciado permaneció en su cargo. Otro caso: durante los primeros años del sida en nuestro país se llevó desde la cárcel —no me acuerdo de cuál— a un grupo de afectados al hospital Muñiz para darles tratamiento. Estaban en sus camas con las esposas puestas. Hubo una protesta. Entonces los devolvieron a la cárcel y se interrumpieron los tratamientos. Hay que combatir el progresismo prêt-à-porter. Evaluar sus consecuencias. En Facebook hay insistentes indignaciones antimileístas llenas de tácitos furibundos como si encarnaran una secta del bien decir democrático pero poquísimos análisis, en espejo, hablándole al enemigo, contestándole siempre aun a sus más delirantes ocurrencias. Con esto no quiero decir que haya que dejar a los presos esposados sino que deberían existir otras estrategias. También es muy progre tener resistencias a la palabra “negociar” que es la clave de todo acuerdo democrático cuando se está en menor de fuerzas.
La idea de la víctima, de la victimización va asomando en diferentes momentos de tus libros, con diversos tintes. En esta etapa podrías bordear esa posición y sin embargo ni te acercás a ella. Por el contrario, en algún momento marcás la actitud de los bienintencionados, que por sostener buenos modales te tratan desde una empatía que debilita el encuentro. En algún momento señalás que cuando no se te entendía al hablar se manifestaban las diferencias de clase. ¿Cómo sería eso?
—Quise decir que un enfermero o una empleada doméstica no te ven primero como lisiada sino como el miembro de otra clase social aunque te hayan limpiado el culo. Las “víctimas” no son víctimas porque son capaces de actuar aun en las situaciones más extremas, de elaborar estrategias de resistencia. Yo no soy una víctima, soy una perra, jajaja.
lo que queda
¿Qué lugar ocupa tu pelo llovido? Asoma un par de veces en el libro pero da la impresión de que es un lugar preservado, de resistencia. En otras ocasiones escribiste sobre tu pelo, esa marca, ese flequillo. Y otros pelos también.
—Es un logo como la peluca Warhol o los bigotes de Dalí o la pipa de Popeye. No hay flequillo sin yo ni yo sin flequillo. Por otra parte, en mi infancia se usaban los rulos en las niñas, un atributo de femineidad, ahora que lo pienso, hechos con la planchita de la “permanente”. Y a mí no "me prendía”. Era un cabello llovido que usaba muy largo ya de grande. Por la época del existencialismo con Juliette Greco en las caves cantando las canciones de Boris Vian. Todo cabello es político. El peinado “Facundo” de Menem, la melena y la barba guevarista, el rulo en zigzag de Trump en forma de laberinto que nos enreda en el colmo del abismo capitalista. Política capilar, diría Viñas, y que se presta para la fijación en la memoria y la fotografía pop de contrastes. ¿Otros pelos? En el cuerpo de la vejez el pelo tiende a mermar, quizás ese sea el significado más literal del título del libro y, al mismo tiempo, el más secreto.
En Por cuatro días locos hablás de la literatura del presente, entre la ficción y la realidad. ¿Qué te sorprende hoy?
—Me gusta el texto tutti frutti. La clasificación es un problema de las editoriales. Hoy me sorprende la literatura de Luciana De Luca, Gabriela Cabezón Cámara, Sebastián Martínez Daniell.
¿Para quiénes escribís?
—Para mis amigos muertos que no pueden oírme, para los que entienden otra cosa de lo que escribí que no me hubiera imaginado.