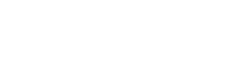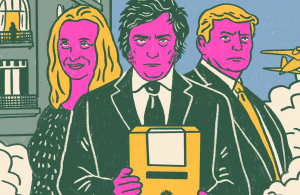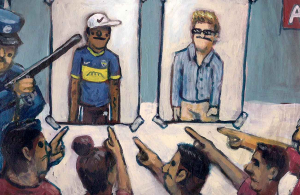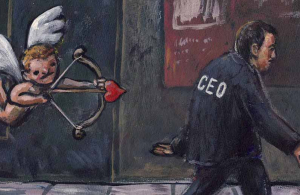G raciela Montes tiene mirada de niña terremoto, un dejo chisporroteante que se adivina al leer sus libros y se comprueba en el portal de su casa donde sonríe como anfitriona. Un gesto que sostendrá en un living rodeado de objetos y libros. Muchos objetos. Muchos libros. Destaca, sobre un estante, una inquietante colección de aldabones, llamadores con forma de mano que parecen golpear la puerta hacia otros universos.
– El que más junta cosas es Ricardo (Figueira, su marido), yo acepto. He aceptado en mi vida que me llenara la casa de objetos, ese es mi mayor mérito. Nosotros apreciamos mucho las cosas que nos quedaron, las cosas de los viejos, las de la familia. El tema ahora es que nosotros estamos viejos y pensamos en qué va a pasar después, cómo se los van a llevar. No nos gustaría que entrara todo en una volqueta.
Muchas vidas, muchos libros.
– Casi 10.000 ejemplares acá y ahora estoy haciendo un inventario con un programa que me armó mi nieto para poder catalogarlos. Es un trabajo enorme. Son esas cosas que uno no sabe por qué las hace, porque yo digo: ¿qué va a pasar con todo eso? Todos sabemos que hay un tránsito hacia otro sistema, hacia otra forma, pero haciendo el catálogo me doy cuenta de que hay cosas que uno no querría que se perdieran, un montón de cosas, no solamente libros que no estén digitalizados, sino de otra información que había. Lo que hay alrededor, como los prólogos, las contratapas, el modo en que se presentaba el sello, el diseño de la página. Y todas las anotaciones que tienen de nuestra propia lectura, ¿no es cierto? Toda esa manera de tratar con un libro. Yo uso muchísimo la pantalla y entro a todo lo que puedo, pero no logré armar una relación equivalente con la página, tan personal.
¿Creés que realmente el libro físico va a quedar atrás?
– Va a conservarse en algunas áreas, pero creo que en otras no. Por ejemplo, yo tengo la Enciclopedia Británica, que la usé mucho en la vida. Eso desaparece y era un tránsito especial. Tener una enciclopedia y recorrerla funcionaba de una manera, porque era enorme pero limitada. Internet es enorme e ilimitado y va para cualquier lado. El enciclopedismo tenía un sentido, un contorno. Eso es un cambio grande. Tendremos que aceptarnos, pero trato de que se pierda lo menos posible. Si algo puedo rescatar, lo rescato. Incluso a veces en el inventario de los libros les pongo un montón de pequeños detalles.
Ha escrito y pensado sobre una escena que atraviesa generaciones: alguien (padre, madre, abuela, un adulto) le lee a alguien (pequeño) desde el borde de la cama, y ahí se abre el juego. Scherezadas domésticas que invitan a un viaje que dura un rato. A través de sus libros, también ella se ha metido en esas escenas. Polizonta o invitada de lujo de una intimidad que, si existe, es indeleble. “Me doy cuenta de que mis textos, no yo, han hecho un camino -dice ella-, han encontrado muchos lectores y, como me pasa a mí con los libros que me interesan, han formado parte de la vida de otros, pero aunque yo sigo cobrando derechos de autor no los considero míos, a veces ni me acuerdo de lo que escribí”.
Nació en Florida, provincia de Buenos Aires, en 1947. Creadora de Entender y participar, una colección publicada en 1986, bajo el sello Libros del Quirquincho; diecinueve títulos en total que abrieron preguntas para la literatura infantil de plena vuelta a la democracia. La piedra fundamental era hablar del terrorismo de Estado: poner palabras donde había primado el silencio. ¿Para qué sirven las leyes?, ¿Por qué la Argentina es una República?, ¿Qué pasa adentro del Congreso? invitaban a un movimiento nuevo: “Hay mucha gente grande que cree que a los chicos no hay que contarles nada. Nada de lo que es realmente serio, importante y, a veces, triste. Esa gente grande cree que los chicos no ven ni oyen ni saben nada de lo que pasa en nuestro país”, se leía como manifiesto. Una línea que Montes continuó una década después en El golpe y los chicos: no esquivarles los problemas, ni digerirles las sombras, que la literatura infantil sea ventana y no campana de cristal. Los ochenta y los noventa fueron parte de un boom de la literatura infantil argentina del que ella fue parte. Laura Devetach, Ema Wolf, Silvia Schujer, Gustavo Roldán también integraron esa explosión que fue pensada por muchos como una pedagogía democrática.
Traducida y traductora, ensayista y ensayada en estudios infinitos de literatura infantil y juvenil, autora de una lista tan grande de libros que podrían medirse con un metro. Historia de un amor exagerado incluye una foto de su archivo: un grupo de niños en un Día de Reyes. “Es una suerte de poder acordarse bien de cómo se sentía una cuando era niña”, escribe en el prólogo. En la imagen, a su lado se ve a un pibito de doce años: es Ricardo Figueiras, con quien se reencontraría mucho después, en la facultad, y con quien tendría hijos, proyectos y juntaría objetos, estos que pueblan ahora este living.

otros libros que nosotros
En 2006 abandonó las pistas de la literatura. Un retiro a voluntad que interrumpió cuando la editora Laura Leibiker, presente en la entrevista, le propuso volver al ruedo para retomar la colección Entender y participar para la editorial Siglo XXI, cuarenta años después y con otras preguntas en el aire.
¿Cambió el modo de pensar a los lectores? ¿Hay grandes diferencias entre quienes leían entonces y ahora?
– Hay, pero no sé si son las diferencias lo que tenemos que enfatizar, porque son más lábiles. Hoy están muy acostumbrados a patinar sobre los textos y nosotros teníamos un entrenamiento de hincar el diente: esto hay que estudiarlo, esto hay que saberlo, de acá a acá. Hoy los chicos se van más fácilmente de un texto, pero tienen al mismo tiempo un gran olfato. Son menos ingenuos. No son lectores novatos, tienen un entrenamiento espontáneo. Lo que uno puede elegir es reforzar eso, que no es lo que elegiría yo, o sea, hacer textos que se parezcan lo más posible a sus charlas, y que sean cortitos, muy cortitos, muy cortitos, y que rápidamente se terminen. Se han hecho muchos intentos en ese sentido, textos brevísimos. Ser lo suficientemente astuto como para atraparlos y llevarlos hacia aguas profundas, eso es lo más difícil, pero cuando se da es interesantísimo. No son pasatistas, no me parece que lo sean. Pero hay mucha gente que sí considera eso y que trata de armarles un menú apropiado con ese prejuicio. Lo que sin duda conversamos en la primera reunión con Laura es que el mundo se había transformado, aunque más no sea por la irrupción del mundo digital hay que pensarlo todo de nuevo, eso es difícil.
El libro ¿Por qué hay tantas provincias? tiene varias capas de lectura y suma cuestiones como el centralismo de Buenos Aires, la circulación de la información, pero a la vez no suena a bajada de línea.
– Lo hemos hablado mucho, porque es el gran tema de la colección. No es una bajada de línea, es estar alerta a un montón de cosas, pero siempre desde un lugar desprejuiciado, no manipulante.

Hay un punto ahí, ¿no? ¿Cómo hablarles de política sin ser políticamente correctos, sin condicionar de manera grosera?
– Hubo una especie de ablandamiento. Hay como una pátina que se puso sobre las cosas, tal vez ese énfasis en ser correcto, tan correcto, tan políticamente correcto, evitó el planteo real de los conflictos, el planteo genuino. Y en eso hubo bajada de línea. Las cuestiones políticas tienen que estar siempre en discusión para que sean políticas, si no, son una doctrina. En el momento en que se hizo la primera colección, eso estaba muy vigente porque era el momento del regreso a una forma democrática, así que se discutía mucho, se discutía, se planteaban las cosas. Pero, por ejemplo, la guerra de Malvinas: ese fue un momento de gran conflicto para nosotros, por lo menos para mí, para mi grupo social, porque ¿cómo íbamos a ir a aplaudir a Galtieri? Era impensable y, sin embargo, la mayor parte de los argentinos fue. Esa es la verdad, así sucedió, no podemos inventar que no sucedió y no era algo ingenuo. Esos conflictos son muy fuertes. Son cosas muy duras y complicadas; cuando se cristalizan, finalmente desaparece el pensamiento político.
En La gran ocasión: la escuela como sociedad de lectura, Montes saca su filo de ensayista y versa sobre los intersticios de un sistema que precisa de la lucidez visceral que da la búsqueda sin prejuicios. “La escuela puede desempeñar el mejor papel en esta puesta en escena de la actitud de lectura, que incluye, entre otras cosas, un tomarse el tiempo para mirar el mundo, una aceptación de ‘lo que no se entiende’ y, sobre todo, un ánimo constructor, hecho de confianza y arrojo, para buscar indicios y construir sentidos”, escribe. Varias veces volverá sobre los efectos de la descentralización que produjo el menemismo. También repetirá que hay que volver a discutir sobre educación:
Hay que plantear qué es lo que se enseña y más. Vos hablabas de la compra de libros y manuales. Por supuesto, yo apoyo que se den libros, que se compren, pero comprar todos esos libros y manuales no supuso que la educación mejorara de ninguna manera. Algo no está funcionando, aun comprando… ¿Qué pasa? O quedan ahí los libros, o no se usan. Los maestros son fundamentales. Es la articulación lo que no funciona, porque vos podés tener libros, podés tener computadoras, pero si no hay alguien que lo articule, que lo llene, con eso solo no alcanza. Y se creyó que alcanzaba, y se hizo publicidad con que alcanzaba, y no alcanza. Eso está demostrado. Me parece que es algo muy complejo, y cada sector señala una parte de esa complejidad y descarta las otras, entonces no hay más libros, entonces sin libros no se puede. Es la articulación lo que no funciona.
¿Entre las cosas que no funcionan como las conocíamos, al menos, podríamos sumar la idea de la democracia? ¿La decisión de incluir o poner la lupa sobre sus deudas estaría en esa línea de no perderles la brújula a las urgencias?
– A mí el que me llevó mucho trabajo es el libro de derechos humanos. En aquel momento (1986) no había duda, uno salía a defender a las Madres, y eso era casi todo, con eso alcanzaba, y hoy hay otras cosas que salir a hablar, incorporando no solo la idea vinculada a la dictadura y los crímenes de la dictadura.
“¿Puedo agregar algo?”, asoma Laura Leibiker en la conversación: “En el de democracia, justamente lo que Graciela dijo es que la mirada que teníamos sobre la democracia en los años ochenta, la mirada idealizada, acerca de lo que iba a proponer la democracia y lo que iba a resolver, hoy hay que revisarla. Es muy duro reconocerlo, y en un momento como este decirles a los chicos: ‘no está todo hecho, acá hay muchos riesgos, la democracia es un sistema perfectible’. Y esa fue una decisión de Graciela muy fuerte: este libro no termina acá. Este libro hay que extenderlo, hay que seguir diciendo cosas”.
En aquel momento sabía de qué salíamos, no sabía hacia dónde íbamos, pero sabía que salíamos del infierno, o sea que en el 84 no cabía dudas de dónde estaba uno colocado. ¿Hacia dónde? Teníamos muchas esperanzas, pero ahora no sé. No sabemos qué nos depara. Hoy leía una noticia, no me acuerdo de qué diario. Salió un pedacito de lo que puedo leer sin pagar el diario. Y hablaba del calentamiento global, que llega al punto tal que modifica la velocidad de rotación de la Tierra. Es cierto que es mínimo, o sea que son milisegundos, pero es impresionante. Hay que volver a leer ciencia ficción, porque yo siento que todo lo que contaba la ciencia ficción nos enseña mucho. Ahora estaba leyendo un libro que se podría decir es de ciencia ficción, muy, muy antiguo, de [Camille] Flammarion. Es interesantísimo. La fuente de donde abrevó totalmente Star Maker [se refiere a la novela El hacedor de estrellas de Olaf Stapledon] es su base, evidentemente, pero yo no lo conocía. Sabía que existía, que era un astrónomo, eso sí. Hay cabezas muy curiosas, las encontrás en cualquier siglo.

el país de la frontera
Córdoba, 1997. Montes escribe sobre el mercado y su homogénea manera de vendernos multiplicidad (en el mundo editorial y en los otros). Contra esa opacidad, propone leer mucho y bueno. “Poner en circulación otras ideas; ideas provenientes de otros libros que nosotros, como escritores que somos, conocemos. Romper los estrechos entubamientos por los que corre la cultura. Defender la diversidad, la gran biblioteca del mundo, a los escritores malditos, los divergentes que hay y siempre ha habido”. Y cierra: “No queda sino eso, creo, la resistencia”. El libro se llama La frontera indómita y en él despliega una oda a la rebelión contra la endogamia cultural.
La de frontera es una zona en la que yo me encuentro cómoda. Entiendo que hay mucha gente que no, hay gente que necesita certidumbres. Yo puedo manejarme en zonas grises un poco fluidas. Vale la pena intentar eso, es decir, valen la pena las zonas intermedias… Yo he traducido mucho, creo en la traducción, sigo creyendo que es un lugar fantástico. Es mediar, estar en el medio, ser puente, y las fronteras tienen esa cosa, son permeables y siempre se puede pasar de un lado al otro, lo contrario del purismo. Yo creo profundamente que las fronteras son zona de mestizaje.
En una entrevista que te hizo hace unos años Valeria Tentoni hablás de la cautela que hay que tener cuando se borran los límites entre la ficción y la no ficción. ¿Seguís pensando eso?
– Sí, le tengo un poco de miedo a la ficcionalización periodística. No es un problema literario, sino que me parece que tenemos que volver a distinguir bien entre ficción y realidad. Me parece que otra vez, como antes, es importante saber, no porque no se pueda jugar con el paso de un lado al otro, sino porque la ficción puede llegar a ser una cobertura, una manera de cubrir la realidad. No de revelarla, sino de cubrirla, de opacarla. Se ve mucho en televisión, constantemente se está haciendo eso. No disfruto con eso, me da un poco de inquietud. En el periodismo gráfico es más difícil que se pase de la raya. Siempre el periodismo es un género. Los géneros literarios son muy útiles, muy fuertes y muy útiles. Se puede luchar contra ellos, se pueden romper los límites, pero están ahí. Una nota es una nota, y todo periodista sabe que es una nota. Puede hacer inventos, pero sabe que trabaja con un género. Entonces, en el escrito me parece que no es tan peligroso. Pero en la televisión sí.
Has contado todas las historias posibles, sabés qué es lo que funciona. ¿Te frenabas en algún momento si caías en el efectismo?
– Si la historia lo exige, se cuenta lo que haya que contar. En eso sí que no tengo una censura. Es decir, ¿qué historia contamos? Primero y principal: ¿quién es el que cuenta? ¿Desde dónde se cuenta? ¿Cuál es el punto de vista? ¿Quién es el que se asoma a la historia? ¿Es alguien que participa de ella, que la mira por encima, que tiene algunos datos y otros no, que la desprecia, que la aprecia? Una vez que sabés desde dónde contar, la historia se cuenta, no la contamos. Eso es algo que cuando uno escribe lo ejerce, sabe que es así. Si eso está planteado, después el modo en que se evoluciona la historia lo da la historia misma. Se hace desde adentro la evolución. Si es una historia que realmente vos creés que tenés que contar, dejate llevar. O sea que el compromiso va por confiar en la historia y en el lector. En el lector. Yo tengo gran aprecio por los lectores. No los menosprecio, no me parece que sean menos que yo, me parece que son tanto como yo, por lo menos. Un buen lector es alguien muy apreciable, tal vez más que un escritor. Y siempre deseo buenos lectores.
Pensando en esos lectores, ¿cómo queda registro para los pibes de que hubo algo que paró al mundo, una pandemia que ellos vivieron, y sobre la que no se articulan demasiados sentidos?
– Que paró al mundo y que nadie les explicó cómo empezó, ni cómo se llevó adelante, ni cómo lo solucionaron. Les mienten, se lo tapan. Es un tema sobre el que por supuesto teníamos que hablar todos, pero para los chicos queda como una cosa medio oscura, porque no saben muy bien. Porque si uno critica el modo en que se transitó la pandemia desde las políticas públicas, uno le hace el caldo gordo a la derecha. Claro, exactamente, entonces lo tenés que decir. Si te parece que la vacuna en realidad no funcionó tan bien como habían dicho que iba a funcionar, bueno, entonces sos un reaccionario y te tienen que cortar la cabeza. Ese es el tipo de prejuicio que es terrible y lo tenemos instaladísimo en el país, es una cosa impresionante. Hay que poder mover la estantería, hay que poder mover la cabeza, si no, no sé cómo vamos a hacer. Ese sería un aprendizaje fantástico para los jóvenes: que alguien, un libro, un programa de televisión, lo que sea, tratara el tema de frente, con ellos, incluso con las preguntas de ellos. ¿Sabés por qué? Porque les estamos dejando este mundo tenemos que decirles las cosas como son, aunque nos dé vergüenza. Eso es el tema: aceptar la complejidad del mundo. Y yo creo que no está mal que sea complejo, siempre pienso que por suerte es tan complejo que hasta cabe la esperanza. Aparece eso que nadie esperaba, pero si uno lo simplifica no deja salidas. Es así, porque la complejidad te permite esa vuelta de tuerca insólita que en algún momento te salva.