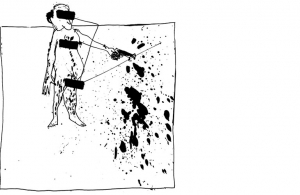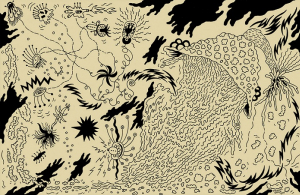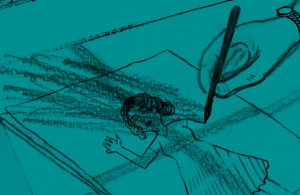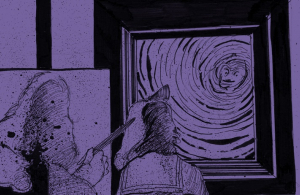Cuando en 2009 publicó su novela Sangre vagabunda, James Ellroy (Los Angeles, 1948) no solo consiguió completar la saga de crímenes, política y prensa sensacionalista conocida como la Trilogía Americana; también se convirtió en el escritor que había destinado sus últimas dos décadas de producción literaria a la insistente tarea de novelar más de un cuarto de siglo de historia estadounidense. Entre el Cuarteto de Los Angeles (La Dalia Negra -1988-, El gran desierto -1989-, Los Angeles Confidencial -1990-, y Jazz blanco -1992-), y la mencionada trilogía (que completan América -1995- y Seis de los grandes -2001-), Ellroy fue de 1946 a 1972 y cubrió, desde la óptica del policial negro, la posguerra, la invasión de Bahía de Cochinos, la vida sexual de John Fitzgerald Kennedy, Watergate y la fiebre anticomunista de J. Edgar Hoover, como si el ascenso entrópico de los Estados Unidos de América hacia el sitial del imperio mayor de occidente fuera el palpitante y necesario contexto para una serie de novelas de muerte, sexo, drogas y coqueteos con el mundo del espectáculo. Esa exhaustiva misión, que Ellroy cumplió con la intensidad y tozudez de cualquier adicto, le dejó sus réditos: tras el viaje, el “perro loco” de la literatura norteamericana no solo se confirmó como el referente más encumbrado del policial hard boiled moderno, sino también como el dueño de un estilo inconfundible que habría de consolidarlo, más allá de cualquier protocolo de géneros, como uno de los más importantes novelistas vivos.
Perfidia (Random House) es el regreso de Ellroy a ese viaje. Ambientada otra vez en la costa oeste, la novela -que da inicio al Segundo Cuarteto de Los Angeles- retoma escenarios y personajes de sus anteriores trabajos, pero los remonta a 1941, más precisamente a la víspera y a los veintidós días que siguieron al ataque japonés a Pearl Harbor, el hecho que, como escribió alguna vez Winston Churchill, empujó a los Estados Unidos a comprometerse “hasta el cuello y hasta la muerte” con la Segunda Guerra Mundial.
En Perfidia, Ellroy lleva la guerra a casa. El hallazgo de una familia japonesa muerta en su casa de Los Angeles, mientras al otro lado del océano el emperador Hirohito ordenaba bombardear por sorpresa la costa de Hawaii, sirve de combustible para que la maquinaria se despliegue. La pregunta honesta de uno de los personajes -“¿A quién le preocupan cuatro japoneses muertos el día que entramos en guerra con Japón?”- se disolverá a medida que el caso ofrezca mensajes misteriosos y pistas que conecten el hecho con quintacolumnistas, mafiosos y un gran negocio inmobiliario. “La guerra transformó a Los Angeles”, dijo Ellroy en una entrevista reciente, y en ese sentido Perfidia es el retrato de autor de esa convulsión. La “fiebre bélica” derivará en apagones programados, detenciones masivas de japoneses y una sensación colectiva de excepcionalidad y renacimiento. “No existe nada anterior a este momento”, escribe en su diario Katherine “Kay” Lake, uno de los cuatro personajes centrales junto al forense japonés Hideo Ashida, el detective irlandés Dudley Smith y el capitán William H. Parker. Entre ellos cuatro Ellroy teje los efectos de la guerra: no duermen, aman a la manera Ellroy -obsesiva y suplicante-, y aprenden a vivir en un mundo nuevo donde prima la “lealtad instantánea y la traición repentina”. En ese marco, la resolución -a toda costa- del caso es también un resultado, una esperanza, una oportunidad de calmar a las fieras mientras el genio de la guerra hace su tarea: defender la patria mientras se vive entre los pliegues posibles que ofrece toda conmoción.
Un lector conocedor de la obra de Ellroy podría suponer que algo en Perfidia huele al descanso en una merecida -perdón por el vacuo anglicismo- zona de confort. Ellroy disfruta del pasado. Le sienta bien su lenguaje duro, la jerga racista, la complejidad bestial de hombres y mujeres huérfanos de todas las cartas de derechos de la modernidad. Es conocida, también, su inclinación por la vieja Hollywood, esa “fuente de todas las leyendas de este siglo”, como la llamó Myra Breckinridge, la protagonista de aquella comedia homónima que Gore Vidal publicó en 1968, y que Michael Sarne llevaría al cine con Rachel Welch y Mae West dos años después bajo el mismo título. Hablar -escribir- sobre la Hollywood de los años cuarenta es regresar al momento en el que Estados Unidos construyó la densidad de su propia mitología. Ellroy vuelve a trabajar, otra vez, sobre ese escenario.
Pero la decisión de viajar a 1941 supone también resolver una ausencia. En la obra de Ellroy, sobre todo aquella ceñida a Los Ángeles, la Segunda Guerra Mundial es una figura espectral, una suerte de pasado mítico. Dwight “Bucky” Bleichert, un boxeador-policía protagonista de Perfidia, confesaba ya al inicio de La Dalia Negra veintisiete años atrás: “antes de La Dalia estuvo la relación, y antes de eso, la guerra, los reglamentos militares y las maniobras en la División Central, los cuales nos recordaban que también los polis éramos soldados, aunque fuésemos mucho menos populares que quienes estaban combatiendo contra los alemanes y los japoneses”.
Perfidia, entonces, recupera esa guerra que lo comenzó todo. La guerra más popular, según cuenta la leyenda norteamericana, la que hizo que 25 millones de trabajadores destinarán su sueldo a la compra de bonos. Pero en lugar de los soldados que regresaron a casa convertidos en héroes -la greatest generation que alentaría odas y grandes producciones cinematográficas-, Ellroy decide detenerse en otro frente: un frente interno cruzado por proyectos eugenésicos, esvásticas, estrellas de Hollywood, pujas de poder, temores, sexo, un “hombre lobo” japonés que sodomiza víctimas con cañas de bambú, alcohol, cataratas de benzedrina y “polis” con cabezas reducidas de japoneses colgando del cuello. Es la era de la “movilización total”, como diría Ernst Jünger, no hay nadie que “no destine su producción, al menos indirectamente, a la economía de guerra”. Un frente interno, por cierto, que Ellroy describe aún peor que la guerra porque en la guerra, al menos, hay normas. “Yo solo quiero ir a una islita segura, donde poder matar japos con la conciencia tranquila”, dirá Scotty Bennett, un joven policía agotado de la guerra personal de su compañero Dudley Smith.
Si el primer cuarteto ayudó a consagrar a Ellroy como novelista, esta segunda tetralogía en ciernes lo confirma como un autor imprescindible y el demiurgo de un universo -si es que quedaba alguna duda- ya plenamente constituido. Hay marcas de autor, guiños y un elenco de personajes propio. Los lectores de L.A. Confidential sumarán nueva información al inasible Dudley Smith; el fandom se sorprenderá con la presencia, viva y feliz, de Elizabeth Short, la joven que apareció mutilada en un baldío de Los Angeles en 1947 y cuyo crimen sin resolver Ellroy noveló en La Dalia Negra, novelando, a su vez, el crimen también sin resolver de su propia madre. Ellroy no solo revive a Short en Perfidia sino que le reescribe parte de su historia y la cruza con Smith -su personaje más paradigmático y en el que muchos ven trazos de su propia biografía-, ejecutando en ese acto una retcon propia de un autor que se sabe el dueño absoluto de un mundo.
Quien haya ingresado en él, sabe que el universo Ellroy parece, a esta altura, una suerte de historia negra de los Estados Unidos entregada en capítulos autoconclusivos, un cosmos hecho de ficciones impecables atravesadas por sucesos y biografías de la “vida real”. El William H. Parker de Perfidia es el William H. Parker conocido por ser el “jefe más controversial” de la historia de la policía de Los Angeles (estoy leyendo su Wikipedia). Pero el William H. Parker de Ellroy es algo más: es un papista alcohólico y ambicioso, un “hijo de la Santa Madre Iglesia” que se embarca en un pogromo personal contra un grupo de seudoartistas de izquierda, mientras se obsesiona con diferentes mujeres y busca resolver el caso de la familia japonesa como parte de su disputa íntima con Dudley Smith (y con Dios). Ellroy, el demiurgo, sobreimprime sobre la historia norteamericana una historia personal donde la guerra “justifica las malas conductas”, y los soldados movilizados en casa, menos populares que los que lucharon contra los alemanes y japoneses, pero sin carecer de las múltiples formas del heroísmo, se someten al barro sanguinolento de la historia. No se trata de mímesis, por supuesto, tampoco de “crítica” (Ellroy es mucho más grande que eso). Frente al mito norteamericano, una nueva mitología. Como escribió en las palabras preliminares de América: “Es hora de desmitificar una época y de construir un nuevo mito desde el arroyo hasta las estrellas”.