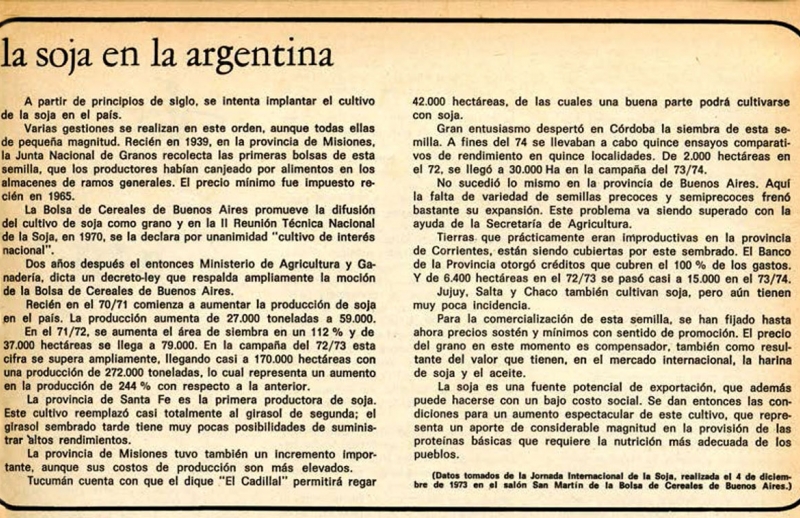
En 1975, Germán Wettstein y Esteban F. Campal publicaron en crisis un artículo premonitorio. Comentaban que las metas del Segundo Plan Nacional de Desarrollo publicado por la dictadura brasileña, preveían un crecimiento agrícola del siete por ciento anual. Y existían dos únicas estrategias posibles para lograrlo: podrían acometer una reforma agraria que afectara decididamente la estructura de la propiedad, o bien desplegar una modernización drástica en un marco rigurosamente capitalista. El camino elegido por el gobierno militar es obvio.
Por aquella época el monocultivo mecanizado de soja ya estaba en el corazón del proceso. Introducida en Brasil en 1950, eclosionó recién en los años setenta pasando de menos de un millón de toneladas a casi diez millones en 1975: el 20% de la producción mundial, con fuertes inversiones de empresas multinacionales como Anderson & Clayton y Bunge & Born. Por razones técnicas, sólo podía cultivarse en la región sur del país, limítrofe con Argentina y Paraguay y cercana a Uruguay. Como consecuencia “miles de campesinos brasileños se afincan en Uruguay y Paraguay a razón de 200 por día”.
Los autores recalcan que las consecuencias principales son la sustitución del cultivo del café, del maíz y el desplazamiento de la ganadería, con la expulsión de los campesinos minifundistas y el reemplazo de los alimentos básicos como el poroto, la mandioca y el arroz. Agregan una importante información: el Instituto Tecnológico de Campinas trabajaba intensamente para introducir la soja en la dieta cotidiana.
Wettstein y Campal concluyen: “el atraso geopolítico actual de Argentina y Uruguay es resultado directo del predominio del latifundio pastoril, pero no podrá ser barrera cuando las multinacionales que controlan el comercio mundial de granos e insumos modernos decidan otras políticas. La era secular de la explotación tradicional del agro está a punto de terminar. Y parece que tendrá la muerte merecida, como trastos ya inservibles”.












