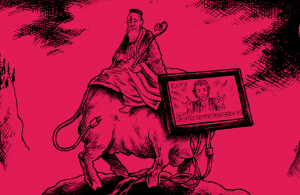La centralidad de la víctima en el discurso público es testimonio de la hegemonía actual del lenguaje y la lógica de lo penal. Una hegemonía que también se puede ver en el lenguaje de muchos movimientos colectivos y que data, al menos (en Italia), de la primera mitad de los años ochenta del siglo pasado. Por el contrario, el protagonismo de la(s) víctima(s) dentro de la justicia penal indica una tendencia a la privatización (y moralización) de la propia justicia penal.
En el discurso público, víctima comienza a sustituir otros términos, como oprimido u oprimida, con el declive de las grandes narrativas; lo que a su vez está conectado con el giro neoliberal que se impone en Occidente entre la segunda mitad de los años setenta y principios de los ochenta. En efecto, en el plano cultural, este giro produce la reintroducción de los actores en un escenario hasta entonces caracterizado sobre todo por la atribución de problemas, injusticias y cuestiones como esas a la “estructura” de la sociedad, al “sistema”.
Asumir el estatus de víctima se convierte, en poco tiempo, prácticamente en la única manera de hacer oír la propia voz, y surgen, también en Italia, víctimas o grupos de víctimas que, a partir de este estatus, piden reconocimiento político y social. El estatus de víctima remite a la lógica y al lenguaje del derecho penal: una se define a sí misma como víctima o es definida como víctima sobre la base de algún mal o daño sufrido (y, luego, potencialmente por sufrir) por actores individualizados o individualizables a quienes se les imputa la responsabilidad exclusiva por daños y perjuicios. Es evidente la diferencia con el término oprimido u oprimida: que remite, en realidad, a una situación compleja que involucra toda la biografía del individuo y lo asocia con otros individuos en la misma situación, por así decirlo, estructural.
Víctima, por el contrario, evoca una condición única de los individuos, sobre la base de la cual se puede asociar con otros individuos que han sufrido o podrían sufrir lo mismo (víctimas de la mafia, del terrorismo, etc.). En principio, esta asociación perdura mientras no se obtenga el reconocimiento del daño sufrido; sin embargo, en realidad, cuando se produzca este reconocimiento, puede suceder que la asociación de las víctimas de ese daño en particular aumente las demandas o encuentre otras nuevas. Si la condición de víctima se convierte en un estatus codiciado, se deriva que habrá conflicto sobre quién es la más victimizada, la víctima verdaderamente merecedora.
El denominado paradigma victimario se ha vuelto objeto de muchas reflexiones. Antoine Garapon y Denis Salas, por ejemplo, en tanto que ven sus vínculos con la afirmación de la racionalidad neoliberal, remontan su origen al shock de la Shoah y redescubren sus consecuencias en la afirmación de una justicia penal internacional y global, a la que acusan de sustituir a la política, elevando el derecho penal a la panacea frente a todos los males. La contraposición de víctimas (inocentes) y culpables produce una visión maniquea: por un lado, el bien; por el otro, el mal. Bauman, por su parte, habla de una visión narcisista del sufrimiento, que se ha convertido en un recurso para las partes en lucha: “Se introduce la dimensión simbólica del conflicto, percibiendo a cada uno ya no como un adversario, sino como una víctima del otro.”
Sin embargo, la relación con el giro neoliberal es estrecha: la sociedad neoliberal es una sociedad plana, en la que los conflictos reconocidos son precisamente aquellos entre “víctimas” y “culpables”. La política de la identidad o de las “diferencias” que pide reconocimiento sobre la base de características personales devaluadas o que son motivos de discriminación, tanto en el pasado como también en el presente, se han impuesto precisamente en torno al paradigma victimista, dando lugar a reivindicaciones y conflictos que tienden a ponerse en un plano horizontal, es decir, ignorando o, en efecto, pasando por alto cuestiones de desigualdad de poder político, económico y social.
El estatus de víctima, atribuido o asumido, implica inocencia y pasividad absoluta (de hecho, hay buenas víctimas, es decir, reales, y pseudovíctimas, que no son tales porque se les acusa de haber colaborado en su propia victimización). Las víctimas “verdaderas”, por tanto, son solo aquellas que han hecho todo lo posible para evitar serlo: han tomado precauciones, no se han metido en problemas, no han corrido riesgos considerados innecesarios. Pero, sobre todo, corresponden al estereotipo de buena víctima compartido por los medios de comunicación, la justicia penal y las fuerzas del orden.
Recurrir a la lógica y al lenguaje penal para reconocer las propias razones o incluso la propia subjetividad política, sin embargo, eleva precisamente la justicia penal nacional e internacional a la principal solución de todos los problemas, en detrimento de la política. Así, por ejemplo, interpreto el surgimiento de lo que he llamado “feminismo punitivo” y los riesgos de distorsión que corren aquellos actores colectivos, cuyo objetivo es la conquista de mayor libertad y la disminución de las desigualdades, siempre y cuando recurran a la cuestión penal o adopten su lógica y lenguaje. Lo que está en riesgo no es solo que estemos ante un panpenalismo, sino también la repetición interminable del estatus de víctima, en contextos en los cuales el proceso penal solo puede producir decepción respecto a la expectativa de un resarcimiento narcisista absoluto.
Pero el término víctima también es utilizado por los gobiernos, nacionales y locales, para indicar víctimas potenciales, es decir, todos nosotros (decentes) en riesgo de ser ofendidos por parte de los resentidos.
La criminalidad misma deja de atribuirse a causas sociales e incluso psicológicas, ya que el interés de gobernantes y de criminólogas y criminólogos se desplaza de los “criminales” a sus “víctimas”. El advenimiento de lo que muchos han denominado “criminología actuarial” se centra en formas de prevenir el crimen y las incivilidades y proteger de estos a las víctimas potenciales: es decir, a todas nosotras.
Si el objetivo es defender a la gente buena de la mala, evitar que los buenos se conviertan en víctimas de los malos, entonces la cuestión ya no es tanto la de resocializar a los malos mediante la ejecución de la sentencia, sino de cerciorarse de neutralizarlos: la exacerbación de las penas, especialmente para las y los reincidentes (es decir, la mayoría) y la proliferación de delitos (pensemos, por ejemplo, en el homicidio vehicular, donde lo que importa no es la intención del autor, sino la infracción cometida contra la víctima), conducen a lo que se ha denominado un nuevo gran confinamiento y, obviamente, a la sobrepoblación de las cárceles, tanto en Italia como en otros lugares. La retórica populista se alimenta del populismo penal: la división ya no es entre personas ricas y pobres, explotadores y explotados, sino entre buenos y malos, entre víctimas y depredadores potenciales.
Los chivos expiatorios, los villanos para señalar ante la opinión pública, tanto a escala nacional como local y europea, varían según el momento. Pero las figuras principales son los “terroristas” (islámicos, obviamente), los inmigrantes “clandestinos” (es decir, todos los inmigrantes, o casi) y, en el plano local, en nombre de la seguridad y el decoro, las personas pobres, los sin hogar, vendedores ambulantes, mendigos, gitanos y gitanas: de las cuales, además, la mayoría es extranjera. Son los “enemigos” contra quienes se busca y obtiene el consenso. E incluso en el plano más estrictamente penal, se inaugura una especie de derecho penal del enemigo, donde importa más quién es una respecto a lo que se le acusa, el tipo de responsabilidad más que el delito, siendo esa la lógica de la defensa social.
Después de todo, es justamente la coincidencia/confusión entre enemigo o enemiga y criminal (ver Abu Ghraib y Guantánamo), la elisión progresiva de esta diferencia, lo que subyace a la legitimación de las llamadas guerras humanitarias (y asimétricas). En este caso, es precisamente el llamado a la protección de los derechos humanos lo que justifica las guerras, por lo tanto libradas en defensa de las víctimas (víctimas de dictadores, de talibanes, de terroristas, que ya no son solo enemigos, sino, de hecho, criminales globales) y en su nombre. Y paciencia si las guerras tienen como “efecto secundario” la masacre de quienes se quería proteger.
El protagonismo de las víctimas también puede detectarse cuando, como suele suceder, se pregunta a las víctimas o a sus familiares si aprueban, por ejemplo, la concesión de libertad condicional u otros beneficios a quienes son responsables de delitos contra ellas. El requerimiento de las víctimas, o en todo caso su postura, suele tener lugar a través de los medios de comunicación –son los periódicos o las cadenas de televisión los que solicitan una postura–, pero también sucede, sobre todo cuando se trata de asociaciones de víctimas, que son ellas mismas quienes toman la palabra.
En Estados Unidos, se llega incluso al punto de involucrar a los familiares de la víctima en la ejecución de la o del culpable. En resumen, se asiste a una sustitución de la persona ofendida. Ya no es el Estado, la sociedad, todos nosotros, sino esas víctimas concretas: esto es lo que yo llamo “la privatización tendencial de la justicia penal”. Una privatización que también se puede encontrar en algunas prácticas de justicia restaurativa, por ejemplo, la mediación penal con suspensión del juicio a prueba (probation). Eso introduce, entre otros, aspectos moralistas y moralizantes en la justicia penal, solo aparentemente en contraste con la postura de defensa social ya mencionada.
Si la centralidad puesta en la víctima, incluso en el proceso, aparece, por un lado, como una reparación respecto del pasado, en el que las víctimas parecían no tener ningún papel, puede, por otro lado, dar lugar a un debilitamiento de la protección de las garantías de la persona imputada en nombre del derecho de la víctima a ver reconocido su sufrimiento. Esto sucede en función de quién es la víctima: es decir, como señala Luigi Cornacchia, que junto con los tipos de responsables existen ahora los tipos de víctimas.
De hecho, la introducción del tema de la vulnerabilidad distingue entre tipos de víctimas, donde las consideradas especialmente vulnerables, lo quieran o no, tienen un proceso diferente al de aquellas, sin embargo, consideradas “normales”. Y la vulnerabilidad, sostiene siempre Cornacchia, se convierte en un requisito previo para las nuevas políticas de seguridad.
Por supuesto, para muchas víctimas, por ejemplo las mujeres víctimas de violencia familiar o sexual, el proceso siempre corre el riesgo de convertirse en una mayor victimización, y es en esta constatación que se basan muchas directivas europeas y el Convenio de Estambul. El recurso a la incidencia probatoria o la invisibilidad de la parte ofendida durante el curso del proceso para escapar de la vista de la persona imputada son parte de esta estrategia de protección.
Otra consecuencia de situar a las víctimas en el centro de la justicia penal tiene que ver con poner el énfasis en ciertos tipos de delitos y ciertos tipos de víctimas: de hecho, tienden a ser excluidas las víctimas (todos nosotros) de delitos económicos y ambientales, más propios de un derecho penal de autor que de acto.
Aparentemente, en contraste con la postura de defensa social, debido al enfoque actuarial antes mencionado, se encuentra la justicia restaurativa, cuya lógica prevé la recomposición del conflicto entre autores y víctimas, conflicto expresado precisamente por el delito.
Si puede hablarse de justicia restaurativa o restitutiva, en relación con diferentes institutos (mediación, comisiones por la verdad y la reconciliación, penas que deben cumplirse mediante la realización de servicios útiles, etc.), el rasgo común es, de nuevo, el lugar central donde se coloca a las víctimas, cuyo reconocimiento y resarcimiento moral deben garantizarse. Las comisiones por la verdad y la reconciliación son alternativas a la justicia penal y han sido utilizadas en las transiciones de gobiernos autoritarios a gobiernos más o menos democráticos como forma de evitar venganzas y guerras civiles.
En general, la justicia restaurativa parece funcionar mejor cuando se implementa por fuera de la justicia penal. Un ejemplo importante en Italia fue el largo proceso de comunicación entre exterroristas y familiares de sus víctimas implementado y mediado por Guido Bertagna, Adolfo Ceretti y Claudia Mazzucato. Pero eso no concierne a la sociedad en general, sino solo a esas víctimas y a esos culpables en particular.
Sin embargo, la cuestión se complica cuando las instituciones de justicia restaurativa se vuelven parte integral del proceso penal. La mediación entre autor y víctima, por ejemplo, se utilizó por primera vez en el contexto de los procesos penales juveniles con fines de descriminalización y despenalización, y ahora también se incluye en los procesos penales ordinarios: en primer lugar, esta institución solo puede utilizarse para ciertos tipos de delitos (aquellos, de hecho, que prevén responsables individuales y víctimas individuales).
En segundo lugar, puede conducir a presiones y chantajes, tanto contra la o el autor (si se arrepiente y se reconcilia, su pena eventual será reducida, chantaje tanto más fuerte cuanto más débil sea el presunto o presunta culpable) como contra la víctima (recordamos, por ejemplo, que el Convenio de Estambul excluye explícitamente esta institución en casos de violencia masculina contra su pareja o expareja).
En tercer lugar, además de reiterar que la justicia penal responde principalmente a aquellas víctimas del delito, más que a las violaciones de la ley que afectan a la sociedad en su conjunto, la mediación penal trae consigo no tanto una instancia resocializadora hacia el o la culpable, sino más bien un ejemplo moralizante: arrepiéntase y se le perdonará.
Finalmente, la mediación, que se realiza antes o en lugar del juicio, prevé que la persona infractora admita su culpabilidad, contraviniendo el principio garantista según el cual una debe ser considerada inocente hasta la sentencia definitiva. La eliminación de las desigualdades entre presunto agresor y víctima revela también en este caso el predominio de la visión de una sociedad plana, horizontal, en la que los conflictos y controversias se gestionan y resuelven tendencialmente con estrategias de tipo dialógico y comunicativo.
Queda así establecida la centralidad de la figura de la víctima en las políticas y la retórica sobre seguridad (así como en muchas criminologías, sin excluir las de “izquierda”). La figura de la víctima, o el paradigma victimista, está presente en todas partes, tanto en la retórica pública como en los análisis y las investigaciones. Esta ubicuidad (y centralidad) es interpretada por mucha literatura como evidencia del hecho de que la víctima es la otra cara del sujeto neoliberal, lo que, a su vez, muestra la relevancia de la seguridad en el modo de gobierno neoliberal.
En nombre de las víctimas, actuales o potenciales (todos nosotros y nosotras), no solo se despliegan y justifican políticas represivas y preventivas por parte de los gobiernos locales y nacionales, sino que también nos organizamos colectivamente, adquirimos voz, nos movilizamos. La llamada ciudadanía activa está constituida, en gran parte, precisamente por grupos de “víctimas” o víctimas potenciales (lo que da lugar a “comunidades de cómplices” o comunidades excluyentes).
De manera más general, o dicho en otras palabras, se asiste a una privatización y moralización del discurso público,en el que la acción gubernamental se justifica como dirigida a la defensa de las “víctimas”. Por lo tanto, el cambio de atención de los y las delincuentes a las víctimas señala la renuncia a proyectos de reforma social y/o de rehabilitación personal, por considerarlos inútiles y costosos –de hecho, contraproducentes, porque quitan responsabilidad y son “laxos”– y la adopción de una perspectiva que combina el utilitarismo “neoliberal” con el discurso moralizante neoconservador.
En un libro publicado en 1996, Garapon señalaba también (en Francia) el cambio en la justificación de la pena, ya no entendida como una manera de intervenir sobre el criminal, de restablecer el orden público o de reafirmar la ley, sino como una medida capaz de pacificar a la víctima. La pena, por tanto, como reparación psicológica. Y extrajo las consecuencias, observando que el Estado justificaba ahora su acción poniéndose al servicio del sufrimiento privado.
El surgimiento de una “sociedad de víctimas” habla entonces, en conjunto y de forma complementaria, de una creciente privatización del gobierno y de un aplanamiento de la escena social en la escena penal. Y penal, con fuerte vocación “moralizadora”: la neutralización de los malos, de hecho, se pide en nombre de los buenos, pero no solo para protegerlos de las acciones de los malos, sino también para resarcir el sufrimiento experimentado por quienes han sido afectados por estas acciones. La pena recuerda así la venganza privada junto con la venganza de la sociedad. La justificación retributiva –al mal se responde con mal– se asocia con la retribución privada, a menudo de manera bastante explícita, como cuando no se otorgan penas alternativas porque esas víctimas en particular no quieren hacerlo. En algunos aspectos, como dije, la introducción de la mediación penal responde a una lógica similar.
El malentendido de la víctima. Una lectura feminista de la cultura punitiva.
Tamar Pich.
2024, Tinta limón.