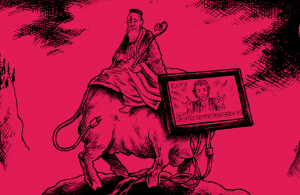Una modificación que incorporaron muchas ciudades argentinas en las primeras décadas del siglo XXI fue el llamado Metrobus: colectivos que avanzan básicamente en línea recta, tienen paradas cada 500 metros o más (el colectivo tradicional para y se abre cada 200) y a los que se les hacen carriles exclusivos en las avenidas despejando el terreno para su avance uniforme. Las paradas, además, son plataformas elevadas; el Metrobus muestra por todos lados su intención de separarse del piso común, en la lógica de la autopista: atravesar un espacio sin estar en él. Un psicoterapeuta argentino, Juan Del Bene, plantea, en su ensayo “Metrobuses en el alma”, que la máquina metrobus maquiniza, en la materialidad urbana, un modo de la afectividad, de pensar, de desear; un modo de ser, de concebirnos: la entronización de la velocidad, de lo predecible y los patrones, de la homogeneidad, lo estandarizado, el encapsulamiento funcional. La ausencia de misterios o sorpresas. El desprecio por demorarse. La devoción por la línea recta. Y, como decía Zarathustra, toda línea recta miente; la verdad siempre es curva.
En la naturaleza no existe la línea recta y en muchas actividades se muestra pobre e ineficaz (en la literatura, en el fútbol, en el sexo, en el baile, en la psicología, etc.). Acaso la línea recta sea la bandera geométrica del finalismo. Pero muchas veces resulta, no obstante y por supuesto, muy cómoda. Línea recta, sin vueltas. Corta. El Metrobus va más rápido, va mejor. Solo que las soluciones participan de modos de pensar y vivir cuya globalidad a veces queda velada detrás de cada mejoría puntual. Cada solución (o nuevo medio) abre un nuevo repertorio de problemas y una nueva escala de necesidades. Pasamos a ser sujetos de esa técnica/modo de vida, y aparecen nuevos problemas y parámetros de necesidad. Esto explica –de manera parcial– por qué en la historia hay cada vez más soluciones y cada vez más necesidades.
El Metrobus circula por la calle pero pretende no ser parte de ella; la calle es un problema y el Metrobus su solución. Ahora bien, a juzgar por la escena de los peatones que requieren luz roja en el piso para avivarse de que vienen autos, el celular también parece servir para no estar en el suelo. Podemos pensar, por lo tanto, que el Metrobus es el medio de transporte perfecto para esos urbanitas poco afectos a lo terrestre. De hecho, subimos a un tren o colectivo cualquiera y lo que vemos es gente enfrascada mirando el celu. Las y los urbanitas de la ciudad mediática no miran mucho su entorno; como si el espacio estuviera vacío, como si no guardara ninguna información vital posible. Y si llegamos a ver algo que consideramos que reviste algún digno interés, lo googleamos. El googleo es otra operación propia de la subjetividad mediática que no tolera la duda, tener una duda, permanecer en la duda, hacer del no saber algo habitable, hacer una experiencia de la duda.
Es que la subjetividad mediática es solucionista. Todo ya, todo descargar y aplicar. El sujeto consumidor, que ignora cómo funcionan las máquinas que usa –y de las que participa–, espera una posible solución integral a todo, desde la tecnología o desde la esfera de “los que saben”. Eliminame este problema. El googleo: la respuesta automática, la propia ansiedad, las apps para todo, las técnicas para ahorrarse cuanta labor o movimiento sea posible –como orientarse en una ciudad–. La idea implícita de que todo potencialmente puede programarse, controlarse; el hecho mismo de que todo sea concebido como medio-para otra cosa inhibe la posibilidad de habitar un problema como algo vital o, como dice Donna Haraway, “seguir en el problema” en vez de querer eliminarlo. Seguir en el problema es suspender la pretensión finalista; afirmar el no saber como instancia enriquecedora, tener que probar, que ir viendo, habitar el misterio como una experiencia, pensar al problema como escena en la que nosotrxs somos necesarixs.
Quizás sea también por rechazar la duda, rechazar lo que no es inmediatamente definible, que los ambientes más exitosos de la ciudad son los que reproducen una visualidad estandarizada, repetida, enlatada. No solamente los shoppings, y los cine-shoppings, como paradigma; los espacios de ocio y recreación de mayor auge en la segunda década del siglo fueron las cervecerías, que se multiplicaron por millares en la Argentina. Muchas usan unos azulejos, llamados subway, porque copian los que revisten las paredes de las estaciones de subte de Nueva York (perdónanos, Señor…). Una IPA y papas con cheddar (“Ah, ¿no te gusta la IPA?, ¡no te preocupes! Mirá, tenés 232 cervezas más para elegir”). Banquetas altas para estar cómodos, pero no demasiado, para que haya que moverse: son lugares que rompen con la sólida rigidez de las posiciones estables de una mesa tradicional”. Están hechos para que todo fluya más… Se pide y se paga en la caja antes de recibir la cerveza para que no haya una cuenta de la mesa o del grupo; se celulariza la compra: cada cual, la suya. Pedís y a veces te dan un aparatito para que te quedes esperando a que suene anunciando que ya está tu hamburguesa. Pasión por los artefactitos inalámbricos.
Cuando Marc Augé acuñó la noción de no lugar para referirse a espacios sin marcas del entorno geocultural de su emplazamiento como los aeropuertos o los shoppings, dentro de los cuales unx podía olvidar por completo en qué parte del mundo estaba, quizás entrevió, o quizás no, la tendencia masiva hacia una ciudad enteramente matrizada por el pathos del no lugar. La “estética global” baña como asfalto los yuyos urbanos silvestres. Empero, las ciudades, organismos vivos al fin, desmienten, a veces con mayor fuerza y otras más tímidamente, esta dominación del diseño programático (ahondaremos en esto más adelante).
Máquinas de la intolerancia, máquinas del no sentirnos, ataque publicitario permanente, estandarización sin alma de los espacios recreativos, la ciudad puede convertirse hegemónicamente en un tedio insoportable repleto de violencia solo en parte contenida. Antes de las cervecerías, otro exitazo de la urbe argentina contemporánea fueron los gimnasios, con una gran tendencia, el crossfit (y en menor medida, aunque con una presencia notable, los centros de entrenamiento en técnicas de combate como el muay thai, el “vale todo”, etc.). Entrenamiento tipo militar para tolerar la ciudad, como si, en efecto, la ciudad tuviera algo de guerra. Cuerpos criando músculos no para dedicarse a un deporte, o para ser leñadores, sino para estar en estado, el estado propio de una ciudad cuyo lema subliminal base es que cada cual tiene su vida: todos celosos propietarios y, encima, con la precariedad (contingencia de los lazos) y el terror de caerse de la red –de la vida–, que algunos sentimos más de fondo, otros en el cuello y a otros los tapa.
El deseo de habitar lo menos posible la tierra urbana trajo también otra novedad (nuevamente, AC pero catalizada en pandemia): la masificación del reparto a domicilio, con trabajadores que van en moto o en bici a llevarle a lxs urbanitas aquello que quieren. Estos trabajadores de reparto llevan, sobre todo, comida. Pero, más que determinado producto, lo que queremos es ahorrarnos salir de casa –ahorrarnos entrar en la ciudad–. Ahorro sapiens somos; todo en línea recta. El ahorro experiencial es otra operación de la subjetividad mediática. Antes en todas las casas se cocinaba, luego empezó la tendencia de ir a comprar comida, después de llamar por teléfono para pedirla; ahora, ni eso: la ordenamos por una aplicación de celular. Hablar con alguien es molesto; escucharse, coordinar, entenderse, tenerse paciencia, ¡puf!
Las empresas de repartos son un ejemplo paradigmático del llamado capitalismo de plataformas. Basan su modelo de negocios en una precarización aguda de lxs trabajadorxs y proponen –imponen– un esquema según el cual no toman el trabajo de lxs trabajadorxs, no los emplean, sino que les “ofrecen una oportunidad”. Buscan eximirse de la responsabilidad empresarial sobre lxs trabajadorxs que la clase trabajadora conquistó con históricas luchas. Y lo hacen apoyándose en la virtualidad, no solo porque todo el esquema se organiza en torno a las pantallitas y la conectividad, sino porque los dueños, los que se quedan con la plata que los usuarios pagan y que los trabajadorxs no reciben, nadie sabe quiénes son, están ausentes, son el arquetipo del “patrón oculto” que caracteriza el capitalismo financiero: como si la plusvalía simplemente fuera abducida por la nube.
Así se publicitaba una de las más conocidas: “Cliqueá, comé ya, nosotros corremos por vos”. Quedate en la microcomodidad de tu hogar, o en su incomodidad, pero ahorrate salir a la ciudad y gozá de sentirte esclavista por un instante, esclavista por un contacto. Nosotros corremos por vos. Quedate en casa. En una ciudad llena del hartazgo que provoca la experiencia de amontonamiento corporal, en la era de la fluidez y la libre elección de qué pantalla quiero mirar y con quién me quiero contactar, la cápsula hogareña, la nube virtual, son un descanso. Aun si participan o coordinan el desgaste y el estrés.
El encapsulamiento funcional con “auriculares de bloqueo” para atravesar la ciudad con los oídos cerrados y la mirada en el celu, y con cubículos hiperconectados y delivery en la vivienda, parece ser lo que propone como modelo deseable la ciudad de la nube. Cada vez más la ciudad se compone de edificios. En el presente siglo se han construido cientos de miles de metros cuadrados (en el caso de Buenos Aires, sin que aumente la población) traccionados por la especulación inmobiliaria (muchos, incluso, quedan vacíos; son puro valor especular, mientras, al mismo tiempo, millones de personas en el país sufren severas carencias habitacionales). Acaso la mayor tendencia, el formato que más creció en proporción en la última década, sean los edificios con amenities: lavandería compartida, máquinas de café, gimnasio, pileta, incluso un pequeño almacén en los de mayor porte; pero, aun si la escala es modesta, lo importante es el ideal de aislamiento: vivienda solipsista, organizada con recursos que te ahorren salir a la calle. La pandemia fue una dolorosa y padeciente buena noticia para este modo de vida: internet para los trámites (propios de ser ciudadanxs, usuarixs, consumidorxs) e incluso el trabajo, entretenimiento a la carta, las series como forma de tener zonas de una temporalidad más prolongable dentro de la esfera instantánea de la actualidad (si terminás un capítulo o una temporada o una serie, actualizate con lo que sigue), delivery para todo. Afuera es feo –ya desde tiempos AC–.
También creció mucho la cantidad de viviendas precarias en barrios sin servicios básicos como las cloacas. Y acaso sea también como modo de (no) vincularse con la pobreza y el hambre ajenos que, entre tantas otras consecuencias, obligan a salir más a la calle (por necesidad de dinero, por el hacinamiento) que los sectores partícipes de los circuitos económicos formales y con participación en la riqueza suficiente para hacerlo nos damos formas de vida que nos permitan salir lo menos posible y sostener la vida que se muestra en la nube tratando de escuchar lo menos posible las realidades que la desmienten.
Una película interesante sobre el estatuto subjetivo de los edificios es Her. Futurista, de ciencia ficción, cuenta la historia de un tipo que se descarga un software de inteligencia artificial que se aloja en todos los dispositivos tecnológicos que usa y es omnipresente en su vida. Le habla: es una voz. Una voz que está en todo momento y en todo lugar. Una voz femenina propiamente divina. El tipo se enamora; qué se le va a hacer. Él, por cierto, trabaja de escribir cartas por encargo. Es contratado por gente que no sabe cómo hablarles a sus seres queridos. La funcionalidad domina las relaciones interpersonales de manera que cunde la dificultad de armar lazos emocionales consistentes, incluso de expresar una implicación emocional. Esto da lugar a fuentes de trabajo, a un servicio especializado. Trabaja en una oficina (son varias personas que se dedican a eso) pero, sobre todo, desde su casa. Casi toda la peli transcurre en lugares cerrados. Aparecen un par de escenas en un bar y del protagonista bajando la escalera del subte, también envuelto en un enjambre de gente que viene y va hablando sola o, en realidad, cada cual a su sistema operativo inteligente y afectuoso. Cada persona habla con una voz que le presta plena atención. Cada punto del enjambre es tratado como único por una voz que lo conoce y entiende a la perfección y, además, no exige nada, no presenta necesidades propias.
Fuera de esas excursiones, que muestran que no se vive en espacios comunes (se los usa, se los atraviesa, se los tolera) y que los espacios comunes no son relevantes en la experiencia urbana, las escenas de la película transcurren, mayormente, en departamentos. Cubículos. Y ventanas. Hay varias escenas de ventanas grandes en las que el personaje ve la ciudad: es espectador de la ciudad. La ciudad como un espectáculo total, admirable y atroz, pero desde lejos. Está el sitio de la vida, que es desde el cual se mira, y, como fondo, la ciudad. El personaje está en la ciudad pero sin estar en ella. Su hábitat es una red de canales y estaciones funcionales; su hábitat es el territorio incorpóreo trazado por el diálogo con Her. Atraviesa la ciudad, con roces y choques, pero nunca está propiamente en la ciudad: la ciudad no es más que una condición fatalmente inevitable.
De hecho, el desenlace, cuyo contenido en detalle no voy a contar, pone al protagonista en el edificio pero arriba, en la azotea (porque no es una terraza hecha para pasar el rato), con una amiga; la ciudad inmensurable de fondo, ambos sufriendo de amor, compartiendo sus soledades –una amiga humana, quizás cabe aclarar; humanes ambos, sujetos atravesados por una incertidumbre, un no saber constitutivo, existencial, doloroso pero también patrimonio vital–. Salen de sus departamentos y acceden a un espacio no funcionalizado pero sin llegar a salir de la torre. Llegan a la azotea y, desde allí, ven la urbe, como si se metieran a la ciudad por su espalda, como si asumieran que, para ellxs, la ciudad es eso: sentir la envoltura del enjambre manteniendo aislamiento, como una miríada de islitas tanto más distantes cuanto más amontonadas.
El edificio se muestra como una tecnología de separación. Una tecnología para estar sin estar. Por eso, también, la gente suele padecer tan hondamente las reuniones de consorcio como un engorro fastidioso y lentísimo: la insoportable colectividad del ser.
El summum del edificio es la torre, o sea, el edificio sin pared medianera con otro edificio, separado. En la Argentina, a las “torres” se las llama countries verticales. Porque, en efecto, su espíritu es abandonar el suelo. Las columnas sobre las que se apoyan son el contacto mínimo necesario con el piso del barrio, como las patas de una mesa en las que alguien se sube cuando aparece un ratón u otra cosa atemorizante. Únicamente se comparte el suelo como fatalidad inevitable. Pero las torres expresan una racionalidad, una subjetividad, que las excede (andamos por la ciudad como minitorrecitas con el mínimo contacto necesario con el piso y lxs vecinxs); un modo de pensar según el cual la tierra, los “terrenos”, no valen tanto ya como tierra, porque se mira su virtualidad, o, en otras palabras, su especulación: si a este suelo le ponemos un espejo y a ese espejo otro espejo y a ese otro espejo, tenemos torre.
Buenos Aires, Rosario, La Plata y muchas otras ciudades y pueblos argentinos están emplazadas en una de las llanuras más grandes del mundo (en el caso de Buenos Aires, quizás el estuario descomunal del Río de la Plata sea una especulación primera de la pampa). Y en el campo, en llano abierto, el cielo está por todos lados. El mundo es una esfera cuyo borde está por todas partes y su centro está en nosotros. ¿No es el sentimiento más justo para lo vivo el de ser el centro del mundo y a la vez poder concebir democráticamente que todxs somos centros del mundo? No obstante, en la ciudad, si un urbanita cabizbajo alza la vista hacia el frente o en derredor, no verá el cielo. Vivimos en un rincón. Y es necesario torcer el cuello para mirar hacia arriba, si queremos ver el cielo. Las torres, los edificios, ofrecen –para algunxs– el acceso a una vista panorámica de la ciudad y expulsan el cielo de la vida terrenal.
Expulsan el cielo, pero la ciudad también expulsa el firmamento. Porque la sempiterna luz de la ciudad vuelve a los urbanitas ciegos de estrellas, especialmente con las luces blancas de led que han reemplazado el alumbrado más cálido que hubo durante tantas décadas. Ahora la ciudad, más que alumbrada para ser habitada, es iluminada como en un interrogatorio o un quirófano. De hecho, por ejemplo, en Buenos Aires, esta iluminación de blanco plano fue parte de una política securitista, acompañada por podas de árboles e instalación de cámaras masivas. Está más cerca de inhibir que de invitar; es una luz rectilínea; es la luz del rendimientismo y el control. No es para ver sino para encandilar, para volver tautológica la Realidad, para borrar las potencias que el presente guarda fuera de su faz actual y obvia, para matar todo fantasma que no sea de pantalla, para que no pueda verse lo que requiere penumbra, la luminosidad más discreta de las cosas, como las estrellas que, según August Blanqui, han sido miradas desde siempre, desde el inicio de los tiempos, por toda la humanidad, varones y mujeres, niños y adultos, gordos y flacos, ricos y pobres, intentando descifrar su significado, y todos fracasamos por igual. Quizás suprimir el cielo, el cielo natural, el cielo terrenal y sus hermosas lucecitas (astros discretos y titilantes), sea útil para olvidarnos de nuestra natural igualdad y condición necesaria para la consagración íntegra de la nube virtual –y sus lucecitas– como ambiente existencial.
Jamás tan cerca. La humanidad que armamos con las pantallas es un libro publicado por Paidós. El extracto anterior corresponde al apartado “Cielo contra cielo” del capítulo “No te vi. Notas de la ciudad de la nube”.