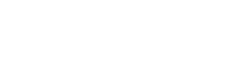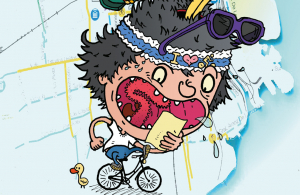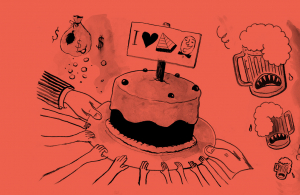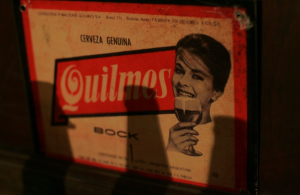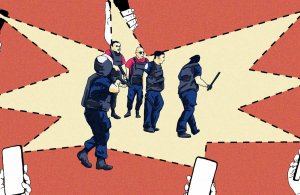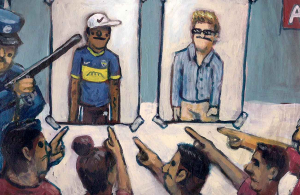¿Te gusta la gelatina? Se hace con el cuero. Acá lo único que no se vende de la vaca es el mugido.
Desde las pasarelas del Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG), algunos compradores que se apretujan para ofertar conversan con el fotógrafo de crisis. Acaba de terminar el remate de la casa Sáenz Valiente Bullrich, quizás la principal consignataria del mercado, que hoy operó una parte de las 8234 vacas que ingresaron al establecimiento. Animales de varios tamaños y edades —novillos, novillitos, vacas viejas— que a mediados de noviembre se vendieron a un promedio de 2300 el kilo vivo, levemente por encima del Índice de Novillo del Mercado Agroganadero (INMAG), que rondó los dos mil pesos. Este último es el precio referencia que se proyecta hacia adelante y hacia atrás de la cadena: base de arrendamiento y “renta” de la tierra ganadera.
Llegar al MAG es como arribar a un gran estadio: estacionamiento lleno y apuro por entrar. El ingreso se logra a través de unos molinetes con registro facial. Por unas explanadas de aluminio se avanza a un distribuidor con oficinas de compradores y consignatarios. Por debajo, un grupo de jinetes arrea vacas: abren y cierran tranqueras, chiflan, ordenan el rodeo que entra y sale al ritmo de la oferta y la demanda. Una trama infinita que se repite al menos tres veces a la semana.
“Corral 87, San Mariano, señores, espectaculares, 420 kilos pesaron. Dos mil doscientos veinte, cincuenta, setenta, setenta, setenta, dos mil trescientos a la una, a la dos, dos mil trescientos, gracias, Pedro”, dice el rematador que cierra el asunto rápidamente con unos golpecitos de martillo y empieza a vender el lote de al lado.
Arriba en la pasarela un conjunto de señores —matarifes o compradores de frigoríficos, unos 350 registrados— ofertan al rematador que grita desde un carrito de golf, micrófono en mano, mientras todos desde arriba miran el lote de vacas que se apretujan en un corral.
Un frenesí de hora y pico. Lo que empezó a las siete y media a las nueve se desarma. Poco después los camiones jaula saldrán llenos de vacas que cambiaron de dueño dejando un 4% para los consignatarios y van por la ruta 6 rumbo a su destino final, mercado interno o exportación.
de carne somos
Vacas y humanos conviven en este rincón del cono sur desde que varios colonizadores del siglo XVI trajeron algunas a bordo de sus barcos. Favorecidas por la abundante pastura pampeana, se reprodujeron en forma natural, y rápidamente aquel ganado más bien cimarrón fue cazado y degustado sin la pedagogía de la industria cárnica que pronto desplegaría su poder. Como lo que tenía valor comercial era el cuero y el sebo, las carnes de aquellas razas hispanas abundaban, y se aprovechaban en asados silvestres. Asar era una técnica en desarrollo —la carne más bien se rostizaba— y no el nombre de un corte. Los saladeros cumplieron su rol industrial, valorizando aquellos rodeos que durante todo el siglo diecinueve estarían por detrás de las ovejas en importancia económica.
Transcurrieron tres siglos hasta que a mediados del siglo XIX las vacas coloniales empezaron a ser reemplazadas por las neocoloniales. Las razas británicas —Shorthorn, Hereford y posteriormente Aberdeen Angus— poblaron la pampa húmeda.
A fines del siglo diecinueve se perfeccionaron las técnicas de enfriado y congelado de la carne. Cómo faenar y trocear aquellos animales expresó desde un inicio el toma y daca entre las compras de ultramar —Reino Unido fundamentalmente— y las necesidades alimenticias locales.
La tira de asado permitió aprovechar el descarte de la industria frigorífica inglesa a principios del siglo veinte, que trabajaba el corte pistola —cuarto trasero de la res, sin hueso: nalga, peceto, bife ancho y angosto, cuadril y lomo—. Cuentan que otro corte, el mata-hambre, nace también a comienzos de siglo veinte: el sobrante, pegado al cuero, era parte del pago a aquellos primeros despostadores, ases del cuchillo al servicio de la exportación.
“Fue la ganadería no solo factor preponderante en el desarrollo nacional sino causa de la estructura económica”, se lee en el clásico de Horacio Giberti en el que subraya la preponderancia histórica de la ganadería sobre la agricultura. Una historia que en los noventa viró bruscamente cuando el agronegocio copó la pampa húmeda.
la larga cadena
Las vacas que se ven desde la ruta, en su enorme mayoría, son vacas de cría. Ese primer eslabón es el periodo productivo más largo, al que le sigue la recría y el engorde, o invernada, que se hace en corral (feedlot), pastoreo o algo intermedio.
“Desde la vuelta de la democracia se viene consumiendo un kilo de carne vacuna menos por año”, dice el gaucho Marcelo Yaquet, miembro de la Cooperativa La Foresta. Y agrega: “Pero es odioso hablar de kilo por cabeza de consumo en la desigualdad en que vivimos”.
En 2005 recuperaron una planta frigorífica, y desde 2006 producen con altibajos. Prestan servicio a algunos matarifes pero hoy sobreviven activando un frigorífico pensado para hacer 25 mil animales por mes: una planta de los años 60 que se gestionó sin capacidad económica de reinvertir.
“En términos de proyectar un pueblo bien nutrido es bueno que los distintos consumos de carne se vayan nivelando. Lo que no se hace es planificar cómo encastrar el mercado interno con el externo”, dice y calcula: “Si yo creo que cada habitante tiene que comer 45 kilos por año, tengo que lograr que todo el mundo coma eso. Y el resto se exporta”.
A la hora de pensar precios inciden muchos eslabones: desde el arriendo de la tierra hasta el alquiler y la energía de una carnicería. Y las ramas de industrias vinculadas al frigorífico que deben entrar en la cuenta: el sebo, el hueso, el cuero, la menudencia y la sangre.
cuestión de peso
El establecimiento Los Vaqueros está muy cerquita del Country Lobos, sobre la ruta 41. Son veinte hectáreas en forma de L que a principios de siglo fueron diseñadas para lo que es: un corral de engorde, o feedlot. En la oficina que está justo enfrente de la balanza donde todo lo que entra y sale en camiones se pesa, Juan Carlos Eiras recibe a crisis. “Yo tengo el sabor y el disfrute de una carne un poco más tensa, más dura, y más sabrosa pero ningún importador europeo ni asiático compra eso —dice—. La batalla cultural en los noventa era pasto o grano. Se superó como la discusión pollo de campo o doble pechuga”.
Una investigación de la revista crisis, publicada en el #21, distinguió entre carnes de feedlot y de pastura: rosadita, con la grasa blanca, la primera; oscura, de grasa amarilla, la segunda. Eiras subraya lo cotizado en el mundo que es el marbling, o marmoleado de la carne: la grasita interna que se distribuye por entre los tejidos musculares de los animales más sedentarios, propios del engorde a corral. “Solo Irlanda produce vacas a pasto pero es un mercado de muy alto poder adquisitivo. El resto hace intensivo”, completa.
En un tinglado con montañas de maíz y preparados, dos personas trabajan subidas a una pala mecánica y a una mezcladora de alimento que, por un ancho pasillo que se extiende entre los corrales numerados, descarga en los comederos. Mientras las vacas se arriman a comer, caminamos por el pasillo y Eiras señala cuáles son novillos de exportación —que irán al frigorífico Gorina— y cuáles son para consumo local. Animales que llegan con 300 kilos y salen con 500. Son alrededor de 3000 mil en el establecimiento que puede albergar 4000 y espera ampliarse a 1000 más. “Son entre 40 y 50 mil kilos de alimento diario que se van ajustando en promedio al peso y la cantidad de animales: comen casi el 3% de su peso por día en promedio”, dice y cuenta que debajo de la mayoría de los corrales —debajo de la tierra— hay hormigón para contener la presión de tantos kilos —80 mil calculando al vuelo 200 vacas— sobre una porción de tierra relativamente pequeña. Muchas cantidades, todas juntas, que luego serán excretadas.
En este punto son claves los freatímetros para calcular cómo llega el agua y cómo sigue luego del feedlot, ante las toneladas de bosta y meo juntas, que hay que acopiar, estabilizar —pasteurizar— y luego ubicar donde abonen en vez de dañar.
calidades y cantidades
El ciclo ganadero es fundamental a la hora de pensar la producción de carnes rojas. La comparación con los pollos y los cerdos siempre viene a cuento para demostrar que estas carnes tienen que ser más caras que las otras porque llevan un proceso mucho más largo. “En el mundo, el pollo vale 10, el cerdo 20 y la carne vacuna 40. No puede valer lo mismo después de un ciclo de 24 meses, que un cerdo que se gesta en 150 días y da 30 lechones por año, o el pollo que se realiza en menos de dos meses”, dice efusivamente un criador al que se le recuerda que la cantidad de kilos producidos es mucho mayor y retruca que eso implica más alimento.
Pero el ciclo ganadero, que contempla el total de vacas pastando en un país, es aún más clave, estratégico. Como las vacas son potencialmente alimento y reproductoras, el análisis suele trazar un diagrama en el que el stock total de vacas (retención) y la cantidad faenada (liquidación) se cruzan dibujando en un plano cómo a través de los años esos valores evolucionan. De acuerdo con el periodo tomado, sobre el diagrama se dibujan formas, como constelaciones, de las que se desprenden análisis: cuántas vacas hay y cuántas fueron morfadas.
Como muestra Nicolás Arceo en un trabajo de 2017, la liquidación de ganado vacuno más grande de la historia, que fue entre el 77 y el 88, implicó que la carne valiera un 20% menos durante esa década en comparación con la década anterior. Sobre aquella poco aparente crisis avanzó la revolución verde en los años noventa. Relocalización e intensificación —feedlots— fueron las claves del desarrollo ganadero desde que el stock bovino se estancó alrededor de las 53 millones de cabezas de ganado en los noventa.
“Con este esquema de producción en Argentina no entran más que 57 millones de vacas. No hay más lugar, más de eso no podemos tener. El tema es que el stock sea eficiente”, aclara el profesor e invernador Diego de Marco, que hace cría, recría y terminación de unas 600 vacas en Gualeguaychú.
Faenar con más kilos, es decir, engordar más a los animales antes de mandarlos al frigorífico —como hacen la mayoría de los países dedicados a la ganadería bovina—, y subir los índices de preñez —más nacimientos por madre— son algunas vías de acción para que esta ganadería crezca en producción. Objetivos trazados desde principios de siglo que aún son un desafío y tiene distintas performances: Buenos Aires, donde más vacas hay, tiene una eficiencia mayor que Corrientes, la segunda provincia, y así. Otro punto es aumentar la receptividad, que es como llaman a la cantidad de vacas que pueden criarse por hectárea. Una tercera vía de acción en la que las prácticas agroecológicas o regenerativas, que implican tiempo, trabajo y dedicación, tienen para dar.
“No hay cómo competir contra la chacra mixta”, dice Pedro Peretti, el socio más antiguo de la Federación Agraria según él, que desde hace 45 años paga la cuota pero hace más de una década está alejado de la política gremial. Desde Máximo Paz, 70 kilómetros al sur de Santa Fe, con un rodeo de 80 vacas madres haciendo ciclo completo, da el propio maíz para sus terneros, como sus antepasados lo hicieron hace un siglo. “La ganadería tiene un avance tecnológico impresionante que es el boyero eléctrico, que te permite parcelar cuántos corrales tenés. Mi viejo tenía una vaca por hectárea, hoy podés tener cinco tranquilamente, no se difunde porque no te venden insumos. Multiplicamos por cinco si hay chacra mixta”, dice, festejando esos hilos con alambre que permiten ordenar los ganados y rotarlos por la tierra disponible al compás de las pasturas y los rastrojos.
Peretti dice que el campo nacional se retiró del debate agropecuario en los setenta y por eso estamos como estamos. “El único país en el mundo que exporta todo lo que come sin mecanismos regulatorios en el medio. Comemos todo lo peor. Andá a sacarle jugo a un limón. Primero tenemos que comer los argentinos y lo que sobra exportarlo, no al revés”, dice, y señala un aspecto más: la irracionalidad logística. “El 30% de los costos. Un millón de viajes de camión para traer los terneros de la zona extrapampeana a los feedlots de la zona pampeana. Y esa hacienda la tenés que llevar al mercado. La carne recorre 500 kilómetros promedio. El precio sería otro”, completa Peretti, que comparte el secreto de los asados que comen con su familia: terminan a maíz los novillos y los dejan pasar en grasa, sabiendo que pierden plata, pero ganan sabor.
ranking de actores
El ranking de animales faenados por frigorífico da una pauta de los establecimientos y grupos empresarioscon mayor volumen de operaciones. Se recortan cinco plantas enormes de los cuatrocientos y pico de frigoríficos que funcionan en el país. La planta de Swift en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, lideró el ranking de faenadores 2023 con 383.267 bovinos. Detrás de aquella planta, propiedad de la brasileña Minerva —que cuenta con otros establecimientos—, quedaron cuatro enormes plantas bonaerenses, de capitales nacionales: Frigorífico Rioplatense, Arre Beef, Gorina y Coto.
Si se miran los números por titularidad de hacienda que publica el sitio Valor Carne, es decir los propietarios del animal que al cabo del procesamiento es carne en venta, el grupo Coto lideró el ranking en 2023 con cerca de 450 mil vacas faenadas, seguido por Swift y Gorina, cerca de las 400 mil.
Conviene apuntar también que, por encima, en la guerra mundial de las carnes, las gigantes brasileñas Minerva y Marfrig pulsan por operar los mayores volúmenes de carne sudamericana y son propietarias de varias plantas aquí y en los otros países sudamericanos que exportan vacas.
for export
Este año la Secretaría de Agricultura y Pesca celebró el récord exportador que nos lleva a niveles de 1967, los años dorados de la producción vacuna, cuando crecía la cantidad de vacas pastando. Un dato que convive con el consumo interno en valores mínimos desde al menos 1990. Si normalmente el 85% se vendía acá —promedio del siglo—, ahora ese número descendió al 70%. Una tendencia de los últimos cinco años, cuando en 2019 se alcanzó el pico exportador de 2005, el año previo a la suspensión de exportaciones que ordenó Kirchner para “no exportar a costa del hambre y el bolsillo de los argentinos”. El kilo de carne vivo en Liniers, en aquel 2006, alcanzaba el valor de un dólar. Comparado —y deflactado— con los dos dólares y pico al que hoy se vende en Cañuelas nos recuerda el descalabro de precios relativos en el que aún vivimos, mientras muchos productores acuerdan en que estos valores —altos— están atrasados “por lo menos un 20% o 40%”.
“La exportación nos va a llevar a todos. La vaca conserva antes la tirabas en el campo. Hoy vale 1400 pesos el kilo. Vale todo. De a poco nos va llevando. Mientras haya consumo… La carne está atrasada pero cuando vamos a vender a la gente cada vez cuesta más”, dice el tano Pedro, comprador histórico en el mercado de a pie. Pedro compra para el frigorífico Faraón, Ganadera San Roque y algunos otros repartos chicos.
De las 200 mil toneladas promedio a fines del kirchnerismo, las exportaciones hoy se acercan al millón. Las grandes empresas invirtieron aumentando la capacidad de faena y frío. También algunas plantas del conurbano hicieron los deberes para obtener la habilitación y prestar servicio a los matarifes que tienen la nota para exportar a China.
El reporte del primer semestre de este año de INDEC arma el podio de destinos de la carne argenta: China, Unión Europea, Estados Unidos y Medio Oriente. A esto podríamos sumar Chile e Israel, más acá en el año. Pero conviene diferenciar los negocios.
Por un lado está la famosa Cuota Hilton, que desde 1980 implica un cupo de toneladas —que se fue ampliando hasta 30 mil anuales— para la Unión Europea. La tonelada de esa carne engordada a pastura —“en los papeles”, comentan suspicaces los feedloteros— se negoció en la última SIAL París —feria agroalimentaria mundial— a 13.500 dólares. Un poco más baja que otros años pero muy por encima de lo que vale el mayor volumen hoy exportado: las vacas que llevan los chinos para sus guisados —entre 3000 y 5000 la tonelada—.
Este segmento del negocio se repartió entre unos 40 frigoríficos —liderados por Swift, Quickfood y Gorina— y 30 proyectos conjuntos (de productores asociados). Hablamos de la crema del negocio vacuno. La pirámide donde se captura la mayor riqueza, que tiene en el Consorcio ABC su mesa de negociaciones todos los martes.
rotar la riqueza
El temita de cómo se distribuye la riqueza socialmente producida en la larga cadena productiva de la carne vacuna tiene un punto especial en la rotación del capital. Los criadores, a priori, la ven de lejos porque su periodo es de —con suerte— un año hasta que alguien les paga por el ternero destetado.
“El matarife es un mal necesario”, dice un experimentado operador que subraya cómo estos compradores hacen que las reses circulen. “Compran a pagar en 30 o 60 días. Por ejemplo, 40 animales, que son 40 millones de pesos. Matan el lunes, distribuyen las reses hasta el jueves, cobran el fin de semana y compran de vuelta. En ese plazo usan tres o cuatro veces ese dinero. Un porcentaje alto de ganancia por la rotación tan rápida de ese capital. Muchas veces fiado”, dice y remata: “¿Y los que mueven 5000 por semana?”.
Tito Pérez es un histórico matarife, que tiene frigorífico en Moreno y vende a otros: mucho en AMBA y algo manda al interior. La suya es la quinta matrícula desde que registraron a los matarifes en 2018. ”Después arreglamos los números”, le dice a Marcelo Rosas, de la consignataria Álzaga Unzué y conversa con crisis: “Podés comprar con plazo corto, y de ahí cada uno maneja su bolsillo. Muchas veces es la confianza y la trayectoria lo que hace que uno compre mucho sin dinero y otro con dinero no compre”. Calcula: “En ninguna parte se mata por debajo de 400 kilos. Si subieramos el kilaje de faena tendríamos más carne pero es un proceso de año y pico. Tendríamos un desfase de un año y pico con poca carne: se irían a la mierda los precios”.
“En el mundo cambió la mirada sobre Argentina. La proyección es que vaya a subir la exportación. El mundo requiere carne y recién nos estamos abriendo pero estamos caros en dólares”, cuenta Tito y explica: “Históricamente nunca estuvo más de dos dólares en pie —1,20 o 1,40 fue lo histórico— y hoy está 2300 pesos el kilo de novillo con el dólar a 1035. Al exportador no le sirve porque compra muy caro y al productor tampoco. Es el atraso cambiario pero sabemos que si el dólar sube 30% o 40% tendríamos una disparada inflacionaria”.
¿El riesgo no es que el asado deje de ser popular? es la pregunta. Él responde: “Venimos de que todo tiene que ser barato para el mercado interno pero no es así. El trabajador tiene que tener más para elegir y pagar lo que vale en el mundo”, y completa: “Los sueldos deberían ser de 1000 o 1200 dólares. La gente recién ahora se está mentalizando de que hay que trabajar más para eso”.
En plena euforia de mercado y sin herramientas como la Junta Nacional de Carnes —mucho menos el viejo IAPI peronista—, la pregunta de los saldos exportables que el peronismo se hacía en el 53, ante el altísimo consumo interno de carne por recomposición del poder de compra popular, asoma hoy pero invertida con los salarios por el piso. “Se le da mucha rosca a la exportación, pero sin el mercado interno la ganadería no hubiera sobrevivido durante casi 60 años. Cuando Europa dejó tirada a la Argentina, puso el pecho el mercado interno”, dice el economista Bruno Capdevielle, que hace años investiga de cerca la fuerza de trabajo ganadera, un mundo popular bastante ignorado por la academia y la prensa que lo lleva a sus orígenes camperos. Él destaca cómo los criadores muchas veces son el núcleo social del agro: quienes dan vida y permiten que circule guita en, por ejemplo, los pueblos bonaerenses al sur del Río Salado. “Los productores y frigoríficos saben, por eso lo subestiman. Si el día de mañana los chinos cortan la canilla vamos a comer la carne y no se van a fundir”, confía.
Los entusiastas de las ventajas comparativas apuestan todo a que la carne roja cada vez se exporte más y que las otras carnes completen la dieta cárnica argentina. Decisiones que, al menos por ahora, tomará el mercado.