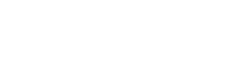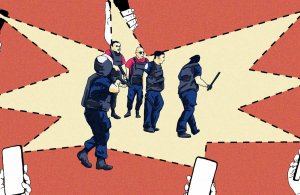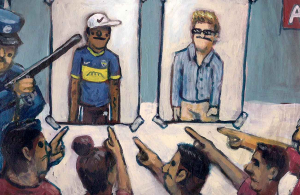A la vera del camino, asoman montañitas de botellas que titilan con la luz del sol, ofrendas de devoción a Deolinda Correa de Bustos, la Difunta Correa, que cayó muerta de sed en el desierto sanjuanino, con un crío en brazos, que mamó de su teta, obstinado por quedarse de este lado de la vida. La escasez de agua está en el ADN de la provincia. Se nota su falta en la tierra ajada de los campos, en los fuegos que a comienzos de la primavera arden envalentonados y sin resistencia. San Juan es una provincia seca. También, la meca prometida del cobre. Falta y abundancia que se extienden a Catamarca, a Salta, a Mendoza, a Jujuy. La devoción por la Difunta teje también su tapiz hacia el sur, a la Patagonia, a donde viajó su fe de la mano de quienes migraban en busca del trabajo en el petróleo. En ese tránsito, por debajo de la tierra se codician minerales tan ocultos como los huesos de la santa.
La lección se repite a diario en todo el mundo: abandonar los combustibles fósiles, transicionar hacia otras energías. Sin que permee demasiado el cómo, los minerales son, según los consensos, la clave para esa nueva matriz a la que hay que arribar. En los últimos tiempos, oculto tras el destello del litio, el cobre se acerca a su momento estelar; precios, discursos e inversiones miran en su dirección. En noviembre cotizaba a 8859 dólares la tonelada. Entre sus principales productores mundiales, Chile, Perú, República del Congo y China, Argentina asoma como la nueva promesa. En mayo de 2024, Salta, Jujuy, San Juan, Catamarca y Mendoza, en plena discusión del RIGI y la Ley Bases, conformaron la Mesa del Cobre y repitieron lo que se repite al anunciar una nueva era: inversiones, trabajo, es la hora de la minería.
En tiempos humanos es un camino largo. Los proyectos mineros toman de diez a veinte años hasta que comienzan a producir. La prospección determina áreas de interés por las que a futuro el titular de la tierra obtendrá una renta de la empresa explotadora. Le siguen las exploraciones que estiman las cantidades de recursos y el PEA o Evaluación Económica Preliminar que calcula cuánto es extraíble. Continúan los estudios de prefactibilidad y factibilidad que presupuestan costos y el diseño de la mina. Esta etapa incluye el crítico —y por lo general polémico— Informe de Impacto Ambiental, que debe ser aprobado en instancias públicas —también polémicas— para obtener lo que se conoce como licencia social; una palabra clave que hoy pavonean quienes impulsan un proyecto minero al pasar la gorra por los mercados. La construcción —infraestructura y proveedores— y puesta en producción —extracción, comercialización y mantenimiento de la mina— se despliegan durante la llamada vida útil del yacimiento. Al cierre, debería cumplirse la remediación.
“Lo que no crece se mina”, dice un gerente minero. Aplica a otros negocios extractivos. “Cuando subís, decís qué movimiento de la San Puta: sacar una montaña de un lado y depositarla en otro. Mil metros de altura, la dinamitás y la ponés en otro lado”, se maravilla un minero apasionado. Muchas toneladas: camiones Caterpillar de diez metros de alto, con ruedas de tres metros de diámetro, palas excavadoras más grandes que una cancha de tenis, tuneladoras; los llamados vehículos “fuera de ruta” implican tremendos despliegues logísticos, como todo en la actividad. En el caso puntual de la minería a gran escala, las técnicas implican la remoción de grandes cantidades de materiales (como roca o arena), y el uso de elementos químicos para separar los minerales. La que se hace a cielo abierto (a diferencia de la subterránea) es la más barata y la más común en estos días.

Los ríos corren tímidos, son hilitos o apenas huellas vacías con puentes que dan a la nada. El sol rebota de mil maneras, las cabras cortan las rutas en fila. Andalgalá tiene unos veinte mil habitantes, casas bajas y paredes que avisan que no toda tranquilidad de siesta es mansa en este rincón catamarqueño: “No a la megaminería”, “Fuera Glencore”, “Bajen las máquinas del cerro”. Los muros cuentan la historia de la ciudad, que es frontera entre el desierto y la zona de los valles. Bajo de la Alumbrera fue el primer proyecto de minería a cielo abierto en Argentina y se insertó en este paisaje. Apenas hecha la reforma constitucional de 1994, su concreción fue meteórica y pronto se ubicó entre los diez productores de cobre a nivel mundial. Una boca en la montaña de dos kilómetros de diámetro y seis cuadras de profundidad, el llamado open pit, que hasta 2018, cuando agotó las reservas, trabajó sin descanso. Más de dos décadas lo vuelven un caso testigo. Si bien el yacimiento pertenecía al Estado catamarqueño, al nacional y a la Universidad de Tucumán, bajo la figura de sociedad Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), la explotación estaba en manos internacionales: Xstrata, de Suiza, y las canadienses Goldcorp y Northern Orion. El informe de Impacto Ambiental de entonces ya reconocía: “La calidad del agua continuará siendo afectada después del cierre de la mina, debido a los drenajes de las colas y de las rocas estériles considerando una vida útil de la mina de 20 años”.
La casa de Rosa Farías se llena de historias de aquellos primeros tiempos: búsquedas por internet, en cybers, contactos con demora en otros países. Ese nuevo método que anunciaban no era solo lo que alababan en los diarios. Docente, integrante de la Asamblea El Algarrobo, recuerda cuando comenzaban a llegar noticias inquietantes que desmentían el jolgorio imperante, del que queda registro en una nota del diario La Nación (noviembre de 1997): “Bajo de la Alumbrera es una clara evidencia de los buenos resultados que llegaron con la desregulación de la actividad. El yacimiento de cobre y oro descubierto por un docente de la Universidad de Tucumán en los 40 comenzó a explotarse solo en la década del 90, con la nueva ley de inversiones mineras en la mano”. Un nuevo modelo estaba en marcha. El poder aplaudía. En 2010, la Asamblea inició una larga carrera judicial contra YMAD que llegó a tener, catorce años después, el reconocimiento de la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte de Justicia de Catamarca que reconocían el derecho a un ambiente sano y reafirmaban una investigación sobre funcionarios por incumplimiento de la Ley de Glaciares.
Se oponen al avance en Agua Rica. A fines de 2024, Ámbito Financiero y otros portales mineros anuncian que el Gobierno autorizó a iniciar la etapa de proyección y que avanzarán las máquinas sobre el cerro. Desde el Ministerio de Minería catamarqueño dicen a crisis: “No están otorgados los permisos de los 55 pozos, está presentado el pedido por parte de la empresa y se encuentra en evaluación”. Mariana Katz, del Servicio Paz y Justicia, que desde 2006 acompaña a los vecinos de Andalgalá, explica: “Esa es la forma de desgastar socialmente el reclamo”.
El Andalgalá es un cordón umbilical. Lo explica Aldo Banchig en una conferencia sobre las cuencas hídricas. En una pantalla, repasa otros casos de minería a cielo abierto por el mundo: Cerro Pasco, Perú; Rondo, Uruguay; Broken Hill, Australia; Monte Hill, Nueva Zelanda; Malartic, Canadá. Circulan las mismas imágenes que ahora muestra en el living de su casa en San Juan. Doctor en Ciencias Geológicas, montañista, jardinero, andalgalense, hace años estudia y explica con paciencia. En las fotos se ve el open pit para obtener los pedazos de los que luego se llegará al cobre. La Municipalidad de Andalgalá lo contrató como parte del equipo técnico que controla los informes ambientales y presenta los propios. “Todo lo que presentan es muy chabacano”, dice. Se refiere a los informes ambientales. Habla del modo en el que se realizan y las preguntas específicas de este tipo de minería. Aquí se desprenden dos temas: por un lado, cómo se arman los largos informes de impacto, los modos en los que se presenta la información y el tiempo que dan para que quienes quieren leerlo en detalle lleguen a hacerlo antes de las audiencias públicas y los profesionales que eligen para hacer esos estudios. Banchig describe los impactos: desde la huella de un camino que implica deforestación, hasta las filtraciones y alteraciones que se producen con la lluvia cuando cae sobre las montañas de escombros que surgen de la voladura, los cambios que genera un túnel en el drenaje subterráneo. Como parte del equipo técnico que observa los informes presentados, enumera las idas y vueltas. Aquí se produce algo que también ocurre en otros territorios, en otros informes, como en Vaca Muerta en el sur: personas que no son de la zona hacen observaciones técnicas para las empresas sin tomar en cuenta las particularidades regionales. La lanza de Banchig es el aporte crítico para controlar lo que se avance. Su ruta, la de su conocimiento específico. Se corre de la militancia para usar la ciencia como trinchera: “Si no pierdo autoridad”, dice.
Tiene unos tres mil años, la llaman Bordo Marcial, como el sitio arqueológico donde fue descubierta en 2005 a 17 km de Andalgalá. Es una máscara antropomorfa de 18 x 15 cm de cobre casi puro que podría recapitular la historia de la metalurgia en Sudamérica. Hasta el año pasado, fue exhibida en el museo Eric Boman de Santa María pero hoy, con cierre al público por derrumbe de los sanitarios, está en custodia en algún sitio de San Fernando. En el salón solo queda un blindex con dos papeles con datos sobre ella. El cobre está en todos lados pero no lo vemos. Se percibe pero es esquivo. La máscara, también. Sus usos, más allá de prácticas funerarias, muestran la ductilidad del metal rojo para cada sociedad. Las paredes de las calles aledañas al museo están cubiertas de murales que evocan un rechazo pachamamista a la megaminería. A unas cuadras hay otro lugar cerrado, un complejo nunca inaugurado que en un mismo edificio reúne al museo arqueológico minero Juan Calchaquí y a un apart hotel; ambos con leyendas en aerosol. Al sur por la cuenca del río Santa María, el cráter de la Alumbrera no se ve. A modo de blindex, una malla de tela metálica lo resguarda como en las películas sobre el Área 51.

Las promesas de puestos de trabajo maridan con los anuncios de inversiones. Son cifras arrojadas que luego no se chequean. Una investigación colectiva de CLACSO y el GYBC, coordinada por Cecilia Anigstein, Evelyn Vallejos y Jonatan Núñez, echa luz sobre este punto en Catamarca. “La gran minería implicó un notable aumento de la composición orgánica del capital y con ello de la productividad laboral, a la vez que se redujo la demanda de fuerza de trabajo”, afirman. Según el Registro Nacional de Trabajadorxs de la Economía Popular, en febrero de 2022 se habían inscrito 38.385 personas y en el mismo periodo, según la Secretaría de Trabajo de la Nación, los registrados en el sector privado eran 30.400. De 12.088 personas que trabajan en la minería metalífera, 4776 se dedican a la de litio. El estudio subraya la exacerbación del trabajo precarizado no reconocido por las corporaciones y la tercerización y subcontratación laboral para bajar costos y eludir responsabilidades.
Los rosters son las jornadas laborales; se arman 7x7 o 14x14 en turnos rotativos. En esta parte del mundo se ha forjado una identidad “campesino-minero”. Evelyn Vallejos, que recorre de punta a punta la provincia, dice: “Últimamente ha crecido la conflictividad. Con la flexibilidad laboral y ahora con el RIGI hay cada vez más margen para la explotación. También hay una prohibición total a la libre sindicalización de los trabajadores”.
Si bien la minería de litio se realiza con otro proceso, al igual que la de cobre se instala en un mismo campo discursivo y en una materialidad de regiones secas, con fuerte presencia de comunidades indígenas y crisis hídrica. Las promesas que se hacían al comienzo de la Alumbrera eran similares a las que se hacían con la llegada de Livent para ir tras el litio en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra.
Otro trabajo que analiza los impactos sociales de La Alumbrera, hecho por la entonces Secretaría de Política Minera de la Nación en 2019, describe sus inicios con una composición de mano de obra biprovincial, de tucumanos y catamarqueños, las riñas geográficas, las divisiones entre quienes apoyaban a la minería y quienes se oponían. Pero lo más interesante del texto es la reconstrucción de los días previos al cierre de la mina, una vez que las reservas se habían agotado. El encargado de Relaciones Institucionales de la empresa decía en los medios locales: “Esto no es una sorpresa, es, si se quiere, la parte más antipática del ciclo minero (...) Todos sabíamos que el yacimiento Bajo la Alumbrera terminaba en algún momento del año 2018”. Eran 1500 personas contratadas que perderían su trabajo. Para paliar esa falta, la empresa brindaba entonces cursos para quienes quedarían desafectados. El tema: microemprendimientos y economía familiar.
Jáchal, San Juan. El sol castiga sobre la carpa de la Asamblea Jáchal No Se Toca en la plaza central. Es mediodía y las puertas de las casas permanecen cerradas. Más allá, los campos sedientos esperan su turno para ser regados. Últimamente, el sistema de riego ha tenido que encontrar vericuetos para aprovechar el agua que toca. La ciudad, histórica por su agricultura resistente al desierto, tiene un tajo en sus entrañas desde que la minería instaló otra identidad, pero las memorias de Barrick Gold están frescas en quienes resisten en la carpa. Fueron ellos los que llevaron la visibilización del derrame en Veladero en 2015 cuando el gobierno de San Juan tuvo que cobrarle a la empresa canadiense la multa más grande que contempla la legislación argentina; una penalización a la que la empresa apeló en la Justicia. A eso sobrevino un largo derrotero judicial, que aguarda un nuevo capítulo en Comodoro Py, por los efectos que, aguas abajo del accidente, recibieron las comunidades Rodeo y San José de Jáchal. Como suele pasar con los accidentes, aquel día del derrame, la noticia fue por Whatsapp. Los trabajadores de la mina advirtieron a los suyos que no bebieran agua. 24 horas después el gobierno reconoció el derrame de cianuro. Investigaciones posteriores dieron cuenta de otros episodios previos y silenciados. En la carpa, Mingo Jofré muestra la Ordenanza 3172, del 2 de septiembre de 2024. Allí el Concejo Deliberante resalta la importancia de preservar la cuenca hídrica Pampa del Chañar, única fuente de agua dulce del departamento de Jáchal. A continuación muestra la ordenanza 3174, firmada una semana después: allí el intendente Matías Espejo expresa que cree necesario que se instrumente la adhesión al RIGI.
El 80% de las reservas de cobre se alojarían en San Juan. Josemaría, El Pachón, Filo del Sol y Los Azules son sus apuestas más fuertes. En Catamarca lo es Proyecto MARA. Salta va por Taca Taca, Río Grande, y Mendoza presentó en noviembre 34 proyectos de exploración que ponen en tensión su famosa ley guardiana del agua. Las provincias que rechazan la minería a cielo abierto son Chubut, Tucumán, La Rioja. En ese cruce de datos y números, subyacen nudos que no tienen cartel. Son los conflictos con las comunidades que reclaman sus territorios ancestrales y el reconocimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas; divisiones tejidas por necesidades encontradas, arreglos individuales, la sutil y estudiada manera de dividirlas. Un modelo que se repite en otros países, en otros continentes.
Ezequiel Francisco Curaba tenía 21 años y en febrero las imágenes de su cuerpo quemado se volvieron virales. Había intentado robar cables de alta tensión en Rosario. Colapsó en un hospital días después. A la crueldad de los comentarios, quien era su profesora en la escuela Carlos Fuentealba respondió con una carta pública. “No quiero que lo recuerden así”, se lamentó. Hay otros casos con protagonistas tan jóvenes e igual destino en todo el país: Rosario, Mendoza, La Plata. Algunos mueren, otros sufren heridas graves, todos arriesgan su vida para poder vender el cobre que consiguen en la hazaña. Muchos acarrean historias familiares de quienes llegan desde el interior; las deolindas están en su linaje.
Para septiembre se contaban 25 muertos durante 2024 y el kilo de cobre cotizaba a $8000. El mercado ilegal trasciende fronteras. Las empresas que utilizan cable viran hacia el aluminio para sortear los entuertos. El cobre es comprado por chatarreros. Hay recicladoras declaradas, hay recicladoras clandestinas. No hay políticas nacionales que regulen, piensen y alojen la cuestión de la minería urbana y de reciclaje.
Un informe de FARN de 2019 detallaba que el consumo hídrico de la Alumbrera era el más alto de las operaciones de Glencore en América Latina y equivalía al 34% del consumo de todos los habitantes de la provincia en un año.

Hay grises estructurales. “No hay tema más importante para comprender el funcionamiento de la minería que el del capital, sus fuentes, coste y disponibilidad. Pero ningún tema dispone de fuentes manuscritas más escasas y enigmáticas”, dice el historiador Peter Bakewell en su clásico trabajo sobre minería en la Hispanoamérica colonial. La brumosidad continúa, al igual que el móvil de todo esto: la renta. Lo señala Carlos Astudillo, ex ministro de Minería en San Juan, y completa: “Las minas son para trabajar”. ¿Quién es más rentista, el superficiario que cobra solo por ser dueño de la superficie o la empresa que adquiere los derechos de explotación, hace campaña mediática e incluso a veces vende antes de comenzar? “Si me demostrás que la mina no estuvo solo en una carpeta, que has invertido, desarrollado… Distinto es que tengas tu bien, le digas al mundo que es tan rentable, y no lo pongas en producción”, contesta sin querer abonar a la suspicacia. Con la rica historia de Fabricaciones Militares como antecedente, la pregunta es, una vez más, por la capacidad nacional. “Necesitás recursos, incluso para una perforación tenés que hacer el camino. Desgraciadamente, Argentina es muy rica con un Estado muy pobre”, dice Astudillo. Ante la misma inquietud, el ingeniero en minas Héctor Velázquez Álvarez responde: “Se requiere que la minería se desarrolle desde abajo hacia arriba. Pretender un desarrollo minero desconociendo la minería no metalífera y ninguneando las pymes metalíferas es una irracionalidad”.
Su vínculo con las civilizaciones ha sido tan dúctil como él. El mineral, brillante, maleable, ha tenido en esa historia sus momentos de gloria, pero también de olvido. Reinventado en la era del bronce, desbancado en la era del hierro, hoy tiene su revancha. Por ahora, todo es promesa, un espejismo que levita en tierra donde el agua escasea.
La minería de no renovables permite una sola cosecha. De esa manera la define Víctor Carvajal, ingeniero, estudioso del tema. Habla de algo que se sabe desde el inicio: se toma hasta que no hay más. Sucede con el cobre, sucede con el litio. Como los ríos, todo está conectado, y trae preguntas: ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para quiénes?

1000 a.c Sudamérica antigua
Temprano y con sofisticación, en el NOA del actual territorio argentino, las antiguas culturas agroalfareras hicieron minería metalífera. Esa fundición y producción de objetos de cobre con guayras (hornos transportables de arcilla) llamó la atención de los conquistadores, que lo aprovecharon al servicio del interés colonial: la plata altoperuana. Poco antes de los españoles, otra invasión, la incaica, tuvo como móvil la explotación de los ricos filones metalíferos, en particular de oro, plata y cobre. Ese monopolio que se ejerció desde Cuzco a través del famoso Camino del Inca.
1532 Sudamérica colonial
La conquista española puede pensarse como una enorme empresa minera. Las prospecciones impulsaron el avance de la invasión europea y determinaron en gran parte el ordenamiento económico y político de las colonias. El control de los derechos reales sobre todo filón y el poder de conceder o no mano de obra -una riqueza lograda con sobreexplotación humana- dieron aires de empresa estatal pero desde el principio fueron particulares quienes explotaron con permiso del rey. Esas normativas del siglo XVI contemplaban regalías para la corona: primero fueron dos tercios, luego una quinta parte, y más tarde un diezmo.
1810 Las Provincias Unidas del Sud
En su corto mandato, Cisneros, virrey eyectado por la Revolución de Mayo, ordenó inventariar todos los yacimientos del territorio que gobernaba. La exhausta Potosí y el Famatina destacaban en la larga franja andina. Varias decisiones desde aquel 1810 evidencian la idea fija. Con la premura de acuñar monedas, el 7 de mayo de 1813, la Asamblea Constituyente sancionó la primera Ley de Fomento Minero, que privilegiaba la iniciativa privada y el ingreso de capitales extranjeros. La lucha por el dominio de las minas cruzó a unitarios y federales. La Constitución de 1853 zanjó el asunto en favor de las provincias.
1873 Orígenes del Estado Nacional
En 1873 se registraron debates en el Congreso Nacional por la aprobación de un Código Minero redactado por el Sr. Oro (a pedido del ya entonces expresidente Mitre) con un principio que lo volvió inaceptable: consideraba que las minas eran propiedad de la nación y no de las provincias. El Congreso desechó la iniciativa y un nuevo código, mucho más largo, entró en vigor en 1887 y clasificó a la minería en tres categorías: metalíferas (que pertenecían al Estado), sales o sulfatos, y rocas de aplicación (calizas). Estas últimas fueron de quienes tenían la titularidad de la tierra.
1940 La Argentina industrial
Durante la Segunda Guerra Mundial la minería metalífera del país se reforzó. La Dirección General de Fabricaciones Militares protagonizó el esfuerzo industrial de la época en que unos mineros descubrieron los yacimientos de hierro en Zapla, Jujuy, y lo cedieron al Ejército. Así se conformó un importante polo de acería en la región. También se descubrieron los yacimientos de hierro en Sierra Grande, Río Negro, y Farallón Negro, Catamarca, y se lanzó el Plan Cobre. En los años sesenta el Plan Cordillerano mapeó por primera vez un 80% de los prospectos mineros que hoy se conocen. Se creó la Secretaría de Minería de la Nación.
1989 La Argentina neoliberal
A principios de los años noventa, el mapa minero argentino se orientaba hacia el Atlántico y Argentina se vendía como “la última frontera minera del mundo”. La reforma del Estado y las desregulaciones menemistas se abrieron a los capitales internacionales que arribaron con nuevas y agresivas técnicas. Se impuso la llamada nueva minería. La Ley de Inversiones Mineras completó el modelo que implicaba revolución productiva sin salariazo para un retorno a Los Andes ya sin las viejas perspectivas de desarrollo nacional. La reforma de la Constitución del 94 y, luego, el código minero consumaron el modelo.
2000 El consenso de los commodities
A comienzos del siglo veintiuno la producción minera argentina era mayoritariamente metalífera, ahora sí vuelta hacia la cordillera, ya cien por ciento propiedad privada de distintos titulares, como puede verse en los catastros provinciales. En 2017 se realizó el último censo minero: una mayoría dedicada a las rocas de aplicación, seguida por minerales no metalíferos, que son relativamente pocos, pero muchos más que los minerales metalíferos, que solo se veían en Jujuy, Catamarca, San Juan, Río Negro y Santa Cruz.
2024 Neoextractivismo acelerado
A las transformaciones neocoloniales de los años noventa, que no fueron revertidas durante el ciclo progresista, se sumó en 2024 el entreguista Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones. El mundo reclama una transición que requiere minerales. El tablero geopolítico se reacomoda.

| zoom
Semanas después de esta entrevista, el alemán Michael Meding, gerente general del proyecto de cobre Los Azules, fue designado presidente del Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (Gemera). Este es un fragmento de esa charla en San Juan, a mediados de septiembre.
¿ Cómo describirías esta nueva etapa de la minería?
Deberíamos producir en la próxima década lo mismo que se ha producido en toda la historia de la humanidad en términos de minerales en general. Y estamos frente a un escenario mundial de balcanización. Se forman bloques que antes no existían. Antes no existía un claro enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Hay todo un escenario que Robert Friedland, un canadiense que es un ícono de la minería, llama la venganza del minero.
Además de Río Tinto, Stellantis es otro de sus socios. ¿Cómo funciona eso?
¿Qué le interesa a Stellantis? La producción de cobre que nosotros llamamos verde, es decir, cero emisiones de gases invernadero. ¿Dónde tenemos habitualmente resistencia a la minería? En los grandes centros urbanos, Buenos Aires y Córdoba en Argentina. Si vamos con la explicación de que nuestro cobre va a terminar en los autos de Stellantis, el muchacho que estudia Ciencias Sociales en la UBA el fin de semana se va a Tigre con su novia usando el auto de Stellantis con el cobre de San Juan; comunicacionalmente eso es muy potente. Cuando vos hablás de minería en Buenos Aires, la gente piensa en el Riachuelo, ¿así se llama?
¿Vos decís que hay más oposición a la minería en Buenos Aires que en Jáchal?
Sí, obvio, sí, claro.
¿Y la idea sería convencerlos de que necesitan el auto?
No solo el auto, sino la minería y que la gente se eduque un poco sobre cómo funciona la vida. Hay un dicho que dice: “Lo que no crece se mina”. Y es así. Porque todo lo que vos usas está fabricado por materiales naturales o es petroquímica, que es una forma de minería también. La gente cree muchas veces que la carne viene de la bandeja del supermercado. La gente no sabe que hay que cuidar a los animales, hay que criarlos, hay que llevarlos al veterinario, hay que faenar a los animales, matarlos, trozarlos, transportarlos y ponerlos en el supermercado. Si yo tengo la chance de comprar, por ejemplo, carne que se hace no en feedlots sino donde el animalito vive, la poca vida que tiene, en una condición mejor, compro esa. Pero para eso necesito hacer marketing. Nosotros queremos hacer minería lo más responsable posible. Vamos a hacer un pozo y vamos a impactar al medioambiente, pero queremos limitar los impactos.
¿Cómo ves el RIGI?
Argentina ha perdido mucho la confianza internacional. Cuando vos querés hacer un negocio y el otro te dice ‘dame tu plata’, y vos decís ‘bueno, ¿cuándo me lo devolvés?’, y el otro te dice ‘no te lo voy a devolver’, ¿lo vas a hacer? Lo más probable es que no. Eso fue Argentina en las últimas décadas. Fue muy difícil hacer negocios de forma planificada. Los proyectos mineros son de alto riesgo, requieren mucho capital. ¿Vamos a tener una lluvia de dólares? No, no la vamos a tener. Pero sí es un primer paso muy importante para encaminarnos hacia una Argentina más confiable, porque tienen mecanismos de protección que suponen que vos puedas litigar en el caso de que el Estado no cumpla con lo que te está prometiendo. Argentina siempre tenía un problema con eso, porque decía que cedía soberanía. Pero si alguien te presta plata lo tenés que pagar. Eso no tiene que ver con seguridad, sino con ética. El RIGI además tiene un sistema de incentivos, porque vos tenés que ser competitivo y ahí falta un poco todavía. La gente quiere invertir en las cosas cool donde creen que son todos verdes. Pero la inteligencia artificial tiene un consumo de energía monstruoso. La necesidad de recursos naturales es enorme. No es una cosa que mágicamente cae del cielo. El iPhone no nace de la caja.

¿Considerás justo el 3 % de regalías?
Es muchísimo. Debería ser más bajo. Internacionalmente Argentina para las empresas mineras es caro y vos estás compitiendo con Estados Unidos. Si vos tenés la misma mina en Nevada o en San Juan, ¿dónde construís? En Nevada. No te cambian las reglas de juego. Tenés que pensar en la carga impositiva total, no solo las regalías.
¿Por qué creés que existe la desconfianza sobre el compromiso de reducir impactos?
Esa discusión tenía con unos chicos antimineros, nosotros escuchamos todo lo que tienen que decir, porque a veces son preocupaciones de las que no te diste cuenta antes. De ahí, por ejemplo, un tipo dijo: “Soy guía de pesca, gano mi vida con eso y no puedo pasar por el camino de ustedes”. La cordillera no es tierra de nadie. La gran mayoría está en manos de privados. Imaginate si voy a tu casa, entro y empiezo a cocinar en tu cocina. Pero la gente tiene la idea de que es tierra de nadie. Alguien es dueño de todo eso.
*La entrevista desplegada aquí.