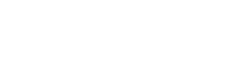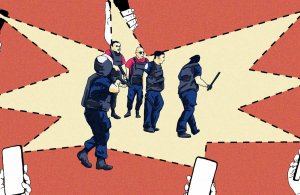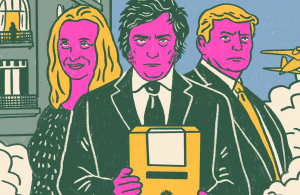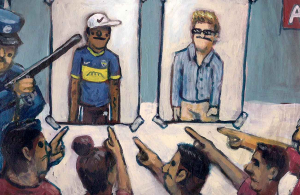En 2023, la gente subió a YouTube 500 minutos de video por segundo: 30.000 veces más que la cantidad real de tiempo transcurrido. Unos tres siglos de contenido de YouTube durarían todo lo que dura la existencia del Homo sapiens. El tiempo de la plataforma se convierte así en un laborioso asunto en cámara superlenta, inmediatamente desbordado por la escala de su propia datificación: un pantano interminable y estancado del pasado próximo, un pool de datos rancios.
¿Podría ser esta la razón por la cual “la cultura ha llegado a un punto muerto”, como afirma el crítico de arte Jason Farago en un ensayo en el New York Times? El autor Kurt Andersen respalda este análisis: “La cultura popular se ha quedado ‘atascada en la repetición, consumiendo el pasado en lugar de crear algo nuevo’”. La periodista Reena Devi opina que se está produciendo en las artes una “inercia casi total” que tendrá consecuencias indelebles.
“La era del promedio”, un influyente artículo del estratega de marcas Alex Murrell, plantea un argumento similar. Murrell recopiló ejemplos de cientos de sitios web para concluir que la mayoría de las imágenes dentro del marketing digital lucen prácticamente iguales. Ya se trate de autos o de ciudades, productos de cualquier tipo o incluso personas, ninguna imagen escapa a la “convención y el cliché”. Las pruebas de focus group y la aversión al riesgo crean millones de imágenes casi idénticas en las que variaciones genéricas de plantillas convencionales se agrupan en torno a curvas de distribución normal imaginarias.
Una explicación de la estasis y la homogeneidad culturales es la simple inercia de la masa de datos al por mayor. Las grandes colecciones de datos incentivan recombinaciones estadísticas populares y no controvertidas de estilos anteriores populares y no controvertidos. Las culturas digitales convergen hacia esta media: orbitando alrededor de estilos, nociones e imágenes promedio, crean una restrictiva corriente dominante. El resultado: una especie de “consenso” automatizado con un fuerte sesgo hacia las formas más insípidas de comerciabilidad. Esto ya vale para las imágenes digitales anteriores a la IA. Sin embargo, la generación de imágenes basada en el aprendizaje automático está optimizada para crear ese tipo de bazofia visual estática, como demuestra Tim O’Neill, conocedor de la industria, en una entrada de blog titulada “La era del promedio y la IA”. Allí simplemente reproduce muchas de las fotos de productos que aparecen en el texto de Murrell utilizando el generador de prompts Midjourney. Los resultados de IA se ven sorprendentemente similares a los originales.
Los motivos de este bloqueo están por demás claros, como sostiene Devi: “Las razones de este fenómeno de homogeneización de la cultura son múltiples y ampliamente discutidas (desde el flujo de riqueza y poder hacia unos pocos elegidos de la sociedad hasta los algoritmos y las redes sociales, pasando por la accesibilidad desenfrenada de las tendencias y las señales visuales a través de internet)”. Esta parálisis cultural, no obstante, es sorpresiva en una época de crisis generalizada. Regiones enteras del mundo se ven afectadas por la guerra, el autoritarismo, las epidemias, el cambio climático y las penurias económicas. ¿Por qué, entonces, la cultura parece tan inerte?
poder[1]
Hay una capa que subyace a esta inercia cultural. Esta puede parecer inanimada, pero de hecho genera mucha actividad en otros lugares. Para que la cultura converja en torno a una media, tienen que ejecutarse muchos procedimientos con un consumo intensivo de energía. Todos estos datos se trituran y aplanan utilizando energía, o –literalmente– poder. En 2011, Barath Raghavan y Justin Ma, de la Universidad de California, en Berkeley, emprendieron la tarea de estimar la cantidad de electricidad que requiere internet. Incluyeron la energía que utilizamos para crear la propia internet, esto es, la electricidad que se necesita para construir computadoras, conexiones de red, torres de telefonía móvil y otros soportes físicos. Llamaron a esto energía incorporada, o “emergía”.
Si torciéramos el término “emergía” de Raghavan y Ma para aplicarlo a las imágenes, podríamos llamar a la medida equivalente de poder “imergía”, o poder de la imagen. La imergía sirve como indicador tanto de la cantidad estimada de recursos destinados a la producción y diseminación de imágenes digitales como de su interacción más general con otros sistemas. Es un término traslativo que vincula energías físicas y sociales, metáfora y materia, el mundo y su imagen.
Se requiere energía para producir, exhibir, hacer circular, almacenar y procesar datos y, por extensión, imágenes. Esto también vale para las representaciones analógicas (pensemos en el transporte y la conservación de obras de arte en entornos con un clima controlado): están relacionadas con la energía, independientemente de lo que representen o de si en efecto representan algo en absoluto inteligible.
aglomeración
Desde alrededor de 2022, sin embargo, la computación relacionada con el AA [aprendizaje automático] ha acelerado drásticamente el consumo de energía por parte de las tecnologías digitales. Incluso las consultas más sencillas en internet, por no hablar de la generación de imágenes, dependen ahora en gran medida de un entrenamiento y una computación que consumen mucha energía: según un informe publicado en el New Yorker, “se calcula que ChatGPT responde algo así como doscientos millones de solicitudes por día y que, al hacerlo, consume más de medio millón de kilovatios por hora de electricidad”. El periodista ambiental Brian Calvert escribió: “El poder computacional necesario para sostener el ascenso de la IA se duplica cada cien días aproximadamente. Para lograr una mejora de diez veces en la eficiencia de los modelos de IA, la demanda de poder computacional podría aumentar hasta 10.000 veces. La energía necesaria para ejecutar tareas de IA ya se está acelerando a una tasa de crecimiento anual de entre el 26 y el 36%. Esto significa que, para 2028, la IA podría estar consumiendo más energía que la que todo el país de Islandia consumió en 2021. En el Reino Unido, se prevé que la demanda de energía aumente un 500 %. Para 2034, se espera que la energía total consumida por los centros de datos alcance el consumo energético de la India. Todas estas cifras están cambiando rápidamente. Incluso dentro de unos meses, los números no serán los mismos, como tampoco las estimaciones. Los nuevos procedimientos de optimización podrían reducir eventualmente el consumo de energía, pero también podrían servir para ampliar el mercado en general.
A medida que las tecnologías de AA se integran en la búsqueda, el gasto de energía aumenta hasta treinta o cuarenta veces la cantidad original (por ahora). Microsoft llegó a anunciar que planeaba construir una central nuclear exclusiva para uno de sus mayores centros de IA, desarrollada en conjunto con OpenAI. Según un informe de Bloomberg, de 2024, la introducción de servicios basados en IA produjo un incremento casi inmediato de la demanda de energía, que superó la oferta en muchas partes del mundo y generó listas de espera de un año: “El aumento drástico de la demanda de energía debido al enfoque de crecimiento a toda costa con el que Silicon Valley encara la IA también amenaza con echar por tierra los planes de transición energética de naciones enteras y los objetivos de energía limpia de empresas multimillonarias de tecnología. En algunos países, como Arabia Saudita, Irlanda y Malasia, la energía necesaria para hacer funcionar en plena capacidad todos los centros de datos que planean construir excede la oferta disponible de energías renovables”.
¿La fuente de toda esta energía? El fracking –gas natural estadounidense– u otras fuentes de combustible fósil son presentados como soluciones sin alternativa. Según Leopold Aschenbrenner, la carrera por la IA crea su propia lógica. Dado que esta producirá por defecto lo que el autor llama “superinteligencia”, hay que ganarla, por todos los medios necesarios, incluso quemando más energía fósil. En un pasaje particularmente escalofriante de su tratado Situational Awareness [Conciencia situacional], Aschenbrenner presenta esta carrera como parte esencial de una nueva carrera armamentística, tal como se discutió en el capítulo 1. Esta dinámica conduciría a una economía de guerra masiva dirigida por la seguridad nacional, comparable al Proyecto Manhattan, para crear y proteger la “superinteligencia”.
Aschenbrenner concluye que se requeriría un enorme esfuerzo para suministrar todo el equipamiento y la energía necesarios para… ¿para qué exactamente? ¿Para automatizar la subida de videos a YouTube y TikTok y así mantener la inercia cultural en torno a las remezclas de bazofia promediada? ¿Para crear cientos de sitios web estandarizados de diseño de interiores que muestran Airbnbs anodinos y casi idénticos? ¿Para añadir más de lo mismo a una distribución normal de puntos de datos culturales esterilizados? ¿Para agregar más tiempo muerto a las plataformas, con videos que nadie ve y que en su mayoría lucen iguales? Parece que se necesita una versión de Silicon Valley de un capitalismo monopolista de Estado leninista para mantener estática a una cultura.
imágenes de poder
Esta situación también arroja nueva luz sobre uno de mis escritos anteriores. Hace unos quince años escribí un texto titulado “En defensa de la imagen pobre”, que trataba sobre la resolución y la circulación de imágenes online.
Las principales premisas: plataformas como YouTube permitieron la circulación en baja resolución de muchas obras que antes no estaban disponibles. Sin embargo, esta circulación era un fenómeno ambivalente, ya que posibilitaba vínculos entre las personas bajo las condiciones del capitalismo comunicativo.
Desde ese momento, muchas de estas condiciones han cambiado (otras no tanto). Los estilos de baja resolución se han integrado completamente en todos los aspectos del capitalismo digital, desde los 8 bits de Balenciaga hasta los memes de derecha. Técnicamente hablando, la imagen pobre en su forma de 2007 casi ha desaparecido. El nuevo estándar de alta definición industrial es 4K. Aunque ha habido un aumento en el número de píxeles, la división impuesta industrialmente entre los consumidores y los supuestos profesionales sigue existiendo, incólume.
Pero el principal cambio es que la circulación se complementa ahora con la aglomeración y la minería de datos. La acumulación y extracción de datos se ven fuertemente aceleradas por las demandas de las industrias de IA, que requieren grandes cantidades de datos, por ejemplo, para entrenar nuevos modelos. Uno de los principales factores que ha cambiado desde la época de la imagen pobre es el creciente énfasis en el acopio, la extracción y el cercamiento de datos. Las imágenes, pobres o no, son desviadas de internet, reducidas a características en un espacio vectorial y luego recombinadas de forma optimizada para que resulten populistas, incontrovertibles e insípidas. La fase de “mercado” de la circulación con al menos cierto grado de “intercambio” o circulación de datos está siendo suplantada por una era de cuasimonopolios en la que se asume que los datos se acumulan casi exclusivamente dentro de silos corporativos y propietarios específicos.
En esta modalidad, el foco ya no está puesto principalmente en la circulación y la participación del usuario, aunque ambos aspectos sigan siendo importantes, sino más bien en la recolección, apropiación y extracción de datos.
Esto no es para nada nuevo. Una vez conocí a un cineasta en Sarajevo que había perdido los negativos de su película durante el asedio llevado adelante por la República Srpska y las fuerzas del JNA [Ejército Popular Yugoslavo] en los años noventa, cuando una banda armada entró a robarle en su casa. A los ladrones no les importaba el contenido del film, solo les importaba el valor material del negativo. Al fin y al cabo, dos horas de película negativa en blanco y negro de 35mm contienen alrededor de 141 gramos de plata. Al igual que un rollo de película, los datos tienen un valor secundario.
Así pues, las imágenes son parte de un continuo que se extiende a la naturaleza: la generación y circulación de imágenes provoca una huella de carbono, contaminación, desechos y minería de recursos. Esto exacerba el cambio climático y, por extensión, tiene impactos en la seguridad alimentaria e hídrica, la probabilidad de epidemias, los patrones de migración, los conflictos, etc. Aunque las culturas basadas en datos estén estancadas, siguen moviendo todo lo demás a su alrededor. Calientan las atmósferas, desplazan a las personas y queman recursos.
brecha metabólica digital
En las consecuencias ambientales de la producción de imágenes digitales resuena el concepto de metabolismo social de Marx. Antes de la segunda revolución agrícola en el siglo XIX, los desechos humanos se utilizaban para fertilizar los campos y cultivar alimentos que daban de comer a los humanos. Marx describió esta economía circular preindustrial como un “metabolismo social”, que se vio interrumpido por las largas rutas de transporte para los productos agrícolas y la agricultura industrial. Tras el cese de su circulación, los desechos empezaron a amontonarse en las ciudades, donde provocaban epidemias y contaminación.
El sociólogo John Bellamy Foster ha descrito la imposibilidad de que los desechos humanos vuelvan a los campos como una “brecha metabólica”, adaptando “el uso [de Marx] del concepto de brecha metabólica para dar cuenta de la enajenación material de los seres humanos en la sociedad capitalista respecto de las condiciones naturales de su existencia”. La idea de un metabolismo social muestra las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, la ciudad y el campo, la agricultura y la industria. Sostiene que características como la “fertilidad” estaban codeterminadas por las relaciones sociales.
Aplicar la noción de la brecha metabólica a la producción de imágenes supone enfatizar sus infraestructuras materiales, como lo han hecho Boaz Levin y otros expertos en medioambiente. También hay otra razón para plantear la existencia de una brecha metabólica digital.
Según Foster, una brecha metabólica se abre cuando los humanos se enajenan materialmente de sus “condiciones materiales”. ¿Cómo aplicar esto a los datos? Los datos, por supuesto, no forman parte de las “condiciones naturales” de los humanos; forman parte de una “segunda” naturaleza, artificial, que surge de la esfera de la circulación. Como afirma el economista marxista Alfred Sohn-Rethel, la esfera de la segunda naturaleza es el intercambio, o “el tiempo y el espacio abstractos del capital”. Dentro de esta esfera, los datos se intercambian y pasan a formar parte de una naturaleza artificial. También se enajenan de sus productores, ya que las plataformas actúan como guardianes que separan a las personas de sus propios datos.
El trabajo de los datos está devaluado, se lo trata casi como un recurso natural disponible gratuitamente. Aunque los datos formen parte de la “segunda naturaleza”, se los trata como a muchas externalidades que pertenecen al reino de la primera naturaleza.
Las plataformas (y muchos Estados) lograron recuperar en gran medida el control sobre la circulación de datos, imponiendo la propiedad intelectual, la curación masiva de la visibilidad y la censura. El libre intercambio entre plataformas es criminalizado, excepto si se realiza en forma de saqueos de datos a gran escala por parte de las propias plataformas. El control sobre los medios de circulación y extracción ha complementado el control sobre los medios de producción.
Asimismo, más de treinta años después del lanzamiento de internet, la realidad presenta una actualización más bien irónica de los ejemplos de Marx. Las heces fertilizantes a las que se refería Marx eran guano, el excremento de pájaro utilizado como fertilizante y abono. Es inevitable sentir que, hoy en día, los desechos de datos humanos (o seudohumanos generados por máquinas) constituyen una gran parte del tráfico de internet, en algún lugar del espectro entre la caca y la mierda, por así decirlo. El acaparamiento de los desechos digitales intoxica los climas físicos, pero también los intelectuales y los políticos y, al no poder ofrecer ninguna vía para que esas atmósferas se recuperen, conduce también al agotamiento, el deterioro y la extenuación generalizada.
Este escenario se asemeja a una versión virtual de las crisis sanitarias del siglo XIX en las grandes ciudades europeas. Las enfermedades se propagaban porque el suministro de agua estaba infestado de desechos. Se necesitaron enormes proyectos e inversiones en saneamiento público para remediar la situación y depurar las aguas residuales para que volvieran a circular. Estos proyectos fueron en muchos casos masivamente obstruidos por intereses privados y empresas que se beneficiaban de un manejo inadecuado del agua en ciudades como Londres y Berlín.
Lamentablemente, en este punto sería más realista esperar que la agencia pública retorne en la forma de una enorme economía de guerra centrada en la IA, antes que en la de un proyecto de construcción de servicios públicos de tecnologías de la información con el espíritu de los proyectos de saneamiento a gran escala del siglo XIX.
populismo genérico
Esto me lleva de regreso al principio, a la cuestión de la estasis cultural. ¿Por qué todo luce igual? ¿Qué es lo que las imágenes generadas por IA pretenden optimizar? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Automatizar el flujo de videos a TikTok (cuyo algoritmo funciona más favorablemente cuando un usuario sube de uno a tres videos al día, lo cual hace que añadir más de lo mismo a un pool rancio de uniformidad ya existente sea un trabajo a tiempo completo)?
¿O contribuir al pool infinito de videos que se acumulan en YouTube?
En su iluminador texto “Will the Art World’s ‘Age of Average’ Cost Us?” [¿Cuánto nos costará la “era del promedio” del mundo del arte?], Reena Devi menciona un anuncio reciente de Apple en el cual una serie de herramientas relacionadas con la producción cultural (una batería, parlantes, cámaras de cine) son aplanadas por una enorme prensa hidráulica hasta ser convertidas en un iPad muy delgado. Los contornos y trazos irregulares de la producción cultural son violentamente aplastados para que formen algo parecido a un plano, lo cual conduce a una consolidación estética que a su vez produce aún más polarización: “Cuando una está intrínsecamente acostumbrada a la homogeneidad cultural, incluso en las escenas artísticas que parecen ser más progresistas, cualquier cosa que sea diferente puede convertirse en un conflicto inmediato y dolorosamente disonante de procesar que, sin quererlo, vuelve ineficaz toda comunicación abierta y honesta. Esto puede conducir a encuentros sociales y a una cultura laboral tóxicos o, llevado a su extremo, a la fragmentación social y al colapso del discurso sobre las grandes crisis y tragedias, ya sean guerras, pandemias, desastres climáticos, etc”.
La regla de los promedios conlleva una toxicidad y un conflicto interminables, tanto en el clima social como en el físico. El poder y la extracción por la fuerza bruta se ven reforzados por una brecha digital cada vez mayor. Para que las culturas estancadas se mantengan iguales, todo lo que las rodea debe cambiar.
La autora juega en todo este capítulo con los distintos niveles de significación del vocablo power, desde el poder político hasta el poder computacional, pasando por el poder en el sentido de la energía, la electricidad y la luz. [N. del T.]