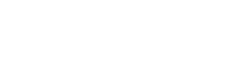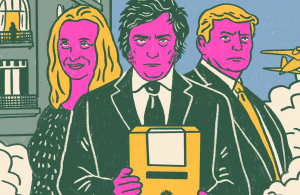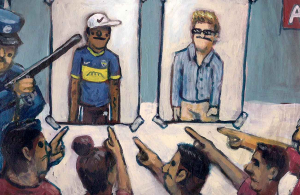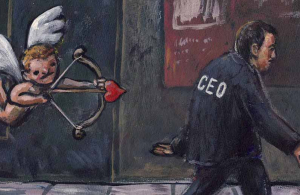Los cachalotes poseen un sistema de comunicación tan complejo que según los investigadores presentan paralelismos con vocales, diptongos, tonos. Los lingüistas expertos hablan de un sistema combinatorio sofisticado, y hasta distinguen la elaboración de frases. Es verdad, la ciencia no consigue todavía saber qué están diciendo, pero no hay dudas de que algo comunican. A partir de una serie de estudios multidisciplinarios, que mixturan IA, bioacústica y derecho, un grupo de profesionales que incluyen al jurista César Rodríguez Garavito se pregunta: “¿Y si entendiéramos lo que dicen los animales?” como una invitación a estudiar el impacto legal de los estudios de comunicación no humana y buscar así desafiar la imaginación jurídica.
“Todo el mundo de las ballenas es auditivo, dependen totalmente de eso para poder escucharse”, dicen en el trabajo y apuntan entonces contra el aumento de tráfico en los mares: barcos pesqueros, exploraciones petroleras, paquetes de Amazon que van y vienen en buques, transatlánticos. Un enjambre en el océano que altera, entre otras cosas, sus vidas en el mar. “Probar las capacidades lingüísticas de los cetáceos está a nuestro alcance. Este descubrimiento revolucionario desafiaría las teorías lingüísticas actuales que limitan el lenguaje a los humanos y podría influir significativamente en los marcos legales”, dicen en el texto.
“El argumento jurídico en ese artículo es abrir rutas migratorias que no estén impedidas por ese ruido incesante. Es una forma de proteger su derecho a tener una vida colectiva, lo que vale en derechos humanos sobre la vida familiar y la vida social”, dice Rodríguez Garavito en Buenos Aires. Hace mucho tiempo que este colombiano especializado en derechos de la Tierra, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York , y continuo investigador de métodos para abrirle la cancha a la perspectiva ecocéntrica en la justicia, avanza en la multidisciplinariedad para abordar el mundo y buscar soluciones. Es, además, fundador de MOTH (Más que vida humana, en inglés), un colectivo que reúne a biólogos, micólogos, luchadores ambientales, líderes de comunidades indígenas, músicos y expertos en derecho internacional, alrededor de preguntas del tipo “¿Cómo pueden las ciencias —desde la micología hasta la botánica, la ecología y la biología marina— traducirse y transformarse en el derecho para proteger mejor la vida en la Tierra?”. Una invitación a abrir un campo que cambió mucho, aunque tuvo y tiene sus resistencias en los últimos años y del cual da cuenta en su último libro El cambio climático en el banquillo (Siglo XXI Editores).
—Lo que yo hice en este libro fue mostrar que el derecho puede cambiar rápidamente. Veinte años es poco en cualquier campo de regulación. Es un récord que hayan cambiado las normas y que se haya montado todo un campo de prácticas en litigio climático. Entonces, por un lado es reivindicar la posibilidad del cambio. Por otro, organizar el conocimiento disperso que hay en diferentes jurisdicciones, en diferentes cortes. Y además, abrir esa caja negra y ver cómo fue que se logró eso.
¿Cómo es tu recorrido para incorporar una perspectiva ecocéntrica, el puente que se construye con el campo del derecho?
—Mi trayectoria personal y la trayectoria de los campos profesionales en los que yo he estado inserto coinciden con la época de la humanidad en la que, como lo han llamado los geólogos, se dio la gran aceleración, es decir, la Segunda Guerra Mundial. De los 40 en adelante se promulgaron y se adoptaron las grandes declaraciones de derechos humanos que dieron lugar a la arquitectura institucional contemporánea. Yo vine a estos temas de cambio climático y ahora de derechos de naturaleza, inicialmente de una trayectoria en derechos humanos, en trabajo con pueblos indígenas. En ese paradigma político académico, no había espacio para conceptos como derechos de los no humanos o incluso inicialmente los derechos de las futuras generaciones. Como todos las invenciones humanas son producto de su tiempo, la de derechos humanos internacionales surge a finales de los años 40, y en esa época el proyecto progresista era “incluyamos socialmente a las diferentes minorías, grupos vulnerables, garanticemos unos condiciones básicas de dignidad a todas las personas sin importar su nacionalidad, su religión, su orientación sexual”. Fue tal vez el proyecto jurídico más importante del siglo XX. Pero si tú pones en doble columna el transcurso de ese proyecto político jurídico y la evolución de la relación de los seres humanos con el planeta, con el mundo más que humano, como lo llama el ecofilósofo David Abraham, ves que la promesa y todo el esfuerzo de tantas organizaciones y tantas personas y tantos colectivos de expandir el catálogo de derechos humanos, de crear y mantener instituciones desde la ONU hasta el Sistema Interamericano, se hizo durante el tiempo en que los seres humanos destruimos con mayor fuerza y con más encono el planeta en el que vivimos. No por culpa de los derechos humanos, obviamente, sino porque somos parte del nuevo proyecto, que es un proyecto del antropoceno. Fue un momento en el que los seres humanos hicimos una apuesta reforzada por un modelo de crecimiento económico y por una forma de habitar la Tierra que con base en la ciencia ha traído muchos beneficios, pero con base en un modelo de quemar cosas, que nos dio la energía pero también el poder para destruir a buena parte de los ecosistemas y los seres no humanos. Entonces, esa es la paradoja, yo parto de esa constatación. Es una constatación empírica, aquí todavía no hay un juicio de valor.
Ahora tenemos más conciencia que nunca y el impacto a veces parece imparable sin embargo, ¿cómo se rompe esa sensación de algo abstracto que muchas veces se genera al hablar de políticas o leyes ambientales?
—Lo que estoy tratando de hacer con este libro y con el trabajo más reciente sobre derechos de la naturaleza y pensamiento ecocéntrico es comenzar a intentar un diálogo entre esos dos carriles de la historia: derechos humanos y derecho de la naturaleza. Decir: A menos que los derechos humanos les presten atención a las consecuencias del sistema económico al cual están inscritos, a menos que aporten decisivamente a salir del antropoceno y encontrar una forma más razonable de relacionarnos con los otros seres que habitan en este planeta, el proyecto de los derechos humanos va a tener más dificultades incluso de las que ya tiene. Nadie va a cambiar su estilo de vida, a menos que sea una persona muy comprometida, por algo de lo abstracto como el sistema climático. Tú cambias por la planta que cuidas en tu jardín, por el gato con el que convives, por el paisaje o el río en el que naciste. Lo que sí me da esperanza es que hay más apetito, más apertura hacia una visión que es la ciencia occidental de punta más heterodoxa.

¿Cómo lograr que en la discusión política tenga un peso verdadero, por ejemplo, el bienestar de una especie de ballenas, que no suene a pecar de ingenuidad?
—Normalmente le hemos prestado mucha más atención por razones loables al impacto que tienen todos abusos de los gobiernos, de empresas sobre los seres humanos. Sin tener en cuenta las condiciones del mundo no humano, es decir, los ecosistemas de las plantas, los animales, el aire, la atmósfera no hay condiciones de vida que puedan hacer viable el goce efectivo de esos derechos . Y ahí es donde el giro ecocéntrico es tan útil y para mí ha sido como un giro también epistemológico y también disciplinario. Creo que es fundamental prestar atención a la interconexión entre el bienestar de los humanos y el bienestar del mundo más que humano. Más que humano nos incluye, insertos y no por fuera. Hemos cometido el error de más de 500 años de pensar que estábamos por fuera de esa biosfera, estábamos por fuera de ese conjunto vital. Lo que los pueblos indígenas venían diciendo todo el tiempo y lo que incluso la ciencia occidental está diciendo ahora es que no hay manera de sobrevivir a menos que abracemos y reafirmemos ese enredo, como lo pone mi amigo Merlin Sheldrake que es un micólogo, y escribió un libro muy bonito que se llama La red oculta de la vida. Estamos enredados. Inevitable e íntimamente enredados. Entonces, el asunto es ¿Qué instituciones políticas, qué argumentos jurídicos, qué formas de práctica social se derivan de la constatación fáctica de que no podemos desenredarnos y que de eso depende nuestra vida individual y colectiva?
El cambio climático en el banquillo cuenta cómo los activistas y los abogados de derechos humanos ante la emergencia climática comenzaron a abrirse a ideas que antes no consideraban. Das cuenta de que eso tomó tiempo y resistencias. ¿Por qué se daban? ¿Se trataba de posturas conservadoras?
—Hay que reconocer que afortunadamente los derechos humanos marcaron un giro por lo menos de la concepción de los valores compartidos por la comunidad internacional, por lo menos en el papel, por lo menos en los tratados, en las leyes y en las constituciones. Ahora que hay un retroceso frente a esos valores y frente a esas normas, uno ya echa de menos que hubieran existido unos consensos más fuertes alrededor de que no se pueden cometer prácticas internacionales o nacionales que vulneren los derechos básicos a la vida. Pero todo campo profesional exitoso también desarrolla tapaojos. Es inevitable que los que han tenido éxito en defender unos valores, después se vuelvan defensivos en relación a ellos. Ahí es donde, como tú dices, los progresistas se vuelven conservadores. No en términos políticos, sino en términos epistemológicos y en términos organizacionales. Entonces, eso fue lo que pasó al comienzo con estos primeros litigios hace 20 años. Organizaciones como Human Rights Watch defendieron muy públicamente que, si el movimiento de derechos humanos empezaba a preocuparse por todos los problemas sobre la tierra, no solamente las torturas, no solamente los clásicos, entonces se iba desgastar el aparato; que la ampliación del catálogo de derechos humanos y los temas iban en detrimento de un foco más duro. La otra razón es que de nuevo los derechos humanos son producto de su tiempo y los teóricos activistas crecieron en el antropoceno, pensando y sintiendo que el mundo es un escenario de actuación para los seres humanos y que estamos en la punta de la pirámide de Aristóteles y debajo de esos vienen los primates y debajo de esos los mamíferos y de ahí para abajo, todos los demás.Muchas de estas premisas son inconscientes, por eso es que son difíciles y por eso es que incomodan a veces. Y por último, porque el cambio climático general era visto como un asunto más científico y ambientalista, no como un asunto que afectara a los seres humanos. Entonces, las imágenes clásicas eran las de los osos polares en los bloques de hielo. No eran las imágenes contemporáneas de las comunidades en Bangladesh, donde yo he trabajado, que están siendo desplazadas forzosamente porque el agua se comió sus casas.Y uno de los aportes de este movimiento de casi 500 casos de alrededor del mundo, litigios, acciones, fue no tanto o no solo presionar a los gobiernos para que hicieran más sobre el cambio climático, sino contar su historia en términos de los impactos sobre los seres humanos. Humanizarla. Ese cambio narrativo ha sido muy importante, y no solamente es un aporte de los abogados, las abogadas, sino también de los periodistas, de los contadores de historia, de los de las medios de comunicación.
Pensando en una perspectiva en especial desde el Gran Sur, hablar de derecho ambiental y protección de la naturaleza muchas veces, demasiadas, lleva a mirar cómo se arman las lógicas transnacionales y cómo las empresas consiguen sortear el centro de la escena en el que la mayoría de las veces son responsables. Marcás algo sobre esos puntos ciegos, de hecho ¿Cómo pensás esa cuestión?
—En relación con las empresas, esta es una dificultad estructural de las herramientas de los derechos humanos, que fueron establecidos para frenar sobre todo abusos de los gobiernos, de los estados. El sistema original es un sistema interestatal también. Entonces, la idea de que actores privados estuvieran sujetos a obligaciones de derechos humanos tuvo que ser construida con mucho trabajo a lo largo del tiempo, pero no era parte de la visión original. En parte por razones jurídicas, pero en parte por razones políticas y económicas, costó mucho trabajo llegar a lo que hoy en día existe en el nivel internacional. Hay unos principios guías sobre empresas de derechos humanos de la ONU, que son lo que se llaman técnicamente como derecho blando: no son obligaciones vinculantes, sino recomendaciones o expectativas de conducta de las empresas en relación con la protección de los derechos humanos. Lo que sí pasó con este ámbito es que poco a poco se volvió evidente que gran parte de los efectos climáticos estaban siendo producidos por empresas y no solamente por países. Entonces, es complicada la causalidad, pero está claro y lo han hecho los cálculos muy detallados de científicos que muestran por ejemplo cuántas toneladas de carbono han producido empresas específicas a lo largo de la historia. Especialmente empresas de combustible fósil, pero también otras en el agronegocio o el transporte que también son altamente contaminantes. Entonces la pregunta es cómo llenar esa brecha. Está la evidencia sobre las emisiones y por otro lado está la debilidad del marco de los derechos humanos para hacerle frente a esa responsabilidad. Hasta el momento, se ha llenado en términos sencillos de dos maneras. Uno, bajo formas de responsabilizar a los estados por omisiones en regular a esas empresas. Dos, algunos litigios han ido directamente contra las empresas, con otras herramientas jurídicas de responsabilidad civil, de responsabilidad privada. Así fue como se demandaron, por ejemplo, a las compañías tabacaleras por el daño que habían hecho con base en otras doctrinas jurídicas. Ahora ese es un frente abierto.
¿Tenés algún caso que te gustaría ganar? ¿Cuál sería tu "Moby Dick" de la disputa legal en derechos de naturaleza?
—Uno en Ecuador: con un músico y con un compositor ingleses, y con una micóloga chilena hicimos una expedición a un bosque que fue declarado por la Corte Constitucional de Ecuador como un sujeto de derechos para protegerlo. La Constitucional de Ecuador tiene protección de derechos de la naturaleza entonces los activistas y los científicos que venían cuidando ese bosque dijeron que la entrada de una compañía minera que había sido autorizada por el gobierno iba a vulnerar los derechos, no solamente de las comunidades, sino también de los animales, las plantas, los ríos que habitan en ese territorio. La Corte le dijo que sí a todo eso y entonces fuimos como un año después de la sentencia y de ahí salió una canción que está disponible, se llama La canción de los Cedros (porque la reserva se llama así) y decidimos intentar una estrategia jurídica por la cual entonces el bosque sea reconocido como uno de los cinco coautores de la canción porque sin él nosotros no nos habríamos conocido. Esa petición está en curso en el sistema jurídico ecuatoriano, y estamos dispuestos a llevarla hasta la Corte Constitucional. Incluso si perdemos el caso, ya se ganó en términos de la discusión pública. El otro es sobre los derechos de las ballenas en regiones como las Islas del Pacífico. Vamos a ir a Nueva Zelanda en diciembre para eso. Y, en el último caso, queremos escoger uno de esos ecosistemas que son biodiversos por su vida subterránea, que son importantes para la humanidad, pero que no han tenido atención ni protección para ayudar a protegerlos jurídicamente con base en esa evidencia científica.