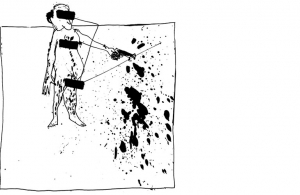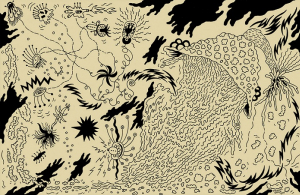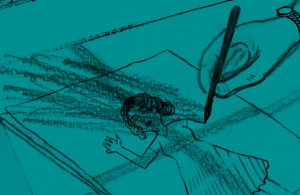Cada año, apenas dos días antes de San Valentín, las redes sociales se permiten rememorar a uno de los más importantes escritores nacionales del siglo XX, quizás ícono del boom de la literatura latinoamericana de la década del sesenta: Julio Cortázar. No estamos hablando de grandes polémicas ni de pronunciamientos pomposos. A diferencia de la guerra entre Rusia y Ucrania o las declaraciones de alguna feminista prototípica, el tema Cortázar provoca más tibieza que infatuación. Sin embargo, el tema me interesa porque hay algo en las dos posiciones más frecuentes frente a Cortázar que me producen cierta incomodidad y, sospecho, esa incomodidad puede llegar a servir para dialogar con las formas en que circulan ciertas interpretaciones sobre la tradición literaria de nuestro bello país.
De un lado está la versión de aquellos que se consideran especialistas o al menos consumidores refinados de textos catalogados como literatura. Podría pensarse que se trata de una versión “oficial”. Claro que dentro de esta corriente hay diferentes posiciones y diferentes niveles de intensidad ante el legado del cronopio. Empecemos por los furibundos, siempre más divertidos: para ellos Cortázar “envejeció mal”, se trata de un autor que puede servir como “iniciación a la literatura” pero nunca como una fuente de lectura propiamente literaria para consumidores adultos y con cierto bagaje cultural. Cortázar se vincula a una serie de males que van desde el hippismo sesentista hasta el compromiso exagerado con la política. Este Cortázar “groncho” para los lectores, comentaristas, becarios y afines que erigen su identidad en torno a cierto capital literario es interpretado en realidad como una suerte de fashion victim: fue surrealista cuando el surrealismo estaba de moda, fue setentista desde París cuando convenía ser setentista (pero desde París), etc.
instrucciones para dar cuerda a un reloj
Creo que esta interpretación de Cortázar como un escritor venal y advenedizo, acusado de ser consumo de adolescencia por sus detractores, invoca justamente la vergüenza ajena propia de la adolescencia, el momento en que estos detractores también fueron surrealistas cuando convino ser surrealista, y antes que nada también fueron fashion victims, porque la adolescencia es el lugar y el momento para ese tipo de sobreactuaciones que paradójicamente no dejan de ser genuinas. Es natural que, al devolver por duplicado una imagen que no se puede terminar de conjurar, Cortázar genere rechazo. Hablamos de Cortázar como un ícono cultural cuya literatura importa poco, porque siempre –y Fogwill y su despareja literatura, pero también la cultura de la cancelación, son ejemplo de esto– el fenómeno cultural resignifica aquello que se podría llegar a pensar como obra literaria.
Se podría imaginar un espectro donde a mayor profesionalización en el ámbito académico menor encono hacia Cortázar y mayor condescendencia hacia su figura, lo que a decir verdad es peor. Salvo honrosas excepciones, Cortázar es para nuestros especialistas en literatura una batalla que no vale la pena dar. Y, otra vez, quizás tengan razón. El problema son las batallas que sí consideran que valen la pena, pero esto sería tema para otro texto, otro momento y otra discusión. Lo que intento decir es que entre quienes rechazan la figura de Cortázar y se empecinan en arrojarlo a un lugar entre vergonzoso y desgraciado dentro de las tradiciones literarias que podrían ser vitales para el presente hay una inmensa confusión entre las potencialidades de una obra literaria, el peso de la figura de su autor como un ícono cultural, y la biografía personal de los lectores, que en el caso de las apropiaciones de Cortázar se cifra en una relación no siempre resuelta con la adolescencia y los inicios en la literatura.
Mi hipótesis es que, a diferencia de muchísimos autores de la “pesada” literaria que Roberto Bolaño se cansó de homenajear y parodiar en simultáneo, y que es la hegemónica entre los grupúsculos vinculados a la distribución social de la interpretación literaria, Cortázar sí tiene algo potente como para pensar en una tradición literaria nacional y, lo que podría llegar a ser más interesante, su destino. Pero hay un segundo problema: incluso aquellos que lo reivindican en clave nostálgica abonan a un tipo de sacralización museística que lo inmoviliza. Un sabroso malentendido apoya esta idea. En un texto muy conocido Fabián Casas, que es un ensayista que me encanta, se quejaba de que Aira “nos había cagado” y ya no existían escritores hermosos y comprometidos como lo había sido Cortázar sino formalistas banales y en cierta medida prescindentes, alejados del mundo. Más allá de que Aira puede parecerme cualquier cosa menos banal, este rescate de Cortázar no era un rescate de las tensiones entre el Cortázar ícono cultural, su obra y el presente, que es donde yo considero que está su principal riqueza. Era un rescate de una visión inmóvil de su figura, apenas la imagen del escritor comprometido.
El malentendido pasa de ser gracioso a sintomático cuando es reforzado por ambas partes. En su Diccionario de autores latinoamericanos –mi libro favorito de Aira–, el escritor pringlense dice dos cosas que vale la pena citar. Por un lado, remarca que no hubo evolución en la obra de Cortázar, y que lo mejor que hizo, sus cuentos inaugurados en Bestiario, no cambiaron demasiado a lo largo de aproximadamente treinta años. Agrega que su obra es digna de ser visitada. Pero en este punto, o en esta incongruencia, que es donde la discusión merecería empezar, Aira prefiere cerrar el asunto sin privarse de acusar a Cortázar de “juvenilista”: “un aire de perenne juventud baña toda su obra, indiscutida favorita de los jóvenes, lectura de iniciación y descubrimiento de la literatura”.
Luego de estas apreciaciones uno empieza a preguntarse si no podría aplicarse lo mismo que Aira dice de Cortázar al propio Aira. ¿No podría ser Aira acusado de juvenilista en un futuro no muy lejano? ¿No hay una afinidad evidente entre la apuesta humanista por la imaginación de Aira y la de Cortázar? ¿No queda la sensación, de a momentos, de que todo el trabajo de Aira sobre Alejandra Pizarnik y sobre Osvaldo Lamborghini no hace otra cosa que distraernos del hecho de que Aira está aterrorizado por la posibilidad de llegar a convertirse en Cortázar? Las vehementemente elusivas posiciones de Aira cada vez que se le pregunta sobre la política o la coyuntura no dejan de confirmar este prejuicio.
la otra orilla
Al otro lado aquellos que prefieren revindicar al autor de Rayuela asumen también dos estrategias curiosas. La primera es el rescate populista y antiintelectual: Cortázar es un autor de todos, sirve como puerta de entrada hacia la gran literatura, defiende una idea de lo fantástico que se opone al pragmatismo fantasma de los amantes del bitcoin o de las granjas industriales de tortura de porcinos, y aquellos que se le oponen son acusados de esnobismo. Este tipo de defensa, que hasta cierto punto también tiene razón, parece pasar por alto de que en su momento Cortázar era leído como un autor esnob por su surrealismo, por su exilio o por su antiperonismo inicial, y que justamente ese esnobismo populista –y su tierna decantación en un país que es al mismo tiempo plebeyo y elitista– es una de las principales razones por las que ellos mismos lo quieren tanto. En literatura, la defensa populista pasa por alto el simple hecho de que la literatura es, de por sí, una actividad antimercantil y que se opone a lo dado: el acto de leer es cada vez más improductivo y, hoy más que nunca, implica una sustracción a la captura de la atención de las plataformas de extracción de datos. Una defensa populista de la literatura como si fuera un miembro pleno de derechos de la industria cultural y no el primo lejano y deforme que nadie quiere tener en su mesa peca de separar el análisis de los contenidos o de los autores o de la circulación de ciertos libros del estatus epistemológico de la disciplina en este momento del capitalismo, donde incluso el complejo cinematográfico existe solo en forma intermitente.
Hay otra reivindicación de Cortázar que me perturba, acaso porque hasta cierto punto participo de ella. Es una lectura que “ya está de vuelta” y que al argumento populista le suma una pátina camp que puede significar tanto un anhelo de cierto retorno a una inocencia que jamás existió como un regodeo amoroso en la derrota como símbolo decadentista de distinción. Hay que decir que el costado político de Cortázar hace que sea un ícono bastante resistente a este tipo de apropiaciones, y si a esto le sumamos que hay una lectura no paródica del autor que aún funciona socialmente, lo cierto es que este tipo de retromanía se hace un poco complicada y por eso necesita una dosis extra de fe genuina en Cortázar. Entonces, este fervor positivo no tan populista es más bien una nostalgia piadosa, sin el componente irónico que tiene el homenaje retro, sino más bien como una búsqueda del idealismo perdido. Como dije, me encuentro muy cerca de esa interpretación y de la reivindicación de un autor que siempre buscó hacer confluir vanguardia estética y vanguardia política sin perder conexión con el pulso de su época, pero para robustecerla un poco –y para alejarla del homenaje nostálgico– me gustaría agregar otras ideas sobre el posible legado de Cortázar.
las puertas del cielo
Primero me gustaría decir que frente a un escenario cultural donde el antihumanismo es fácil desde las potencias dominantes pero un poco más difícil de sostener desde naciones de un capitalismo periférico, la valorización del juego y de la imaginación como sustancia de la experiencia literaria presentes en Cortázar, como así también su idea de que ya no hay “evolución” posible en la obra de un artista sino una metamorfosis enfocada en la cuestión nacional, lo colocan varios pasos adelante con respecto a autores contemporáneos, pero involuntariamente anacrónicos que aún invocan al malditismo y a la misantropía como ejes para la construcción de sus obras; o que intentan ceñirse a los géneros industriales como forma de protección ante la incertidumbre cuando las corporaciones de info-entretenimiento a nivel global hacen exactamente lo mismo. Pero hay algo más: en su supuesta adolescencia, las fantasías enhebradas en los cuentos de Cortázar permitirían varias relecturas vinculadas con ejes que gravitan sobre los modos de vida actuales: el problema del exilio pero también el extractivismo y la alienación digital contemporánea, como así también cuestiones como la salud mental o la soberanía alimentaria, por solo mencionar algunos casos, podrían ser pensadas desde algunas de las claves de lectura dejadas en su obra, y de una forma para nada lineal ni bienpensante. Ni que hablar del peronismo. Esta serie de cuestiones, que aparecen más en sus libros de cuentos y en sus misceláneas, y muchísimo menos en otras obras como 62 modelo para armar o Un tal Lucas, por solo citar dos ejemplos menos logrados, se concatena con el tipo de ícono cultural que es Cortázar. En este punto voy a intentar hacer una interpretación de las mentalidades, y confío en que el lector me permita ciertas licencias.
Desde el retorno de la democracia, y en las afiebradas aulas de la universidad pública, la crítica literaria antiperonista fue construyendo un canon que por un lado ponía a Borges en el centro de la escena y por el otro lo rodeaba de una serie de escritores marginales, malditos, bohemios, europeístas y un largo etcétera cuyo acceso a la consideración crítica era garantizada por cierta lectura de Borges y, en especial, de Macedonio Fernández. La ponderación de lo fragmentario, lo intertextual como un fin en sí mismo, la evanescencia del sentido y cierto culto a una elegancia ácrata y formalista negadora de los valores del mundo pero mistificadora del vanguardismo europeo –que tuvo como contrapartida una fetichización simétrica de la escuela del relato norteamericano clásico impulsado por la CIA desde la guerra fría–, conformó una estructura quiasmática donde el marginal vindicado por los académicos y el maldito vindicado por los vitalistas confluían en el ensalzamiento de un arquetipo cultural opuesto a Cortázar, un tipo capaz de afectar a personas no informadas en teorías de la significación, que se comprometió claramente en cuestiones públicas, que vivía en París y que amaba la vida. El marginal retorcido e inconstante, por lo general poeta, es hasta nuestros días el arquetipo del tipo de artista que muchos de los diletantes y los profesores aman amar. Por el contrario, uno podría leer en la novelística de Cortázar, desde Los premios hasta Rayuela, un rechazo tanto a la impotencia aristocrática de las clases medias consagradas al mandarinato literario como al malditismo de las bohemias, y como así también, aunque en formas involuntarias (Libro de Manuel), a los artistas que solapan mecánicamente su militancia social con su militancia simbólica.
Por todos estos motivos es que considero que tanto el rechazo como la celebración nostálgica de Cortázar pierden la posibilidad de realizar una lectura refrescante de su obra, pero también de la dialéctica entre los íconos culturales y la religión literaria. Si existe alguna posibilidad de que tras el fracaso de la globalización que le dio sustento como fenómeno de masas, y ante el asedio técnico que padecen todas las formas de arte por la aparición de sistemas silvestres de financiarización de los impulsos vitales, la literatura reconquiste su lugar o al menos logre posicionarse en la conversación pública intentando aportar con humildad y desde su especificidad hacia esta conversación, será difícil que lo haga desde una propuesta que esté lejana a un horizonte de populismo de vanguardia nacional. A través de sus limitaciones, la herencia que deja Cortázar no hizo poco por abonar a esta tradición, lo que hace que al menos merezca un lugar en la previa de San Valentín, al menos para aquellos que todavía creemos en las posibilidades de la literatura como experiencia fronteriza, no esencialmente privada ni puramente formal.