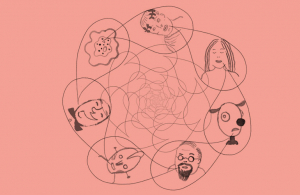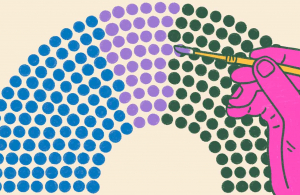Se ondulan, se estremecen en el viento y en la luz como si ardieran, como carbón quemándose, como cualquier cosa haciéndose llama se estremecen y se ondulan, ¿no los ves? Miralos, mirá cómo arde el verde de los árboles, ese color que es cientos y es marrón, esos cientos que brillan y se hacen oscuros alternativamente, cada hojita es luz y es sombra al instante siguiente, se prenden y se apagan como luciérnagas, miralos a todos bajo, adentro del sol: verde trigo, verde gris, verde bronce, verde musgo, verde amarillo, verde menta, verde seco, verde mojado, verde morado, verde rojizo, verde azulado, verde negro, verde marrón, verde sediento, verde lleno, verde limón, verdes, verdes, verdes, ¿los ves todos plateándose como se platea la superficie del mar que fulgura y se hace sombra toda inquieta como si no fuera mar sino estremecimiento? ¿Los ves moverse como si fueran aire? ¿Los ves destellar describiendo casi círculos como si se figuraran estrellas hechas de fuego? ¿Los ves arder? ¿Los sentís crepitar? Como el calor que sube del suelo, de esa clase es su ondulación hoy mientras los atraviesan y, claro, se ondulan también, los coros de chicharras aulladoras, los comentarios de algunos benteveos, los ladridos de mis perros, las máquinas de cortar pasto de todos los tarados que cortan el pasto en domingo y nosotras mismas y nuestra casa de lata, seguramente, oídas y vistas a cierta distancia: todo se ondula y se estremece como se ondulan y estremecen los árboles y el calor a la luz del sol porque así vivimos, inmersos en el aliento de las plantas, rozándonos todos y eso puede tener alguna dimensión orgiástica, no sé de qué otro modo podría leerse, por ejemplo, el enjambre de moscas que parecen negras pero refulgen, bien vistas, metalizadas en rojo, azul, plateado y verde también.
En este rozamiento incesante, en esta inmersión, hay lucha y hay cooperación, hay movimiento y hay quietud, hay una cierta armonía, equilibrio más bien, la vida misma haciéndose adentro del sol que las plantas transforman en aliento y nos contiene: somos, todos, todo, tan celestes como cualquier meteorito o como la luna misma o como un carpincho y esta es una de las formas del roce, la de la vida misma en su hacerse sin fin: quiero decir que no termina, claro, pero también que no parece tener un objetivo por fuera de sí misma y acá nos tiene rozándonos a nosotros y también a las rocas y a los aviones Boeing. No extraño ningún fin, tampoco, dios está muy bien para literatura. Pero hay otros roces, los que faltan, lo decía mi padre de alguna gente: “no tiene roce” y nunca me detuve a pensar qué quería decir exactamente con esta frase hecha, me imaginaba gente encapsulada, ermitaños y listo, hoy me hace pensar en nuestra vicepresidenta chapuceando en francés al oscuro premier del Palacio de los Elíseos −en shock, seguramente, por los chalecos amarillos que están dejando tuertos a base de balas de goma en todas las rotondas de Francia−, o contándole en una lengua macarrónica, un italiano imaginario, de sus abuelos, a la azorada pareja que vino de Italia al G20: son roces, de un modo u otro, violentos los de estas gentes que nos están gobernando, erigidos sobre la base de lamer al más fuerte −ah, Macron, ah, cómo se habrán mojado de tenerlo ahí, al alcance de la mano, ah, Trump, orgasmo PRO− y golpear al más débil, erigidos sobre una lectura de Darwin toda bañada de Spencer, erigidos sobre una ley del más fuerte que quieren que sea naturaleza. Todos los conservadores hacen dos movimientos: basar lo suyo en la naturaleza, conozco un pelotudo que cree que la propiedad privada es naturaleza, por ejemplo, y a la vez diferenciarnos de “las bestias”, según les vengan bien spencer o dios.
El roce, entonces, ese que hace a la vida misma y que es lucha pero también es amor y trabajo colectivo, es, ahora, acá, violencia pura: palos para todos los que son lo otro, un colectivo que va variando según las encuestas, según la estrategia del momento, pero con constantes: palos para todos los cabezas, para las señoras que juntan peso tras peso para hacer sánguches de salame y venderlos en la calle, para los negros de Senegal, para los viejos que ganan jubilaciones ridículas y aun así les quitan los pocos beneficios que tenían −la devolución de parte del IVA, por poner un ejemplo actualísimo−, para los que manifiesten disconformidad con contundencia, en la calle, fuera de las redes y en las redes también, para esos los trolles de Marcos, palos para los productores de alimentos no envenenados y robos de sus verduras, palos para cualquiera que quiera ocupar la calle, incluso para los caídos que duermen a metros del ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, palos para las feministas, palos, y balas, para los pibes pobres en general. Y también para los animales, fuera de la campaña publicitaria el único destino que les tienen preparado a los que están en la calle, si los agarran, es una jaula mínima e inhumana en el Pasteur, y muy especialmente para los árboles, porque no dejan forma de vida sin torturar: los podan, con saña, en primavera y verano, no nos quieren dejar ni aire, sólo cemento y palos. Todo roce es, para ellos, lamida o violencia. Porque quieren imponer el paradigma de la humillación, que es el de la dominación, como única cultura.