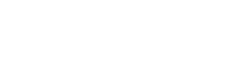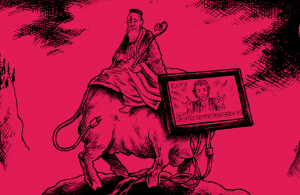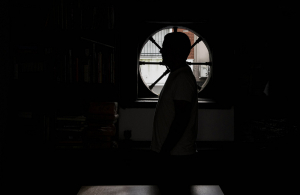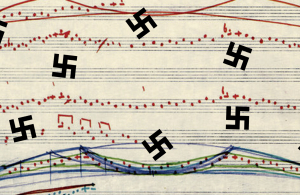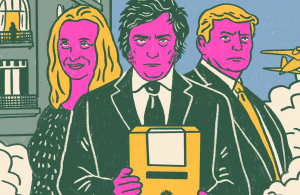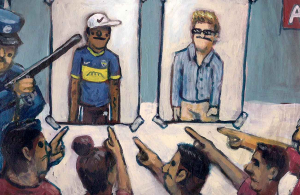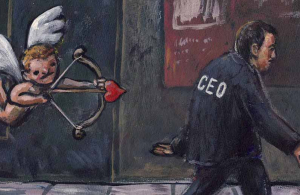Soplan vientos contrainsurgentes en el paisaje memorial. La llamada es hija de este estado de cosas. Es cierto que Labayru no ahorra detalles sobre sus padecimientos como detenida-desaparecida, ni disculpa a sus captores a quienes denunció en la justicia. Pero hay un rasgo imposible de eludir en su relato, la pulsión central que la empuja a hablar es hacer conocer el sufrimiento que le fue infligido por sus propios compañeros, a quienes defenestra por partida doble. Por su desatino político (que trata con ajenidad) y por su crueldad (antes, durante y después de concluida la dictadura). En este punto el libro es hijo de la época: repone el horizonte de los setenta para mutilar su legado.
Otras cuestiones lo vuelven incómodo. El énfasis puesto en la denuncia de lo que se presenta como “no denunciado”: a saber, la compleja posición del sobreviviente y las dificultades de la escucha social y militante sobre lo que tiene para decir. Este planteo subestima la relevancia de una serie de textos –algunos citados en el libro- que no sólo no han evitado este tema sino que lo han puesto en un lugar destacado de sus reflexiones (solo para situarlo en la última dictadura argentina pienso en Ese Infierno, conversaciones de cinco mujeres sobrevivientes de la Esma, en Poder y Desaparición, o en Traiciones; incluso yendo más lejos, en textos de Primo Levi o Jorge Semprún).
Lo que vivió Labayru sólo podía tener ocurrencia en un centro clandestino de detención como la ESMA (tal vez también en La Perla) donde se llevaron adelante experimentos político-represivos sui generis en relación con un grupo muy reducido de cautivas y cautivos que fueron parte del artefacto denominado “staff” (una cita del texto de Marina Franco y Claudia Feld sobre la ESMA informa sobre este asunto en las primeras páginas del libro). Pero esta cuestión fundamental, que queda “informada” de modo genérico, extrañamente no se retoma en la conversación que mantuvieron durante tantos meses la autora y la retratada, no forma parte medular del relato que Labayru elabora sobre su experiencia en el centro clandestino de detención, lo cual hace que sea muy difícil para cualquier lector neófito, contextualizarla. Podría pensarse que todo lo que ella relata está inmerso en ese tipo específico de dispositivo represivo ensayado en la ESMA pero el hecho de que ella no lo recupere expresamente como una dimensión significativa, al mismo nivel al menos que elementos de su historia personal sobre los que sí abunda el libro (ser de clase media-alta, ilustrada, hija de militar, hermosa), produce un efecto de inadecuación, el mismo (tal vez) que hace pensar/decir a la expareja de Labayru “esto de que estuviste en un campo de concentración habría que verlo”.
En un solo momento Labayru desliza “la verdad es que tengo miedo de estar reflejándote algo que no responde a la mayoría de la gente” (podemos entender que se refiere al resto de sus compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos). Y la autora matiza: “¿No es lo que pasa siempre?”. Claro, hay un territorio donde se vuelve legítima la inquietud de Labayru y la respuesta que recibe. No todos los sobrevivientes sobreviven de la misma manera, ni sobreviven estrictamente a lo mismo. Para cada cual sin duda la experiencia del campo es singularísima. Al salir de los centros clandestinos de detención en Argentina, no todas ni todos contaron lo mismo, no hay relatos idénticos aunque existan importantes coincidencias. Por ejemplo, no todas piensan igual sobre lo que implicó ser mujeres en estos campos, en qué las perjudicó o cómo las puso en la picota, pero también en qué medida les sirvió, cuánto lo pudieron usar, cuánto las protegió. No todas tuvieron experiencias fáciles de transitar a la salida de los campos, la mayoría fue objeto de hostilidades y desconfianzas, incluso o sobre todo, por parte de las propias organizaciones y de los organismos de derechos humanos.
Pero en la inmensa mayoría de los casos, los relatos de sobrevivientes recuperan una dimensión vital de su experiencia que es inseparable e incomprensible sin la trama colectiva y la apuesta política que estaba en juego. Aquí lo colectivo no es anecdótico, ni puede funcionar solamente como deshecho de la historia. La detención-desaparición les fue impuesta a las secuestradas y secuestrados básicamente por su condición militante. Ni una cosa ni la otra: militar/desaparecer fueron cuestiones de índole personal. Sin embargo, el foco de la autora es la fascinación por la persona de Labayru (“yo no estoy haciendo un libro sobre los setenta, me agarré un berretín con esta mina”) y el foco en el relato de Labayru es su vivencia personal llevada al extremo (la ascesis del liberado). Su relato transcurre en un registro de lo pre o pos colectivo (lo que explica también cierta fluidez para entrar y salir de la categoría de víctima). La protagonista habla desde un afuera amargo, y en última instancia inhabitable, ya que no hay un “afuera” de esa apuesta colectiva, incluso cuando se la quiera considerar críticamente o se la repruebe en toda la línea. Como tampoco hay un afuera absoluto en relación a la ferocidad de su disciplinamiento. Pero sobre esto no hay reconocimiento en el libro que, aunque recupera un abanico de voces, proyecta un cierto carácter solitario y aislado de esas reflexiones. Y ensaya una especie de solipsismo de la experiencia militante (también de la represiva), incompatible con su propia naturaleza.
Labayru habla de su experiencia política invirtiendo los códigos de lo esperable: desprecia su pasaje por la militancia, descoloca los contornos del terror, y dramatiza su salida. Se escurre de lo común también de otras maneras: su experiencia del campo permite vislumbrar que la pedagogía del terror no se sostiene sólo en la maquinita de la tortura; que la resistencia no necesariamente implica la sublevación arrojada de los cuerpos: también puede anidar en el cálculo y gestión infinitesimal del sometimiento; y que por fuera de aquello, puede sobrevenir la pérdida de los lazos como condena mayor.
Silvia Labayru decide hablar sobre todo para contar su experiencia como víctima de sus propios compañeros ¿Es una víctima más de las organizaciones armadas? ¿Integra la lista de quienes son “llamados” a exponer el dolor infringido por quienes querían cambiar el mundo? Lo que se escucha, lo que consigue sobresalir y hacerse audible, es el retrato de una sobreviviente hecho por una periodista, para explicar cómo fue vivir una temporada en los dos infiernos. En un infierno, se ubica a sus compañeros como victimarios (con la excepción, es cierto, de Cuqui Carazo, a quien la protagonista le agradece “la mitad de su vida”). En el otro infierno se ingresa al costumbrismo doméstico de lo represivo, repleto de ambigüedades. No es que otros relatos de sobrevivientes no hayan explorado esta zona gris, atmósfera vivencial de la convivencia obligada con los victimarios. Es sobre todo que esa ambigüedad, unida a la desconfianza y desligue respecto de sus propios compañeros, produce un efecto desconcertante. Puesto que no se convive con la ambigüedad para salvar lo que se pueda de la propia subjetividad conservando el arraigo a la trama colectiva, lo que se organiza es una especie de diálogo bilateral con los captores, por fuera de la historia. Algo más cercano a la negociación por la liberación de un rehén: por eso no es menor el lugar de “la llamada”.
El trauma del que habla el libro, el trauma que le interesa a Guerriero y del que quiere hablar Labayru, por el que quiere hablar, es el trauma de haber sido agredida por sus propios compañeros. Ahora, en este libro, Labayru no le habla a sus compañeros, al “nosotros” de Fanon, porque ella se ubica fuera de ese colectivo; en una primera persona del singular de ajenidad visceral. No pasó lo mismo con otros abordajes del tópico. Podemos pensar que la cuestión de la agresión de los propios compañeros estaba presente también en La Carta de del Barco, y en la extensa discusión sobre la violencia política a la que dio lugar. O en el bellísimo texto de Lila Pastoriza sobre el juicio en ausencia a Roberto Quieto. Dos casos más extremos que el que cuenta Labayru. Y sin embargo, la deriva de aquellos pensamientos no iba en el sentido de impugnar la propia lucha desde fuera, sino de cuestionarla o interrogarla desde dentro. Hablar al nosotros sin haberlo abandonado, y sin desconocerlo.
A modo de epílogo, un último punto para entender algo más sobre el impacto del texto, en el campo propio: ¿qué lo vuelve audible, atractivo, amable, en el escenario de los debates de memoria? Como escribió Ximena Tordini en crisis, Labayru se escurre a la categoría de víctima: “algunas lecturas celebran que cuestiona la figura de la víctima propia de los bienpensantes para plantear una noción capaz de contener a los sujetos impuros”. Es cierto, su relato alivia porque cuestiona esa figura de la víctima que oprime desde sus rasgos intachables y excluyentes. Cabe preguntarnos si parte de aquello por lo que el relato de Labayru se escucha y circula, no tiene que ver con un tiempo cansado de que las víctimas se hayan convertido en máquinas de repetir en un campo saturado del discurso sobre la dictadura. Si su voz emerge como disruptiva en medio de un mar congelado, donde las palabras para nombrar la experiencia de la desaparición han perdido su potencia y resulta más cautivante, y también más inclusivo, escuchar a alguien que habla desde fuera del canon, tan plagado de certezas que se ha vuelto un poco himno vacío.
Ella, en cambio, tiene algo desafiante para decir, y un giro en el modo de decirlo, un lugar y un tono en la enunciación que la acerca a cualquier lector desprejuiciado, si es que existen. Para mayor atractivo, su voz se presenta como censurada por sus propios compañeros y compañeras que no quisieron/no pudieron escucharla. No sólo eso: la acusaron. Igual que los organismos de derechos humanos, que ahora la buscan para incluirla en una mímica de la memoria que ella burla. ¿De qué la acusaron según nos dice? De entregar a compañeros cuando fue obligada a acompañar a Astiz, de haber sido violada por sus verdugos y haberse atrevido a contarlo, y haber ido todavía más lejos, haber querido decir que violación y goce no son incompatibles, de ser hija de un militar que le salvó la vida, de haber sobrevivido. Labayru es osada. Lo es con sus compañeros y compañeras de militancia porque los acusa de haberla cancelado, lo es con sus compañeros y compañeras de cautiverio porque les enrostra que se convirtieron en víctimas profesionales, y lo es con los represores, porque postula que es posible gozarlos, extraer ese plus, incluso siendo violada. Toma así, podemos pensar, su pequeña venganza, luego de haber sido arrojada.
Así que por varios lados este relato desborda. No sólo se corre de los cánones, la impresión que nos deja es que se extralimita ¿En qué sentido? En el más literal, porque pone los límites fuera. Habla de una experiencia de la que se ajeniza.
No se trata de qué valoración se haga sobre el pasado militante en los setenta, pues existen muchas valoraciones, desde las más reivindicativas a las más críticas, con innumerables matices. El punto es desde dónde y cuándo se formulan esas valoraciones. En ese aspecto, La Llamada se ubica en la intersección entre dos “ahoras”: el ahora de la experiencia narrada, del que autora pero sobre todo retratada, toman distancia sideral y existencial. El modo de hablar sobre ese ahora-pasado es lo que ubica al libro en el espectro de las memorias contrainsurgentes. Esa lectura nos deja más a distancia, resulta menos atractiva. Sin embargo, algunas claves de su impacto en el ahora-presente deberían tal vez hablarnos a nosotros. Hacernos pensar sobre la fosilización de los lenguajes para hablar de la dictadura, e incluso de la militancia, sobre la pérdida de afecto en las palabras que nombran esa experiencia, sobre la dificultad para dar lugar a la vacilación, sobre los modos en que las memorias se oxidan cuando dejamos que se anquilosen y nos instalamos cómodamente en el sitial de las víctimas, sobre la cerrazón que nos impide poner el dedo en la llaga de nuestras propias fragilidades o incertezas, y escribir/hablar desde ahí.