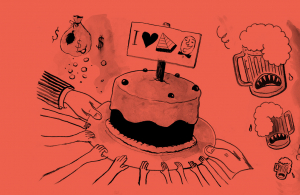H ubo una vez un hombre que mientras saltaba un bache y sonreía con bigote dijo que por cada habitante había treinta ratas. Fue hace ocho años, un día de primavera. Los especialistas lo desmintieron.
Nadie sabe cuántas ratas hay. Si tres, si ocho, si diez, si veinte por persona. Hace por lo menos diez años que nadie tiene una estimación más o menos certera de cuántas son las que se esconden en sus madrigueras, cuántas suben por las cañerías, cuántas degluten, mean y defecan por la ciudad. Los expertos manejan otro tipo de datos. Advierten que son una plaga. Informan que hay tres tipos de roedores ciudadanos: la rata negra, la rata parda y la laucha o ratón doméstico. Aseguran que funcionan como reservorios de 243 enfermedades. Que los Municipios, que por ley deben controlarlas, se empecinan en considerar que lo único que deben hacer es echar mano a los raticidas. Los estudiosos, que son bien pocos, apuntan también que las ratas tienen una capacidad de reproducción notable. Que florecen en primavera. Que viven un año. Que son muy limpias. Que son omnívoras. Que el secreto de su éxito es la estrategia carroñera. Que todos los días comen hasta el diez por ciento de su peso. Que tienen una forma de organización comunitaria sofisticada. Que se nos parecen más de lo que creemos. Que, pese a todo, las necesitamos. Y que, por cierto, digámoslo de una buena vez: no comen queso.
la cartera de la dama
A decir verdad, Olga Suárez tenía una idea mucho más platónica acerca de sus estudios, su modo de recorrer el pabellón de Ciencias Exactas y Naturales, la manera en que edificaría su futuro como bióloga. Nunca se imaginó que iba a trabajar con ratas. Nadie tiene vocación para trabajar con ratas. Menos, dice ella, una mujer.
Y sin embargo.
En 1985, mientras estudiaba Biología, una profesora le preguntó a Olga si tenía ganas de colaborar en el análisis de datos de un estudio sobre roedores. Y Olga dijo que sí. Y ya nunca más pudo decir que no. Se trataba, al fin, del caso de una estudiante que llega a Ciencias Exactas proveniente de un hogar con padres profesores de artes marciales, lectores de cuestiones medioambientales, admiradores de la cultura oriental. Un hogar que, previsiblemente, vio crecer a alguien interesada en la Ecología. Una estudiante que en su primer trabajo de campo aprendió a capturar roedores silvestres con una trampa de aluminio en el Delta del Paraná, y más tarde en Diego Gaynor, cerca de Capilla del Señor. Y que, ya licenciada, ganó una beca y se interesó por el comportamiento de esos mismos animales. Y descubrió, después de cuatro años de investigación, entre otras tantas cosas, que las hembras roedoras eligen con quién procrear y que lo hacen según su buena condición física; y que los machos sin buena condición física la mayoría de las veces no se reproducen; y que las hembras, en cambio, aún las menos fuertes, siempre. En suma, que ser un ratón varón del pastizal pampeano, un Akodon azarae, ese que transmite la fiebre hemorrágica argentina, no es tan sencillo como parece.
Fue otra circunstancia la que borró del paisaje de Olga lo poco que le quedaba de bucólico. Perdió un concurso y se quedó sin cargo docente en la Facultad. El golpe le sirvió para darse cuenta que eso que estaba haciendo, biología teórica, ya no la completaba. Fue una idea que se le tornó patente un día que salió a correr pero no pudo. Y acabó leyendo el Página/12 en un café. Y en el diario había noticias. Noticias que hablaban de ratas. Ratas en la ciudad. Ratas en la Villa 31. Problemas sociales. Ratas. Ratas por todas partes. Y entonces Olga fue a hablar con quien la dirigía en su doctorado, el doctor Fernando Kravetz, el hombre que más sabía de roedores por acá, el profesor de Ecología, el científico que había abierto un laboratorio en la UBA para estudiarlos. Kravetz le dio la bienvenida. Pero al poco tiempo murió. Y Olga terminó a cargo del centro de investigación. El mismo que, por la firma de un convenio, apuntó buena parte de sus esfuerzos a elaborar conocimientos y alimentar un posible control de la presencia de roedores en la Ciudad.
Buenos Aires, como todas las ciudades, pero mucho más que otras, invita: está rodeada de agua. Buenos Aires le da a cada especie lo que necesita: la rata negra, la de la cola más larga que el cuerpo, manda en los ambientes muy construidos (le gusta anidar en los árboles o en los techos y correr por los cables de luz); la rata parda o noruega es buena cavadora y tiene el cuerpo más largo que la cola, y se multiplica en los barrios carenciados; el ratón, el más pequeño de todos, con el cuerpo y la cola en proporción exacta, hace las visitas a domicilio. Buenos Aires tiene basura. Buenos Aires no tiene porteros de noche. Ni búhos, los principales predadores de las ratas. Porque un gato sin hambre no se come un ratón. Y cada vez más estudios sospechan que con hambre, tampoco.
“El tema es disminuir la cantidad. No las podemos exterminar. No interesa. La plaga es plaga cuando genera daño. Tenemos que bajar la densidad poblacional y modificar la interrelación estrecha que tenemos con las ratas. Yo creo que es necesario que estemos acá todos los que estamos hoy. De algún modo, las necesitamos. Hay mucha información en un roedor. Las ratas son reservorios y transmisores de una inmensa cantidad de patógenos, virus, hongos y parásitos. Pero el riesgo existe en función de la relación que haya con el roedor”, explica Olga, que suele preguntarse qué pasaría si todas las porquerías que hospedan las ratas no tuvieran donde hospedarse. Y suele contestarse que, tal vez, entonces, el hombre se convertiría en un tentador hotel cinco estrellas para tanto visitante sin destino.
Cinco años atrás, el equipo que lidera Olga puso en acción un plan de unos doce meses en la Villa 31. Los barrios pobres son los que más sufren a las ratas. Los biólogos dividieron al barrio en dos. En una mitad, desplegaron las estrategias para disminuir y controlar la población de ratas. En la otra mitad, no se hizo nada (para poder contrastar los datos). “Está el agente hospedador que es la rata. Y lo que se hace siempre y está mal es controlar sólo a ellos. Controlar al hospedador y al patógeno. Pero el hospedador y el patógeno interactúan con el medio ambiente. Entonces, ¿por qué no controlar el medio ambiente? Esa fue la idea de Kravetz. Es una idea que tratamos de fomentar. Tradicionalmente no se vio así el problema. El problema siempre se controló con químicos. Pero si vos ponés veneno, matás las ratas pero nunca matás al ciento por ciento. Y si las condiciones ambientales siguen ahí, si sigue habiendo basura, el pasto alto, agua estancada, desorden, lo que va a ocurrir es que las ratas que sobrevivan van a lograr explotar los recursos de manera más eficiente”, asegura Olga.
Y lo dice porque sabe. Al cabo del año de trabajo en Retiro, las ratas habían disminuido entre un 50 y 60 por ciento. Pero cuando los biólogos se retiraron y dejaron de sostener la campaña de educación ambiental, cuando se relajaron los controles, en menos de tres meses, la cantidad de ratas era otra vez la misma. Controlar la población de ratas requiere un gran esfuerzo multidisciplinario y apoyo municipal. Pero alcanza con sacar la basura antes de tiempo para que vuelvan. Las ratas son oportunistas.
Olga lleva 27 años estudiando roedores. Se acostumbró. Si hasta aprendió a entrenarlas. Veinte años atrás, su pareja, Fabián Gabelli, debutó en el cine como entrenador de animales en una superproducción internacional dirigida por Luis Puenzo: La Peste (una adaptación del libro de Albert Camus). Olga hizo su aporte. Fue la asistente del entrenador durante semanas. Y hasta le puso al maniquí su ropa y su cartera (y dentro de ella un trozo de Mantecol). Y el día de la filmación festejó cuando las ratas treparon una de las piernas de la francesa Sandrine Bonnaire siguieron trepando y, finalmente, se zambulleron, como estaba previsto, en su bolso de mano.
“El hombre deposita en las ratas todo lo malo. Pero el hombre se parece más a una rata de lo que uno pensaría”, jura Olga. Y cuenta historias de maldad o de bondad. De mamás ratas y mamás señoras, que se parecen tanto. De señores violentos y de ratas espantosas, que parecen un espejo. De un mundo, al fin, éste, que nos moldea. A todos y a todas.
la reinvención de Kacanas
Marcelo Kacanas trabajó en una agencia de noticias soviética. Escribía notas de cultura y también de política internacional. No fue lo único que hizo. Colaboró en varias publicaciones. En su archivo hay, sin más, una extensa nota en una revista Crisis de otros tiempos, parte de un dossier sobre la Perestroika. En Mercado Libre aún hoy se consigue Suceden ciertas cosas, uno de sus libros de poemas. Porque Kacanas escribe cosas así:
Ocurre que a esta altura del asunto / ya no alcanza / el rigor sociólogico / para entenderlo: pasaron las cosas / tan rápido tan con o sin nosotros / que hoy el futuro se nos abre a medias: / casi casi nos quedamos sin realidad.
Y por estos días, tantos años después de aquella publicación, Kacanas tiene lista una compilación que lo dejó conforme, una tarea nada pequeña que tratará de imprimir pronto: una Historia de la Filosofía. Es un gran lector, Kacanas. Ahora, en una oficina de un ambiente dividido sobre Scalabrini Ortiz cerca de la avenida Corrientes, conserva sobre el escritorio un volumen gordo sobre otras cuestiones. “Es una de nuestras biblias”, confía. Se refiere a un libro de Héctor Coto: Biología y control de ratas sinantrópicas.
“Cuando empecé con los tratamientos de ratas no les tenía aversión. Yo creo que superaba la aversión. Era directamente cagazo”, dice y larga una carcajada. No le ocurría lo mismo ni con las cucarachas, ni con las arañas, ni con las hormigas. Pero con las ratas, con las ratas, ya saben.
Kacanas había llegado al rubro por necesidad. Por un tiempo fue empleado en una empresa de unos canallas que presionaban a su tropa para que llevaran arañas en cajitas de fósforos, para que las liberaran en el domicilio que había requerido los servicios con el único fin de sacarle unos pesos más al cliente. La experiencia, previsiblemente, duró casi nada. Kacanas pegó un portazo.
Sabía que lo bueno que tiene una empresa de fumigaciones es que se necesita menos plata para empezar que en muchos otros comercios. Y que los trabajos se pagan bien. Kacanas montó su Pyme. Necesitaba trabajar. Fue en 1992. Veinte años después, Fumigaciones Buenos Aires es una de las 1400 empresas registradas en la capital y una de las 600 empresas activas según los registros oficiales (la historia no oficial eleva el número de fumigadores a casi tres mil). Kacanas tira veneno. Pero no es lo que se dice un tira-veneno.
“En nuestro trabajo la intervención química es lo menos importante. Aunque parezca mentira. Lo que define un tratamiento es la modificación ambiental. Lo demás, son los últimos cien metros de la carrera. Todavía hay muchas empresas, administradores de edificios y empresarios gastronómicos que lo único que piden es: tirame más veneno. Y no sirve para nada”, relata Kacanas.
Esas certezas y el cuidado de su nombre lo llevaron, tiempo atrás, a tachar de su lista de clientes a una buena porción: los restaurantes. El razonamiento fue simple. Kacanas debe certificar los trabajos y no podía poner en juego su micro emprendimiento. “No atiendo más gastronomía desde hace unos años. Es difícil encontrar una cocina limpia, ordenada y donde te den pelota a lo que decís: que limpien, que ventilen, que se cambie la madera podrida de un bajo mesada, que eduquen al personal. Yo me preparé para seguridad alimentaria también. Me cansé además de que no me paguen”, se fastidia. En los negocios, parece, las cosas no son muy distintas. “En la mayoría de los lugares donde tenés que hacer docencia se fracasa. Vos pedís hablar con el dueño, con la cabeza, y te atiende la persona de limpieza”, se queja.
En el caso de los roedores, Kacanas trabaja con trampas de pegamento. Deja la trampa. Vuelve al lugar. Saca la trampa. Se lleva la rata. Sin asco. Son muchos años de convivencia. Si hasta sabe que entre una torta vieja y una torta recién hecha, la rata elige la más fresca. Que una rata negra, por un salamín, es capaz de dar una mano. Que casi no comen lácteos. Que prefieren el alimento balanceado de los perros. Que no se desplazan más allá de los 80 metros. Que solo un pequeño porcentaje de los roedores que circulan portan enfermedades. Y más. Y no aprendió sólo de ratones. Cada vez conoce más sobre escorpiones. Y sabe que la plaga del futuro es la chinche de cama: la pesadilla de todos los hoteles del mundo (que pronto llegará a nuestras casas). Kacanas puede hablar largo, y con precisión, sobre lo que hace.
La curiosidad y la dedicación. Sí. Pero sobre todo la lectura. Esa fue la manera que encontró Kacanas de sobrellevar su nuevo oficio. Fue decenas de veces a la Facultad de Agronomía, decenas de veces a la de Veterinaria, hasta encontrar guías, especialistas. Se anotó en cuanto curso pudo, en cuanto seminario se dictó. Preguntó y puso en cuestión. Y devoró materiales científicos y académicos hasta conformar una biblioteca temática de peso.
“Al trabajo de pisar cucarachas le fui agregando conocimiento, formación científica. Y así, este laburo, que en realidad es una porquería, empezó a tener otro sabor”, explica Kacanas.
Kacanas, de todos modos, no puede decir que esté contento con su reinvención. Pero desde el punto de vista económico está tranquilo. Eso es importante. No tiene sobresaltos. Su empresa va bien. Y él, como decía San Agustín, desea poco y lo poco que desea lo desea poco. El camino hasta aquí, una pequeña empresa con empleados que atiende fumigaciones de edificios, no fue lo que se dice un sendero por los Alpes. Tuvo que entrar a baños malolientes. A cocinas inmundas. Y sobre todo, encontrarse con gente que le dijo que no sirve para nada, que su trabajo no sirve para nada. Ciudadanos enojadizos, pero algo distraídos, a quienes en sus alacenas lo único que le faltaba es tener, bien acomodado, un sorete.
Pero esas cosas, después de tanto tiempo, le provocan gracia. No lo desalientan. Al final, ya viene la primavera. Y el teléfono de Kacanas está por empezar a sonar. Como una sirena.
el redactor de evangelios
En una capital centroamericana se organiza, por estos días, una reunión internacional de expertos en control de roedores. Los investigadores verán el mar. Comerán pescados. Y se acomodarán en un salón pequeño. No son más de treinta. Y son casi todos los que hay. Casi no hay. “A nivel internacional es un campo muy cubierto por los médicos. Y le dan al asunto una visión muy asistencialista. Los biólogos proponemos ocuparse de las ratas de otra manera. No por cómo curar a un paciente, sino por cómo hacer para que no enferme. Pero supongo que también hay pocos porque no da plata”, explica Héctor Coto, el autor del libro Biología y control de ratas sinantrópicas. Coto es una voz autorizada. Llevó sus conocimientos y planes a varias ciudades del mundo cuyas autoridades estaban convencidas de que tenían que trabajar por un mundo con menos ratas. En 2001, Coto presentó en la Academia Nacional de Medicina los resultados de un estudio de siete años de duración desde la Maestría de Control de Plagas de la Universidad Nacional de General San Martín. Siete años donde un equipo de casi 40 personas relevó a la ciudad con 173 estaciones de muestreo. Las trampas con grasa vacuna y la aplicación de modelos matemáticos mostraron que el 78 por ciento de la población de ratas son pardas, y casi todo el resto son negras: las lauchas tuvieron escasa representación. Los investigadores determinaron siete áreas de riesgo: Costanera Norte, la Boca-Barracas, Villa Soldati-Riachuelo, Mataderos, las vías de ferrocarriles, el Puerto de Buenos Aires y Puerto Madero. El índice más bajo se registró en Villa Devoto. En líneas generales, los índices menores correspondieron a barrios de buen nivel con casas bajas. “No hay estudios del impacto que las ratas ya tienen en la salud, pero una investigación mostró que el 95 por ciento de las ratas porteñas tienen algún parásito intestinal: ¿cuántas de las diarreas y patologías digestivas provienen de ellas?”, se preguntó por ese entonces Coto y señaló: “sin duda, nuestros resultados son extrapolables a cualquier municipio del Conurbano”. Coto no habló de números. Dijo, y dice aún hoy, que eso es poco serio. Pero sí aseguró que, aplicados los parámetros internacionales, la cantidad de roedores superaba en un 30 por ciento al máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
“Hay una historia ligada a las ratas y el hombre desde aquellas epidemias del medioevo de peste bubónica que han dejado marcas en el inconsciente colectivo que son muy notorias. La rata puede ser un objeto sanitario, un objeto económico, pero no se puede soslayar que es un objeto cultural, por lo menos para las sociedades occidentales. La gente ni siquiera puede pensar en ratas. Ni siquiera le podemos entregar un folleto que tenga uno. Es un rechazo primario. Es mucho más difícil que si propones hablar de mosquitos. Y eso también pasa en la salud pública, una cosa del estilo: mejor no hablemos de ratas, no saquemos el tema a la superficie”, apunta Coto. Y, entonces sí, llega a donde quería llegar: “¿Dónde están las políticas públicas en materia de prevención y control de roedores? No las hay. En líneas generales no las hay. Es una acción que está en potestad municipal. El municipio debiera hacerlo no sólo por cuestiones económicas sino también por cuestiones sanitarias. Y lo cierto es que no conozco municipio que tenga programas de este tipo. Cuando mucho, sale un problema en el diario y van a colocar raticidas. Hace décadas que no existe en la Argentina un programa con rigor científico”, concluye.
La presencia de roedores, como de otras plagas, está directamente relacionada con los territorios sociales. Unos cinco años atrás un estudio mostró que la mayor abundancia de roedores coincide con la presencia de sectores poblacionales con necesidades básicas insatisfechas y con índices de hacinamiento. El otro factor decisivo es la cercanía de cursos de agua. El sur de Buenos Aires es, en consecuencia, el que más sufre. Por ejemplo, un estudio en la Villa Los Piletones reflejó un índice –conformado por valores de captura- cercano al 14 por ciento. El umbral aceptado internacionalmente es cinco. Superado el cinco, más vale ponerse en acción. “Significa que la cantidad de ratas es tal que necesariamente van a tener que invadir la vivienda humana en busca de alimento para subsistir”, advierte Coto.
Héctor Coto habla con vértigo. Llama a las ratas por su nombre científico. Y le brillan los ojos. Y el sonido de esos nombres suena como una ópera minúscula. Estridente y exótica. Hay gente que ama tirarse en paracaídas. Otros que se cuelgan de un puente con una soga. Están también o los que trabajan en una morgue. Los que van por las rutas a mil. “Cada uno asume como puede su espíritu tanático”, dice, sobre su pulsión, Coto. Y se despide con amabilidad.
la finta del final
Hace años que no hay estudios. Ni programas. Los vecinos ven ratas. Siempre ven ratas. Y el hombre que salta baches mientras sonríe con bigote, desde que fue elegido, se mantiene en silencio. No es el único. Ningún funcionario quiere hablar de ratas. Pueden hacerse decenas de llamados. Pueden mandarse correos electrónicos con las mismas fórmulas que recomendaría la Cancillería. Y, después de tanto, apenas llegan de regreso un puñado de datos. Por ejemplo, que el Gobierno de la ciudad encaró en los primeros seis meses del año 2473 operativos de desratización, que tiene un convenio con la Universidad de Buenos Aires, y que hay sesenta inspectores encargados de que se cumplan reglas de higiene. Poco.
Alfredo Seijo, jefe del Servicio de Zoonosis del Hospital Muñiz, maneja información que puede servir como botón de muestra. Pero no mucho más. Dice que en los últimos dos años bajó un poco la cantidad de consultas por mordeduras de ratas. Pero que eso puede ser también porque “la gente no viaja desde donde vive hasta el Hospital”. Asegura también que los casos de leptospirosis se mantuvieron estables y que los brotes, como suele ocurrir, se dan en los barrios de bajo nivel adquisitivo. En suma, que por los datos que maneja fueron peores los años 2009 y 2010. Pero que las ratas tienen sus ciclos. “Esto no quiere decir que el año que viene no aumenten”, dice. Hace treinta años que, desde su puesto, Seijo las ve subir y bajar. Como la marea. Como las gaviotas. Como el viejo led de un ecualizador Aiwa. Sin remedio.