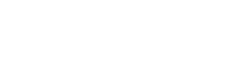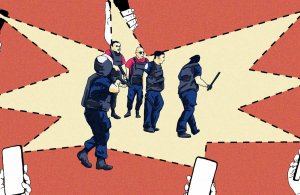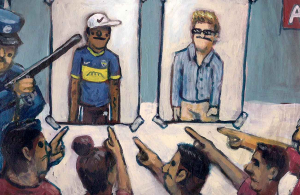La idea de una reforma laboral como respuesta a los problemas que generan la precarización, el desempleo y los bajos salarios es un caballito de batalla de la clase dominante desde la década del 90. El diagnóstico detrás de este planteo se expresa de manera muy simple: los problemas de empleo en nuestro país se explican por los límites que las regulaciones les imponen a los empleadores para contratar, despedir y consumir la fuerza de trabajo, potenciados por las últimas innovaciones tecnológicas. Con esta lógica, la legislación laboral se ubica dentro de “los males que provoca el populismo”. El planteo de que la reforma sólo afecta a una fracción minoritaria de la clase trabajadora abona la idea que se trata de demoler “privilegios” y por ende enfrenta entre sí a distintos grupos de trabajadores: una mayoría que a duras penas logra vender su fuerza de trabajo en condiciones normales y una minoría supuestamente protegida. Por otro lado, se argumenta que los avances tecnológicos y en la organización de los procesos productivos no fueron contemplados en aquella legislación y en los convenios colectivos, por lo que es necesario modernizarlos. La conclusión que se desprende de esta afirmación es que sin modificar estas normas no habrá posibilidad de mejora alguna para quienes hoy carecen de derechos laborales y que participan del mercado de fuerza de trabajo como cuentapropistas, asalariados no registrados, o desempleados. Al mismo tiempo, las organizaciones obreras suelen ser señaladas como las principales culpables de todo los males que acarrea esta rigidez normativa.
Frente a estos argumentos, se vuelve necesario identificar y entender el contenido de estas reformas así como evaluar su impacto. De hecho, la reforma está lejos de poder ser reducida a una ley puntual. Resulta más apropiado verla como un proceso, donde legislación y práctica van avanzando de manera no necesariamente lineal, incluso con movimientos que ocasionalmente van en sentido contrario.
la base está
En el primer año del gobierno de Javier Milei estas reformas se plasmaron en iniciativas legislativas. El DNU 70/23 incluyó un capítulo que abarcó distintos niveles de la legislación laboral, alcanzando a las relaciones individuales (entre empleadores y trabajadores), a las relaciones colectivas (entre empleadores y organizaciones sindicales) y al conflicto. Varias sentencias de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (que esperan su revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), impulsadas por organizaciones sindicales, objetaron la constitucionalidad del capítulo laboral del DNU, por lo que su vigencia quedó en suspenso. Sin embargo, su contenido es un índice muy detallado que expresa los intereses de una burguesía que, como nunca antes en muchas décadas, no muestra fisuras en este tema.
Pocos meses más tarde, aún con la oposición de las organizaciones obreras y medidas de fuerza impulsadas por un amplio espectro social y político, el Ejecutivo logró que una parte importante del capítulo laboral del DNU 70/23 se incluyera dentro de la denominada Ley Bases, aprobada por el Congreso Nacional. Pero este fue solo el primer paso. Las principales modificaciones abarcan los siguientes temas:
Legalización de modalidades de contratación no laborales: habilitación de contratos civiles que obligarán a trabajadores a presentar facturas como si se tratara de profesionales autónomos; creación de la figura del trabajador independiente con colaboradores, a quienes tampoco se reconoce dicho carácter y que por ende carecen de toda cobertura (y derechos) proveniente de la legislación laboral.
Remoción de los límites a la tercerización: se eliminan las salvaguardas para proteger los derechos de los trabajadores, principalmente en casos de insolvencia de su empleador directo. A partir de la sanción de la ley Bases cada trabajador será considerado dependiente del empleador que registre la relación laboral, sin importar que luego sea proporcionado a otras empresas (que a su vez podrían destinarlo a trabajar en otras).
Ampliación del período de prueba: Se extendió de tres a seis meses, habilitando a que los convenios colectivos lo lleven a ocho o doce meses aumentando la inestabilidad de los trabajadores.
Fondo de cese laboral: se habilita, vía negociación colectiva, a reemplazar a la indemnización por despido por un fondo de cese laboral (desde un seguro hasta fondos de inversión) en las que las partes (tanto el empleador como el trabajador) podrían realizar aportes periódicos que, al finalizar la relación laboral, podrían ser retirados por el trabajador.
Eliminación de las multas por empleo no registrado: el argumento oficial es que estas multas conspiraban contra la creación de empleo. La falta de sanciones junto a la legalización de modalidades de contratación no laborales no solo no aumentaron el empleo en relación de dependencia sino que profundizaron el desacople entre el acceso a un empleo y el goce de los derechos laborales y la protección social.
Mayores facultades para despedir con causa frente a reclamos colectivos: la amplitud de esta regulación es tal que prácticamente cualquier medida de fuerza que se desarrolle en los lugares de trabajo o sus inmediaciones podría caer dentro de alguno de los supuestos previstos en la nueva ley y, por ende, justificar un despido con causa.
Obstáculos para la reinstalación en casos de despido discriminatorio: se incrementan las multas por despido discriminatorio pero se obstaculiza la posibilidad de restablecer la situación previa a la discriminación. En criollo: vía libre a la discriminación.
La Ley Bases también incluye un conjunto de regulaciones que afectan a quienes trabajan en el sector público, que complementan el cuadro de la ofensiva contra la clase trabajadora. El ensañamiento fue muy fuerte contra los trabajadores y trabajadoras de la administración pública nacional. No se renovaron contrataciones temporarias firmadas en 2023, se limitó el resto a períodos trimestrales; se atacó por diferentes mecanismos la estabilidad y se ampliaron las posibilidades de despido y las facultades del empleador para modificar las condiciones de trabajo.
Un punto importante, que ya estamos comprobando por estos días, es que se derogó la ley que regula las sociedades de economía mixtas y elaboró un listado de empresas plausibles de ser privatizadas. Como consecuencia de ello las Sociedades del Estado deben transformarse en Sociedades Anónimas -como ya ocurrió con el Banco Nación aunque el Poder Judicial lo bloqueó momentáneamente y con Yacimientos Carboníferos Fiscales-, afectando las condiciones de trabajo de quienes se desempeñan en ellas.
Otra consecuencia determinante de la Ley Bases fue el otorgamiento al Poder Ejecutivo de la facultad de fusionar, reorganizar, disolver o suprimir órganos y entidades descentralizadas. Los trabajadores y trabajadoras afectados, contratados bajo el régimen de planta permanente, quedan en situación de disponibilidad, lo que implica un muy posible despido luego de un período de tiempo que depende de su antigüedad, incluso quienes cuentan con fuero gremial o que se encuentren en licencia por enfermedad o accidente, por embarazo o por matrimonio.
revolución permanente
El gobierno ya anunció que sumará, mediante un proyecto de ley firmado por la mayoría de los diputados del bloque oficial, nuevas modificaciones a la legislación laboral. A su vez, los funcionarios de la Secretaría de Trabajo han sostenido en reiteradas ocasiones su intención de promover cambios —legislativos o en la práctica— sobre el sistema de negociaciones colectivas.
En el horizonte más inmediato aparecen el debilitamiento del principio de irrenunciabilidad permitiendo la renuncia a derechos que surjan del contrato individual; la modificación de las condiciones de trabajo sin consentimiento del/la trabajadora alterando el principio del Ius Variandi; la posibilidad del pago de parte de la remuneración con vales; la habilitación para que los empleadores fraccionen las vacaciones y las otorguen en cualquier época del año; el aumento en la desregulación de la jornada de trabajo sosteniendo como único límite las doce horas de descanso entre una jornada y la siguiente; el aumento de requerimientos para la garantía de licencias por enfermedades inculpables; la habilitación al pago en cuotas de sentencias laborales para PyMES generando desigualdades en los derechos de trabajadores de PyMES frente a los de empresas grandes; entre otras.
Por el lado del derecho colectivo las amenazas siguen la línea del DNU 70/23: mayores límites para el ejercicio del derecho de huelga; cambios en la ultraactividad que harían caer gran parte de las cláusulas de muchos convenios colectivos actualmente vigentes; y límites a la capacidad de financiamiento de las organizaciones sindicales.
guerra extractivista
Los derechos laborales existen independientemente de que muchos y muchas trabajadoras no puedan hacerlos efectivos. El fraude laboral, la falta de registro, los abusos de los empleadores pueden, mientras la normativa exista, demandarse. El reclamo, no obstante, conlleva siempre el riesgo (la certeza) del despido, y es por ello que muchas veces se busca hacer efectivos derechos vulnerados una vez que la relación laboral está finalizada. Con todos los límites y obstáculos que existen para denunciar los atropellos, es necesario acordar que esta situación no se iguala a no contar siquiera con una norma protectoria.
La dificultad de acceso a derechos laborales no es nueva y se profundiza constantemente. El único sector que crece en los últimos años son los asalariados no registrados y cuentapropistas. Este dato constituye un indicador de una relación de fuerzas objetiva desfavorable. Para una porción creciente de la clase trabajadora, muchos de ellos forman parte de un relato que los tiene al margen. Al mismo tiempo, dificulta el impulso de acciones generales por parte de las organizaciones sindicales, quienes tienden a refugiarse cada vez más sobre su ámbito de actuación y a concentrarse en la defensa de los intereses económico-corporativos de sus integrantes. Se trata de una reacción defensiva que puede ser más o menos exitosa en el corto plazo, pero que en el mediano y largo está condenada, en el mejor de los casos, a sostener el statu quo.
La reforma laboral en la práctica también avanzó en el plano de las empresas, aun en aquellas que operan en la formalidad. El creciente debilitamiento de la capacidad de respuesta colectiva posibilitó un avance del capital en la disputa diaria por la dirección y control de los procesos productivos. Esta ofensiva no se vincula necesariamente con la sanción o modificación de la legislación general sino con su aplicación en cada establecimiento. La mayor o menor extensión del proceso de subcontratación, la utilización de figuras como los contratos a plazo fijo o eventuales, el registro parcial de las relaciones laborales (media jornada), la implementación de suspensiones con el cobro de solo una parte del salario, la instalación de mecanismos de vigilancia y control, son dimensiones que pueden plasmarse con mayor o menor extensión según cuál sea la relación de fuerzas existente en cada lugar de trabajo. En no pocos casos, las empresas, sobre todo aquellas de mayor tamaño, se convierten en un Estado dentro del Estado, con la aplicación de normas internas que no siempre están en línea con la legislación.
Estas operaciones implementadas por los empleadores en ocasiones se adelantan a los debates legislativos. Unas y otras se retroalimentan. Cambios normativos pueden fortalecer la arbitrariedad patronal en los establecimientos o mejorar la capacidad de organización y resistencia de los trabajadores. De allí que limitarse a las discusiones legales conlleva el riesgo de solamente estar observando una parte del fenómeno.
Sin embargo, asumir que la ofensiva sobre la legislación laboral tiene un impacto menor frente a las privaciones que enfrentan los trabajadores y las trabajadoras que se desempeñan por fuera de las relaciones asalariadas formales es un error. El objetivo de la política laboral en curso es consolidar un sistema de relaciones laborales que maximice la extracción de excedente sobre la porción de trabajadores que participa del mercado “formal”. Para ello no basta con una reforma laboral de hecho, también debe cristalizarse institucionalmente, debe transformarse en Estado.
utraderecha al frente de todos
La reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza, en complicidad con otras fuerzas políticas, lejos está de tener aspiraciones fundacionales. Sus principales aspectos se relacionan directamente con iniciativas que se impulsaron en las anteriores fases de la ofensiva del capital. Esta historia se viene escribiendo desde la dictadura iniciada en 1976 y se profundizó durante el menemismo.
Algunas de estos retrocesos se revirtieron parcialmente luego de la crisis de 2001 (por ejemplo la derogación de la llamada Ley Banelco) mientras que otros apenas lograron morigerarse, fundamentalmente en lo que hace a los límites a los procesos de tercerización y contratación eventual, y a las posibilidades de organización en los lugares de trabajo, merced a procesos de conflictividad sindical. Otras, como las formas de precarización en el empleo público se profundizaron durante este período.
El alcance limitado de lo que se logró revertir en ese momento se contrapone con la demostración de fuerza popular más importante de la etapa, la rebelión de 2001. Una correlación de fuerzas favorable expresada en las calles, en las organizaciones sociales, en la política, mostró nuevamente que cada avance normativo en detrimento de la clase trabajadora es un mojón muy difícil de derribar en el próximo momento de ofensiva.
El estancamiento económico a partir de 2012 le puso límites a esta recuperación y generó un campo propicio para que el capital relanzara su ofensiva. El primer intento fue durante el gobierno de Mauricio Macri, pero los proyectos de reforma laboral recibieron una fuerte resistencia política y social. El cambio de gobierno en 2015 no había implicado un debilitamiento sustancial en la capacidad de resistencia de los trabajadores y trabajadoras y ello se vio claramente en las jornadas de protesta de diciembre de 2017. El capital necesitaba una victoria que trascendiera lo electoral para poder llevar adelante una agenda cuyos trazos gruesos están escritos hace décadas. El fracaso político y económico del Frente de Todos generó las condiciones para que ello fuera posible.
En lo inmediato la reforma laboral en curso le ofrece a la burguesía la posibilidad de presentarse sin fisuras. Es un proceso que aglutina los intereses de todas las fracciones del capital. A las grandes empresas les ofrece avances en algunos aspectos que eran largamente demandados: poner fin a las demandas por reinstalación en el puesto de trabajo en el caso de despidos discriminatorios, profundizar las estrategias de tercerización, blanquear la negociación colectiva por empresa, enfrentar reclamos de trabajadores de cuello blanco vinculados a adicionales y problemas de registración. A las pequeñas y medianas, les permite reducir en parte el costo laboral (período de prueba más extenso, eliminación de costos potenciales derivados de la falta de registro, posibilidad de recurrir a la locación de servicios) en un contexto económico depresivo en el que luchan por sobrevivir.
Este avance del capital también fue posible en el marco de un proceso global abierto luego de la crisis de 2008. En Argentina empalma con un proceso de transformaciones en la composición de la clase trabajadora y en su dinámica de reproducción que se había iniciado en los 70 y que todavía parece tener capítulos por escribir. Lo novedoso es la velocidad e intensidad con la que estas reformas intentan ser cristalizadas institucionalmente, y no tanto el contenido. La conducción de la burguesía entendió que estaba frente a una ventana de oportunidad para avanzar con sus objetivos históricos, oportunidad que no se presenta tan seguido y que tampoco queda abierta por demasiado tiempo. Dura hasta que la resistencia popular comienza a ponerle límites.
Este artículo forma parte de una serie de colaboraciones conjuntas entre la Fundación Rosa Luxemburgo y la revista crisis sobre el mundo del trabajo.