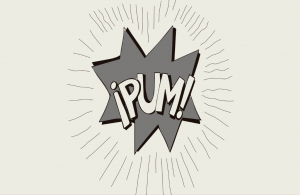A contrapelo de lo que indicaría una teoría apresurada de la modernización, el término “crisis” nació en la Antigüedad como un concepto científico para terminar transformado ya en plena Modernidad en un concepto teológico. Krísis proviene del griego krino, que significa “separación”, “lucha”, “decisión”. En Grecia tenía un sentido médico y legal: era el estado observable de una enfermedad, necesario para hacer un diagnóstico, o el momento de tomar una decisión judicial que sopesara las pruebas disponibles. En su paso al latín, “crisis” adoptó también un sentido político: el momento previo a tomar una decisión impostergable. Esta es la acepción que mantuvo durante la Modernidad, cuando la palabra fue incorporada a los diferentes idiomas para designar puntos decisivos de situaciones políticas, militares, diplomáticas. Como los veredictos y las enfermedades, las crisis son recurrentes, cíclicas, se resuelven de a una.
A partir de fines del siglo XVIII, el término “crisis” adquiere otro sentido: es una transformación absoluta, un largo proceso al final del cual ya nada será como antes. Es el sentido que le dieron románticos e ilustrados como Rousseau o Diderot en vísperas de la Revolución Francesa, un cambio histórico universal con mucho de Juicio Final: el momento en el que la humanidad se redime y comienza un Tiempo mejor. Durante el siglo XIX “crisis” se fundió con “revolución” y “conflicto” al punto de utilizarse indistintamente. También en esta época su uso se extendió a la economía.
Desde entonces, el sentido de “crisis” osciló entre el desajuste cíclico que puede y debe resolverse y la transformación definitiva, quizá final, de la sociedad. De alguna manera, el equívoco de Marx después de 1848 fue haber interpretado cada crisis como la Crisis, viviendo en un estado de apocalipsis permanente. “Una nueva revolución solo es posible como consecuencia de una nueva crisis, pero la una es tan segura como la otra”, escribió en 1850. En su intercambio epistolar con Engels en 1857, a la espera de una crisis financiera definitiva, aflora el regodeo morboso con la posibilidad de que el capitalismo cayera por sí mismo, sin importar el costo. “La crisis me resultará físicamente tan agradable como un baño en el mar”, escribió Engels desde la gerencia de la empresa familiar en Mánchester.
Hoy sabemos que a la salida de aquella crisis la recuperación de los años sesenta consolidó el capitalismo 1.0 en todo Occidente. Después del fin del mundo, el mundo.
Una nueva crisis, mucho más severa, en 1873, inspiró a Marx para dar con “la ley más significativa de la economía política moderna”: la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, luego incorporada por Engels al tomo III de El Capital. La muerte le impidió a Marx ver la resurrección de su enemigo: a la Gran Depresión de 1873 le siguió el capitalismo 2.0, más dinámico y consolidado que su versión anterior. Aun así, el viejo Engels no abandonó la adicción al apocalipsis y en 1887 escribió que el desarrollo tecnológico de los ejércitos europeos haría de la próxima guerra en el continente un fenómeno de una destrucción sin precedentes: “La devastación de la guerra de los Treinta Años comprimida en tres o cuatro y extendida por todo el continente: hambruna, peste, barbarie generalizada”. Veintisiete años después, esa profecía comenzaba a hacerse realidad y era retomada por Rosa Luxemburgo en su Folleto Junius: “socialismo o barbarie”, las dos alternativas que según ella tenía la humanidad en vísperas de la Gran Guerra. Nada se pareció tanto al Apocalipsis como los treinta años que pasaron entre 1914 y 1945: guerras, revoluciones, depresiones, genocidios. Pero al final del fin del mundo el capitalismo 2.0 seguía en pie, con la URSS que tomaba sus tecnologías y consumos como parámetro de éxito.
La crisis del capitalismo 2.0 también fue leída como redención y catástrofe. Mientras Gorz y Foucault festejaban el fin de la sociedad salarial y el Estado de bienestar como fundamento para una sociedad más libre, con todo el potencial emancipador que aún rebotaba desde Mayo del 68, el marxismo veía la desintegración de su héroe colectivo, la clase obrera, y dudaba entre el lamento de la Escuela de Fráncfort por la alienación humana y la muerte de la cultura, o la apuesta antihumanista de Louis Althusser y sus discípulos. El capitalismo 3.0 recogió prolijamente esas esquirlas de apocalipsis para construir su futuro.
Hoy, ante el doloroso surgimiento del capitalismo 4.0, las imágenes apocalípticas se agolpan en los productos culturales más diversos, desde series y películas hasta análisis de coyuntura poco inspirados. Sería mejor empezar a entender que el capitalismo como experiencia consiste en vivir el fin del mundo todos los días. La fusión de los dos sentidos de “crisis”, la confusión de Marx al leer cada crisis cíclica como apocalíptica, es la dimensión existencial del capitalismo: si los campesinos de la Edad Media vivían una vida monótona en espera del Juicio Final, nosotros nos acostumbramos a un Apocalipsis cotidiano que no termina en ningún lado: cambios sociales, aceleración y diagnósticos fatales que pasan de largo. Y el capitalismo 4.0, ante su patología, sus límites objetivos y su crisis civilizatoria, solo puede transformar el fin del mundo en sistema: decisiones dramáticas, descontentos masivos, todo el mundo a la espera de una Tercera Guerra Mundial, una toma de la Bastilla o una peste negra que le pongan fin a esto... pero esas catástrofes no llegan o llegan y se instalan a vivir a nuestro lado. Pensar el futuro hoy requiere pensar después del fin del mundo, porque el apocalipsis ya llegó y nosotros seguimos aquí.