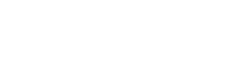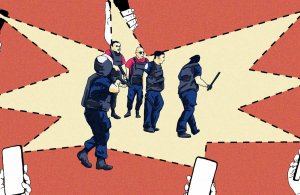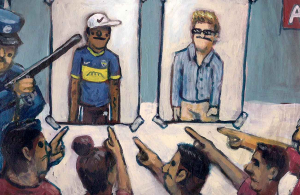La indistinción entre lo judío y lo israelí es hija de la confusión entre estado, gobierno y pueblo. Es tentador resolver el problema separando los tantos así, como aclarando un malentendido, pero ya no es posible. Tienta porque permite cargar toda la responsabilidad sobre el gobierno de ultraderecha de Israel, aleph de la fascistización de Occidente. No es que no sea verdad, pero es una explicación solo coyuntural. Lo israelí está atravesado por lo judío porque esa es la esencia del proyecto del Estado que llevó la estrella de David al centro de su bandera. Ese modo fundante de estatalidad nacionalista tiene implicancias y consecuencias: no determinaba el proyecto de exterminio actual, pero contenía condicionantes estructurales que hubieran requerido cuestionamientos muy profundos y movimientos sociales muy fuertes para que la realidad fuera otra.
En una punta la indistinción entre lo judío y lo israelí se usa para exigir a los judíos explicaciones por lo que hace Israel o para dudar de nuestra capacidad de crítica y denuncia. En la otra, hace pasar las críticas a Israel como actos de antisemitismo, llegando incluso a la criminalización. Para los incondicionales de Israel no hay diferencias entre judaísmo y sionismo o israelismo. Para los antijudíos tampoco. A los otros, a nosotros, nos caben viejas y nuevas preguntas. Aunque no tenemos nada que ver con las decisiones políticas y militares de Israel, desde que judaísmo y sionismo quedaron ligados en el territorio medioriental en disputa esa ligazón desborda sobre los modos de ser judíos en todo el mundo.
La pregunta vuelve: qué era ser judíos en Europa durante los 18 siglos de marginalidad social y política. Qué era ser judíos en el siglo XIX cuando se expandieron a la vida pública, escribieron los libros que más nos formaron y chocaron con los nacionalismos. Qué era ser judío en la zona de exclusión del zarismo, con terror a un pogrom. Qué era ser judíos en los ghettos, ver los asesinatos y ser asesinados. Qué fue devenir sobrevivientes. En Argentina: ser judíos durante el pogrom de 1919, en 1942 con la solución final, en 1948 con la creación del Estado de Israel, en 1967 con la Guerra de los Seis Días. Qué implicaba ser un militante judío en los setenta, ser judío en la tortura. Qué cambió con la voladura de la Embajada de Israel y con el atentado a la AMIA. Y ahora nos toca, se nos impone, a algunos nos quita el sueño: ¿qué significa ser argentinos judíos después de la destrucción de Gaza?
la masacre desde Buenos Aires
¿Qué significó para los argentinos judíos la masacre de Hamas del 7 de octubre de 2023? Esos días reiteraron y actualizaron experiencias: el miedo y el espanto, llamar, esperar. Recibir las peores noticias con la certeza de que las represalias serían infinitas, que todo descendería de infierno en infierno. Se me instaló un cambio subjetivo: la imagen constante de avanzar de frente hacia un punto personal sin retorno.
Muchos (¿la mayoría?, ¿los más visibles?) intensificaron el lazo entre su identidad judía y el apoyo a Israel y se reafirmó una forma de adhesión incondicional. Se activó la memoria de la victimización. Insisten en que está en riesgo la existencia de Israel y por eso todo lo hecho se presenta como una defensa legítima y la incondicionalidad, como la única respuesta lógica. Ven las críticas como formas de antisemitismo, al punto de acusar de antisemitas a otros judíos. No es así en todas partes. Mientras acá el reclamo por los rehenes —muchos de ellos argentinos— lo sostienen sobre todo quienes justifican la acción militar en Gaza, en otros países y en Israel las manifestaciones que exigen su liberación se ubican en un campo netamente opositor y exigen el cese del fuego.
El silencio de algunos compañeros y compañeras respecto del atentado, aun cuando muchos tuviéramos amigos o familiares involucrados, fue a veces hiriente. En algunos ámbitos el 7/10 se instaló como un tabú, que algunos judíos progresistas viven como una soledad político-afectiva. En otros espacios, de a poco, tenemos conversaciones no solo necesarias para posicionarnos sobre Medio Oriente, sino decisivas para recrear nuestro campo político local.
El planteo binarista entre condenar a unos o a otros excluyentemente anula formas de implicarnos en la historia, las causas, las racionalidades, las consecuencias y las posibilidades. Las tilda de relativistas y dos-demonistas. Osar comparar acontecimientos históricos es otro pecado.
La destrucción de Gaza significa una doble perturbación para mi subjetividad judía. La primera, por lo evidente: se realiza ahora mismo un genocidio en nombre de los judíos —en mi nombre, de alguna manera—. La segunda se dirige al pasado: más leo y más confirmo que la formación en historia judía que recibí está cargada de distorsiones y omisiones. Se debe a la narrativa institucional sobre la creación del Estado de Israel que contiene una serie de mitos fundacionales. Algunos ya rebatidos por una historiografía israelí crítica que, salvo excepciones, no llegó a las escuelas argentinas.
el sionismo como autoconciencia
Mucho antes del movimiento sionista que llevó a la creación de un Estado judío, durante casi dos mil años los judíos en Europa creían que vivían en un exilio, dispersos por el mundo tras la destrucción del segundo templo en Jerusalem, y que el retorno a Sión se cumpliría por decisión divina en algún momento. Estas ideas eran del orden de la fe y no de la acción humana. Permanecieron como potencia solo simbólica durante 18 siglos hasta que entre el XIX e inicios del XX crecieron hasta convertirse en un programa político factible y luego real.
La secularización de la idea de retorno y su politización se gestan en las transformaciones del siglo XVIII y XIX que fueron una “revolución francesa” para los judíos de Europa. Hasta ese momento, ser judío era solo una definición religiosa que conllevaba ser un ciudadano de segunda. Este estatus se transformó con una integración acelerada a la vida pública. Los judíos ilustrados comenzaron a preguntarse sobre su identidad más en clave de nacionalidad que de religión. Sacaron al hebreo de las sinagogas y lo llevaron a la literatura y al periodismo. Pronto chocaron con los nuevos nacionalismos, que los rechazaban y conducirían al exterminio. Estas son las trazas del sionismo nacionalista: no la religión, sino la politización de la desigualdad civil y la autoconciencia de vivir amenazados.
En ese contexto surgen los primeros pensadores del sionismo que buscaban resolver “la cuestión judía” mientras vivían en Europa bajo amenaza. Hubo diferentes sionismos: marxista, cultural, espiritual, político. Para los sionistas políticos, la solución era poner en acción la antigua idea religiosa del retorno a Sión, en el territorio que se llamaba Palestina, habitado por medio millón de personas. Ignoraban o quisieron ignorar que Palestina también estaba conmovida por los nacionalismos. En 1891, un sionista cultural, que no creía en la creación de un Estado judío, Ajad Haam, escribió: “¿Acaso solemos olvidar que allí vive un pueblo entero, que no piensa en abandonar su lugar?”. Haam les advirtió a los sionistas políticos que la población de Palestina merecía respeto y justicia, y que cualquier comportamiento despectivo o violento generaría una hostilidad recíproca interminable.
Otros judíos europeos idearon una utopía judía socialista: desde el BUND, la Unión General de Trabajadores Judíos, defendían la idea de una nación judía basada en la cultura y en su lengua, el idish. Ser una nación sin un territorio podía ser un ideal y no una condena. Como internacionalistas, pensaban en la lucha por la igualdad y la justicia social en los países donde vivían: “Dondequiera que vivamos, esa es nuestra patria” (suena mejor en idish: Vu mir lebn, dort iz undzer land). Me gusta pensar que el modo de integración de los judíos acá sigue ese espíritu: Argentina iz undzer land.
soluciones europeas
Entre fines del siglo XIX e inicios del XX, Europa desplazó a los judíos quitándoles cada vez más derechos y excluyéndolos en una zona asediada por los pogroms. En ese contexto invivible, la enorme mayoría de quienes abandonaron Europa vinieron a América. Muy pocos pioneros se aventuraron a tierras palestinas, donde se vivieron intercambios de violencia feroces.
En el mundo árabe, la violencia europea se desplegaba como crueldad imperialista. Gran Bretaña gobernaba Palestina desde 1917, cuando aprobó la declaración del primer ministro Arthur Balfour, a favor de crear un “hogar nacional para el pueblo judío” en ese territorio. Las posiciones de este supuesto amigo de los judíos eran abiertamente antisemitas: los judíos tendrían un lugar donde vivir “entre ellos”, Europa podría “deshacerse del cuerpo ajeno e incluso hostil” y eso “mitigaría las miserias seculares creadas por la cuestión judía para la civilización occidental”. Balfour configura una fuente de paradojas que tiene efectos hasta hoy: la convergencia de intereses entre el antisemitismo occidental (europeo, británico, estadounidense) y el sionismo, ya que ambos consideraron que Europa no era el lugar donde debían vivir los judíos.
Antes de que prosperara el proyecto de “retorno a Sión”, estalló la Segunda Guerra y el exterminio nazi. Pasado el Holocausto, ningún país europeo recibió a los judíos “remanentes” o sobrevivientes. Huir era cuestión de vida o muerte y el destino no era una elección libre. Tener un territorio propio se presentó finalmente como un imperativo existencial. El Antiguo Testamento fue reinterpretado como un documento histórico que demostraba que Palestina era la tierra ancestral. La posguerra abrió el camino multilateral para concretar el sionismo político: un Estado judío en el corazón de Medio Oriente, igual a los otros Estados soberanos. Fuera de Europa y con la fuerza que fuera necesaria.
Tras bendecir el hogar judío en Medio Oriente, los británicos restringieron cruelmente las cuotas de ingreso. Contra eso, el activismo sionista organizó embarcaciones clandestinas para huir de Europa atravesando el Mediterráneo. Esta es la épica fundacional y por esto Israel es considerada un refugio para los judíos. Ese escape se transformó en un “derecho de retorno” para todos los judíos del mundo: en Occidente representó una enorme reparación y la garantía principal de no repetición del genocidio. El relato de esta épica omitió e insiste en negar que había un pueblo que habitaba ese territorio. Cada uno de los términos de la fórmula sionista “la tierra sin pueblo para el pueblo sin tierra” encierra ocultamientos: que los judíos sí tenían tierras en Europa, que les fueron negadas, y que en el territorio palestino sí había un pueblo, que fue negado. Desde la llegada a Palestina, se identificó al mundo árabe como la nueva amenaza, lo que se tradujo en una creciente nazificación de la imagen de los árabes, que perdura.
Europa es responsable no solo del exterminio sino también del despojo y el desplazamiento forzoso de los judíos. Si tenemos en cuenta que el arraigo de muchos de esos judíos en Palestina se concretó con el sucesivo desalojo y traslado forzoso de quienes vivían en el territorio sobre el que se erigió Israel, vemos que en el encadenamiento de desplazamientos y exterminios no hay un afuera posible para Europa. Amos Oz describió el conflicto como una lucha entre dos poblaciones víctimas de la violencia europea: los árabes, explotados por el imperialismo, y los judíos, perseguidos y asesinados.
En 1947, las Naciones Unidas aprobaron un plan para dividir el territorio de Palestina en dos Estados, uno judío y otro árabe-palestino, con Jerusalem bajo administración internacional. Lo hizo con el apoyo de las grandes potencias (tanto Estados Unidos como la Unión Soviética), sin la participación de la población árabe que vivía en Palestina y con el rechazo de los países árabes y musulmanes. La Argentina del primer gobierno de Perón se abstuvo, pero reconoció a Israel un año después.
Como muchos señalan que era esperable, estalló una guerra. Hubo masacres, asedios y batallas terribles entre ambas poblaciones. Durante esta guerra comenzó el drama de los refugiados palestinos, que nunca pudieron retornar a sus hogares. Gran Bretaña anunció que se retiraba, como dijo Rodolfo Walsh: “Había cumplido su ciclo (…) pero dejaría en Medio Oriente —como en la India, como en Irlanda— la semilla de un conflicto inagotable”. El final de esa guerra en 1948 marcó un hecho histórico trascendente, que se desdobla en dos acontecimientos y genera dos memorias opuestas: Iom Haatzmaut, el Día de la Independencia de Israel y el inicio de la Nakba, catástrofe en árabe, que implicó el desplazamiento forzado de 750 mil personas, dos tercios de la población árabe-palestina. Se abrió en ese punto una bisectriz de la historia que se prolonga hasta hoy.
77 años
Desde 1948, hubo diferentes períodos con distintos horizontes de futuro. A la población palestina se le impusieron condiciones cada vez peores: lo que comenzó con un desplazamiento escaló a un intento de exterminio. Las violencias terroristas aumentaron y se extremaron.
Hasta fines del siglo XX el soporte occidental a Israel provino de los partidos social-demócratas europeos y del partido demócrata de Estados Unidos: veían en los kibutz un modelo socialista moderno y su islamofobia les facilitaba desdeñar a los palestinos. Desde inicios de los 2000 Israel fue abandonando los esfuerzos por lograr lo imposible: conjugar los valores universales y humanistas con un proyecto etno-estatal excluyente y tendió a apoyarse mucho más sobre sectores de derecha y del fundamentalismo cristiano, con un rol multinacional cada vez más ligado a su industria militar, de vigilancia y de seguridad. Es justo leer a Israel no solo como un proceso endógeno, sino como un aleph de occidente: caído el Muro de Berlín, las fronteras de Israel se transformaron en las nuevas fronteras globales entre Occidente y el resto del mundo.
Algunas notas sobre las transformaciones internas de Israel: los kibutz pasaron de ser comunidades de autosuficiencia basadas en el trabajo y la propiedad colectivos a comunidades privadas y desiguales. Tras décadas de hegemonía laborista se consolidó un ciclo de ultraderecha. Creció el poder de los sectores ortodoxos. Sus fronteras se movieron con una dinámica expansionista y agresiva. Se intensificaron las restricciones a los palestinos dentro y fuera de Israel.
La participación, generación tras generación, en la vida castrense es constitutiva de la sociedad y el Estado israelíes. Ese ethos es opuesto a la tradición idishista del miedo y el rechazo a lo militar, extendida entre los judíos en Europa y que continuamos en Argentina. Tradición que no implica un rechazo a toda forma de violencia armada: recordamos con admiración la resistencia en el ghetto de Varsovia y la gesta clandestina de los barcos que intentaban atravesar el mar después de la Shoah. Pero esto no implica una continuidad —ni táctica, ni ética, ni estratégica— entre aquellos esfuerzos de resistencia y lo que hoy hacen las fuerzas de defensa de Israel.
En Argentina, hubo desde la creación de Israel una sionización amplia de la colectividad, reconocible como mayoritaria, aunque nunca fue generalizada. Si muchos de nuestros padres tienen un nombre en idish, a nuestra generación le tocaron nombres en hebreo. Las escuelas a contraturno de enseñanza en idish cambiaron a colegios de jornada completa que enarbolan la bandera israelí junto a la argentina. Miles de argentinos conocieron Israel por los viajes sionistas subsidiados. A su vez, la comunidad argentina en Israel es importante, producto de que la idea de refugio judío se materializó en migraciones en los sesenta para sumarse al comunarismo de los kibutz, en exilios en los setenta y en un destino en 2001.
Hace años que Israel es un punto incómodo en la conversación, atravesada por la evolución política y militar israelí y por la superposición con la grieta política local que incluyó episodios muy ríspidos dentro de la colectividad (ejemplos: el memorándum con Irán y la muerte de Nisman). La relación con Israel está mucho menos problematizada que en las otras colectividades judías grandes, como las de Estados Unidos, Australia o Brasil, en las que el alineamiento no se asume como dado. Las causas de esa problematización menor no están claras pero podemos identificar, entre otros factores, el atentado a la AMIA como un punto crucial en el que la identidad diaspórica argentina se integró a una posición global antiárabe.
shoyn genug
Todavía no se ven los efectos concretos, pero los gestos diplomáticos muestran que el mundo ya tomó nota de que Israel ha pasado una línea roja. Milei es el único mandatario que visitó ese país este año. Habrá que ver si Occidente en algún momento reconoce que debió frenar el desastre —del que es parte— mucho antes o si la verdad que se construya dejará a Israel solo en el offside de la historia.
Toda violencia tiene su dimensión simbólica. Sobre los cuerpos masacrados, la sangre derramada y las casas quemadas se erige una disputa por las ideas. Los cambios en el nivel simbólico tienen una temporalidad diferente a la de la destrucción material.
Ya me referí a la bandera israelí. Tiene los colores del talit, el manto ritual. En el centro, la estrella de David no es solo un símbolo religioso: fue adoptada en los inicios del sionismo y luego fue la marca de segregación que los judíos estaban obligados a llevar visible en la Europa nazi. En solo tres años la estrella pasó de la insignia amarilla a la bandera de Israel. David, además, tiene los atributos que Israel quiere para sí: el débil que se enfrenta a los poderosos, rey guerrero y conquistador, pero sobre todo justo.
Es posible pensar la acción militar israelí en Gaza como una respuesta militar sin proporción material con aquello a lo que supuestamente responde. El mensaje de ese tipo de represalias es otro: el de un escarmiento total. Es la historia de las respuestas desbocadas contra la población civil, cuyo éxito militar acarrea la deshumanización de quien la ejecuta y una derrota para toda la humanidad: la masacre nazi de Lídice en 1942, el bombardeo aliado a Dresden y las bombas atómicas de Estados Unidos a Hiroshima y Nagasaki en 1945. Si ahora esta desmesura puede escalar sin encontrar límites en el derecho internacional ni otros frenos multilaterales, económicos ni diplomáticos, es porque la destrucción alcanza al paradigma de los derechos humanos también surgido de la posguerra.
Destruir en nombre del judaísmo destruye los fundamentos judaicos que se pretenden defender. Si el judaismo y la historia de los judíos aportaron humanismo al proyecto sionista, esto se deshace si lo occidental-israelista captura lo judío y lo rehace como una justificación abierta de una violencia sin límites.
Tengo esta hipótesis: la destrucción de Gaza que siguió a la masacre del 7 de octubre expone ante el mundo la crisis de las ideas fundantes de Israel como Estado judío. Coloca todo aquello que está en su bandera bajo sospecha. Lo muestra no como un estado de justicia, sino uno de poder impuesto por la fuerza, como cualquier Estado-nación. Exhibe que no hay excepcionalidad ni plus de ética por el origen ligado a la victimización de los judíos. Contradice las narrativas sobre su origen. Cuando se impugna la legitimidad de Israel yo entiendo esto: no la puesta en crisis de su existencia, sino la de su esencia.
El idish, que para mi generación era un sonido del ámbito doméstico, reservado para la complicidad, el humor y el cariño, de pronto asoma a lo público como una contraseña antifascista. El idioma que nunca fue la lengua del poder y que no tiene palabras para lo militar es ahora un puente múltiple. En Argentina, de formas difusas pero consistentes, percibo una reivindicación de ser judíos de modos disidentes, no institucionales, irónicos, queer, ruso-turcos, espirituales, políticos. Frente a la imposición de una identidad judía hebrea, automáticamente israelista, para muchos no es deseable ni someterse —y aceptar el reto de lo que puede y no decirse— ni desjudeizarse —y conceder que la única forma de ser judíos es la que se nos busca imponer como válida— No debería sorprender que justamente ahora muchos desafiemos la imposición de una identidad judía hegemónica y nos abramos a la pregunta sobre cómo vamos a ser judíos después de Gaza.