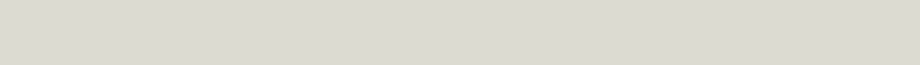“Somos un gobierno de científicos, no de CEOs”, dijo Alberto Fernández en la apertura de Sesiones Ordinarias, el 1 de marzo. Nadie imaginó que aquella ocurrencia del Presidente se concretaría de manera literal apenas diez días más tarde, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó el estado de pandemia.
De golpe y porrazo, el embotamiento que caracterizó al oficialismo durante sus primeros tres meses de gestión devino un activismo integral con el objetivo de paralizar a la sociedad toda. No hay dudas que se trata de un gobierno monotemático: primero la deuda, ahora el coronavirus. Vengan de a uno.
Ni la economía ni la política, sino el pánico a la catástrofe y la necesidad de cuidado, finalmente, fueron las fuerzas motrices de la unidad nacional en el siglo XXI. Rápido de reflejos, el Presidente supo interpretar la oportunidad y puso en marcha un hábil manejo de la crisis. El consenso que no iba a conseguir nunca para cambiar las prioridades, cristalizó como una roca negra capaz de trascender toda grieta ideológica o mediática.
La consigna de la hora puede resumirse en una frase: de este desastre sólo salimos entre todes.
Pero hay una pregunta pendiente: después de esta emergencia, ¿vamos a volver a lo mismo?
Porque el problema no es el virus. Es el desprecio del “sistema” por la salud pública y los cuidados colectivos. Las catástrofes naturales, las pandemias, no son “enemigos invisibles”. Las metáforas bélicas solo ocultan la verdadera responsabilidad de una clase dirigente que vive agrediendo, o en el mejor de los casos postergando, aquellas dimensiones de la vida que no producen valor mercantil.
Hasta que la amenaza de un colapso del sistema sanitario –a esta altura quizás inevitable– provocó en quienes deciden, un miedo aun mayor que el atávico temor al default –a esta altura también inevitable. ¿O habrá sido un cálculo de costo-beneficio? Sea como sea, precisamos la evidencia de un cataclismo para otorgarle primacía a la deuda interna por sobre los acreedores financieros.
Darle estatuto de verdad al estado de excepción es romper con el cinismo de una normalidad insoportable. La mejor salida, por no decir la única posible, es trasgredir el orden que nos condujo hasta la puerta del cementerio. Invertir en serio la ecuación material: se paró la máquina, es hora de encender la maquinita.
Entre el tsunami de noticias que arriban de los países del norte que hace semanas están en cuarentena obligatoria, hay una que nos inquieta particularmente: “el #yomequedoencasa es una consigna elitista”. La parálisis económica va a impactar con fuerza descomunal en los sectores condenados a la precariedad. El encierro en el ámbito privado puede ser explosivo –o ultradepresivo– en aquellos barrios donde prima el hacinamiento y falta infraestructura básica. Especialmente para las mujeres. También para las mayorías inquilinas.
El éxito de la cuarentena obligatoria dependerá, por lo tanto, de cuántos recursos se inyecten en las franjas de la población que más lo necesitan. Para que los índices y gráficos de pizarrón cierren, es decir para que “la curva se achate”, esta vez no alcanza con la solidaridad en abstracto. ¿Llegó el momento de la renta básica universal?
Aunque siempre hay otra forma de meter en caja a los que no caben: la represión y el abuso. Los rumores de un posible estado de sitio van en esta dirección desafortunada.
La rápida reacción del gobierno argentino contrasta con la actitud de administraciones vecinas como Brasil y Chile, quienes están viendo crujir su legimitidad porque desconfían de sus poblaciones. Mientras Bolsonaro desdeña a la enfermedad y se encomienda a los evangélicos, Piñera saca otra vez a los militares a la calle para garantizarle a las empresas que la ruleta seguirá girando. La comparación no tiene como objeto levantarnos la autoestima, sino poner en evidencia que el fundamento de la cuarentena no es el encierro sino la cooperación. Para salvarse, el Estado argentino en un rapto de lucidez apela a la comunidad.
Hay quienes solo ven la punta del iceberg, aunque la tierra se desfonde bajo sus pies. Y atribuyen a la élite poderes sobrenaturales, justo cuando los propias autoridades le devuelven a sus ciudadanos la responsabilidad de salvar a la sociedad. Que el nuevo gobierno finalmente se haya puesto en marcha gracias a una convocatoria al “querido pueblo argentino”, sin dudas, resulta muy saludable. Pero para que el gesto trascienda la urgencia y funde una nueva gobernabilidad deberá introducir cambios verdaderos, impidiendo así que el país vuelva a caer en manos de esos “pocos vivos” que ahora quedan en orsai.
Por ejemplo, ¿vamos a conseguir en la práctica que la salud sea un bien común esencial para todo ser humano por el solo hecho de serlo, o seguiremos consintiendo que la traten como una mercancía y por lo tanto como un bien escaso accesible para una porción privilegiada?
Construir una respuesta contundente no es sencillo, lo sabemos. Implica ir a contracorriente, enfrentar las relaciones de fuerzas que imperan en el capitalismo y producir una innovación institucional mayúscula. Pero renunciar a ese desafío no solo implica perder la oportunidad que ofrece la crisis, para recaer en el posibilismo y la mediocridad. Es peor: supone que al pueblo solo se lo convoca cuando las papas queman, para luego volver al verdugueo.
Nadie sabe cuánto durará este impasse ni hasta dónde llegará el virus. Nadie sabe si al final de este trance nos espera un abrazo de reencuentro, o una soledad aterrorizada y doblegada.