
En su guía para leer a Jacques Lacan, Slavoj Žižek escribe que en el corazón del capitalismo tardío ‒es decir, el capitalismo actual, el que nos rodea y nos define‒, “el derecho de no ser abusado, de estar a una distancia segura de los otros, se va convirtiendo cada vez más en el principal tema de los derechos humanos”. Esta coda resulta vital por muchos motivos, pero el más importante es el que nos permite establecer un punto clave: la cuestión de género, entendida como la discusión ligada a los deseos y los conflictos circunscriptos a una determinada identidad sexual, y transitada desde sus versiones más académicas y burocráticas hasta sus versiones más simplonas y militantes, inevitablemente se toca ‒se cruza, se intersecciona, se conecta, se relaciona‒ con “el derecho de no ser abusado”. Y lo hace ahí donde el mismo discurso bienintencionado que propone una actitud “tolerante” hacia el otro también determina, al mismo tiempo, un temor excesivo a la “intrusión” del otro en nuestras vidas.
Esta encrucijada, por supuesto, es transparente entre las paredes acolchadas de las redes sociales, donde la balanza mental que dirime entre "amigos" y "enemigos" se alterna aún cuando solo se trata de resolver las disputas más absurdas. Pero la encrucijada también se hizo transparente entre las paredes sólidas del Metropolitan Museum de Nueva York, donde el año pasado ‒2017, el año en que Hollywood “descubrió” los abusos de Harvey Weinstein‒ dos feministas propusieron por la vía administrativa contemporánea ‒esto es, mediante un referéndum no vinculante en internet‒ retirar una pintura de Balthus (Teresa soñando) por considerarla “perturbadora” (una de las promotoras de esta acción directa escribió en Twitter que podía considerar la petición “un éxito” si el museo incluía, al menos, “un pequeño mensaje diciendo que el cuadro puede ser ofensivo"). Trasladado al tipo de binarismo conyugal representado en novelas como La vegetariana y Australia, lo que subyace a esta delicada situación general podría reducirse a una pregunta simple, efectiva y también dramática. Y esa pregunta es: ¿cómo puede vivir un hombre con una mujer ‒y, desde ya, una mujer con un hombre‒ si el trazo que establece sus diferencias y sus igualdades dentro del marco de una nueva “política identitaria” resulta tan insatisfactorio y angustiante para ambos?
Ante estos dilemas, Žižek se desprende de Jacques Lacan y recurre a Georg Wilhelm Friedrich Hegel. La solución, por lo tanto, debe llegar por la vía dialéctica. ¿Y qué es la dialéctica, nos dice Žižek, sino “la ciencia de cómo la necesidad nace de la contingencia”? Digamos que, enfrentados a las dos “píldoras del género”, una que nos invita a someternos al sufrimiento radical de la coexistencia insoportable y otra que nos invita a sumergirnos en el sueño infantil de la complementariedad armoniosa ‒para retomar el viejo conflicto de Neo ante las dos píldoras que le ofrece Morpheus en Matrix‒, la verdadera astucia hegeliana habilita una tercera instancia: una tercera “píldora”. Lo que deberíamos reconocer en el argumento de Hegel, nos explica entonces Žižek, es que más allá del esquema tradicional de una tesis, una antítesis y una síntesis, “la síntesis es la antítesis” puesto que, de lo que siempre se trata, es de “una inversión de la perspectiva, una comprobación retroactiva de que hay que buscar la solución ahí donde solo se veía el problema”. La verdadera dialéctica hegeliana consiste así en “un rasgo performático que hace que lo esencial en juego sea, retrospectivamente, lo que siempre ya ha sido”.
Y bien, ¿qué deberíamos ser capaces de entender ahora? En principio, que la verdadera opción no se resuelve ni cuando nos desprendemos de una “ficción simbólica” que pretende redefinir el trato entre el hombre y la mujer ‒y, desde ya, entre la mujer y el hombre‒, ni cuando nos dejamos devorar por la cruda fatalidad real de un vínculo insoportable. De lo que se trata, en cambio, es de aceptar una “tercera píldora hegeliana” que sintetice bajo un astuto cambio de perspectiva el mismo deseo que, al principio, solo nos parecía o bien insoportable o bien infantil. En otras palabras, enfrentados a un verdadero problema, nos recuerda Žižek, lo importante antes de dar una verdadera respuesta es lograr acceder a la verdadera pregunta capaz de interrogarlo.

El secreto de la convivencia
En el idioma literario de Australia, ese trance en apariencia ominoso hacia el develamiento de un secreto sustancial, inaccesible y prohibido ‒y que sólo se resuelve cuando el protagonista comprende que es el antagonismo mismo lo que constituye el objeto que quería conocer‒, comienza con la pérdida de un embarazo. Tras diez años de relación, un matrimonio feliz y un trabajo bien remunerado en Sidney, Gabi acaba de perder en un accidente un embarazo logrado tras meses de distintos tratamientos de fertilización asistida. El detalle es que, aunque ya no está embarazada, Gabi está convencida de que su embarazo sigue en marcha. “Va a ser alguien muy especial, dijo con las manos sobre la faja que le ceñía el vientre. Se rió y vino a sentarse a mi lado en el sillón. Apoyó su cabeza en mi hombro y me tomó las manos. Yo empecé a llorar”.
Hasta entonces, cuenta Australia, la vida matrimonial había marchado bien. Es su marido el que, ocurrido el accidente, narra lo que resta después y lo que había antes. “Gabi había aprendido a usar Skype para estar más cerca. Hablaba por teléfono de línea con su padre. Él se rehusaba a usar el programa, no entendía dónde mirar y al final se metía en unos locutorios roñosos, de madrugada, para llamar a la hora que Gabi llegaba a casa por la tarde. Temía que su hija se quedara para siempre al otro lado del mundo y él con su miedo a volar. Cuando supo del bebé fue peor, empezó a contarle a Gabi sobre noticias que leía en el diario. Una vez le pidió que pusiera el altavoz y nos leyó pronósticos sobre la recuperación económica argentina y la proyección en las exportaciones, que la volvía una pieza clave del mapa geopolítico de los próximos años. Como para no perder contacto con la realidad, dijo. Ella se reía de esas cosas. Estuvo tranquila hasta el accidente”.
La prosa de Santiago La Rosa es concreta y eficiente ‒quienes conozcan el estilo de J. M. Coetzee o hayan leído a Cynan Jones tal vez se sorprendan‒, pero hay una escena clave al inicio de Australia, poco después del regreso desde el hospital (y de que el marido descubra atónito la actitud de su esposa) que sintomatiza perfectamente el microclima psíquico del narrador: “Saqué las pastillas del bolso, apoyé los analgésicos en la mesita de luz y me guardé el clonazepam en el bolsillo. Revisé la medicación del baño y me llevé unos blísteres y frascos más. Sería mejor esconderlos en algún lado. Le di un beso en la frente y me arrepentí. ¿A quién se besa de esa forma?”
Esa, en esencia, es la misma pregunta que se formula el sorprendido marido de la protagonista de La vegetariana el día que Yeonghye, con la que se había casado “porque no parecía tener ningún atractivo especial, ni tampoco parecía tener ningún defecto en particular”, se declara vegetariana. ¿Quién es esa mujer? ¿Qué le pasa? ¿Por qué parece (y está) tan enojada? A diferencia de Australia, La vegetariana está narrada en tres partes por un marido, un cuñado y una hermana, aunque no sería injusto decir que es la voz del marido ‒la primera‒ la que establece el sesgo de incomprensión general ante una mujer que se siente como si estuviera encerrada detrás de una puerta sin picaporte. “La cena que había preparado mi esposa consistía en hojas de lechuga y pasta de soja, una sopa clara de algas que no tenía carne ni almejas ni kimchi. Eso era todo”. ¿Por qué su mujer hace esto? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué actúa como una desquiciada?
No estamos unidos
Es con algo de esa unión teórica entre Hegel y Lacan como Australia y La vegetariana podrían aproximarnos, finalmente, al asunto que trasciende (y al mismo tiempo determina) tanto a la cuestión de género como al “derecho de no ser abusado por el otro”. Por un lado, entonces, si la dialéctica "hegeliana-žižekiana" indica que la única paradoja es que solo puede perderse lo que nunca se tuvo ‒porque "la antítesis es la síntesis"‒, lo que resta es llegar al instante en el que el sujeto se da cuenta de que “lo que se le prohíbe, en cuanto tal, es ya imposible”. Desprendidas de toda esta ruidosa jerga psicoanalítica y filosófica, es eso lo que nos recuerdan La vegetariana y Australia: pretender pactar un “único” y “verdadero” modo prudente, ecuánime y prístino capaz sobrellevar la coexistencia entre los hombres y las mujeres ‒y, desde ya, entre las mujeres y los hombres‒ significa pasar por alto la escala de grises que le da forma y sentido a la experiencia humana. Volvamos, entonces, a las novelas. ¿Cómo logran estos maridos inferir, entender y satisfacer lo que quieren estas esposas?
Siguiendo el método žižekiano, leamos mejor de qué manera no lo logran. En La vegetariana, por ejemplo, lo que Han Kang insiste en repetir es que la protagonista, Yeonghye, necesita contar un sueño. No un sueño existencial, no uno de esos vastos planes utópicos para la vida: Yeonghye solo quiere contar un sueño nocturno. Cuando su marido, entonces, le pregunta sorprendido y en plena madrugada por qué ya no quiere comer carne ‒y por qué acaba de tirar a la basura toda la que había en la heladera‒, ella solo dice eso, que tuvo un sueño. “¿Un sueño? ¿De qué hablas? ¿No sabes la hora que es?”. Digamos que hay una “fugacidad sólida”, una “soledad sólida” ‒sigo la traducción de Sun-me Yoon‒ que envuelve de a poco a esta mujer que se declara vegetariana luego de soñar algo que nadie escucha ni tiene voluntad de escuchar (empezando por su marido, que pronto ya no sabe ni qué decirle). Esta obstrucción, esta imposibilidad de ser escuchada, esta frustración a la que nadie presta la debida atención y que se confunde, a lo sumo, con otro capricho del “auge de ser vegetariano”, evoluciona hasta que la vida psíquica y física de Yeonghye se transforma en algo “entre la vegetalidad, la humanidad o la animalidad”, y entonces ella se convence de que es un árbol.
Pero antes de que eso pase, La vegetariana enuncia el sueño de Yeonghye. Ahora bien, sólo desde una perspectiva psicoanalítica la relación entre el “pensamiento latente” y el “contenido manifiesto” del sueño habilita una lectura de los mecanismos de desplazamiento, condensación y figuración de los contenidos. Veamos. “Eran cientos de enormes y rojos trozos de carne que colgaban de barras de madera. De algunos trozos caían gotas de sangre todavía húmedas”, se cuenta a sí misma Yeonghye. “De pronto el bosque se aclaró y aparecieron árboles primaverales tupidos y verdes. Estaba atestado de niños y olía a cosas ricas. Había un montón de familias que estaban de excursión. Sin embargo, yo tenía miedo. Todavía tenía mis ropas manchadas de sangre. Antes de que me viera nadie, me agaché para esconderme detrás de un árbol. Tenía también las manos manchadas de sangre”. En el sueño que Yeonghye no tiene a quién contarle se repiten ciertos objetos. Sangre, carne, niños, el vínculo confuso con su madre y con su hermana ‒casada y con un hijo‒, el trato violento con su padre. Más adelante menciona “ojos que parecen nacidos de mis entrañas” y asegura experimentar una súbita confianza en sus propios pechos, “pues con ellos no puedo matar a nadie. Mientras posea estos pechos redondos, estoy segura”.
En su último sueño, Yeonghye habla de “gritos, alaridos apretujados, que se han atascado allí. Es por la carne. He comido demasiada carne. Todas esas vidas se han atorado en ese lugar. No me cabe la menor duda. ¿Entonces podré desembarazarme de esta masa?”. Leído con ojos psicoanalíticos, el sueño no debería convocarnos a penetrar el contenido manifiesto para llegar al “núcleo oculto” sino a dilucidar por qué los pensamientos oníricos latentes han adoptado esa forma, es decir, por qué se traspusieron en forma de sueño. Al fin y al cabo, la única pregunta es qué es lo que le pasa a Yeonghye. ¿Qué es lo que quiere? ¿En qué piensa su inconsciente mientras duerme? ¿Qué deseo rodeado de “sangre”, “carne” y “pechos” palpita en su mente? Concentrado en una vida monocorde y dispuesto nada más que a repetir las rutinas que le facilita una esposa previsible, su marido no está dispuesto a escuchar (aunque, desde ya, no haga falta ser Sigmund Freud para saber qué le pasa a su mujer). Es más, cuando Yeonghye, desconsolada, intenta suicidarse, su marido la abandona en una clínica psiquiátrica.
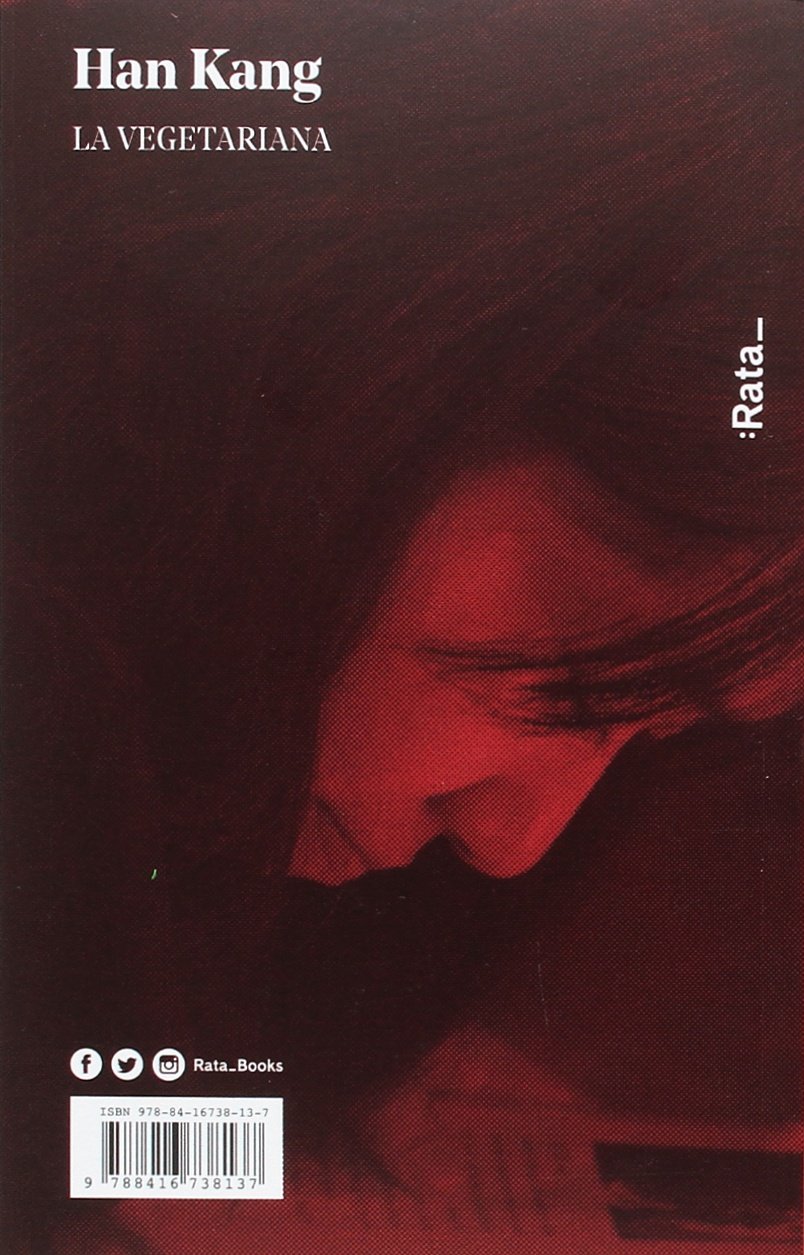
Es ahora cuando conviene recordar que la literatura, a diferencia del psicoanálisis, se ocupa del modo en que pueden ser representadas ‒en este caso‒ las imposibilidades que minan nuestra comunicación aún en el centro de un matrimonio. De lo que realmente se trata, entonces, ¿no es de escribir y leer novelas que alrededor del matrimonio logren insinuar lo que Winston Churchill ya dijo sobre la democracia? Y con esto en cuenta, ¿no es acaso eso no-dicho, eso que nadie quiere oír en La vegetariana, lo que también circunda entre los personajes de Australia? Después del accidente en el que perdió su embarazo (en la semana treinta y ocho), Gabi y su marido vuelven al hospital. “Gabi se sentó y agarró una revista de la mesa. Había sobre actualidad, famosos, guías médicas, folletos publicitarios de tratamientos y servicios. Agarró una en cuya tapa un grupo de mujeres con bebitos chicos se divertía. Ellas estaban sentadas en el piso y los bebitos sobre las faldas o a upa, limpios y contentos. Gabi pasaba las páginas, a veces sonreía. La panza cada vez más chata. Y la sonrisa”. A diferencia del sueño que Yeonghye no logra contarle a su esposo, la “recuperación del cuerpo y las psicoterapias” que el marido de Gabi espera como salida razonable para su mujer es absorbida por las maquinaciones del exótico Dr. Hughes, ocupado en explotar entre laboratorios, clínicas, universidades, redes digitales, documentalistas y reality-shows un brote psicótico a prueba de todo medicamento: “La idea es irreductible, no le interesan razonamientos ni pruebas”, dice el Dr. Hughes mientras Gabi se encamina a transitar su embarazo imaginario hasta el final. “Yo pensaba que Hughes era un hijo de puta y que yo estaba acompañando a mi mujer en su engaño”, piensa el marido de Gabi. Pero los dólares no tardan en llegar y la posibilidad de fugarse de Sidney (con otra mujer) siempre le parece al alcance.
En Australia es la esposa la que no puede oír a su marido, y esa incomunicación queda sellada por los enérgicos tentáculos de la exposición pública y sus confusiones. “Un islamista indignado, un grupo católico que insistía en el carácter satánico de la convicción de Gabi, feministas, conservadores, incluso un grupo aborigenista se quejó de la cobertura y de la repercusión social de la historia”. En este punto, sumergirse en el “enigma del deseo de la madre”, para volver a Jacques Lacan, solo sería perderse bajo un formato distinto en el mismo espacio impenetrable del deseo del otro (ese otro que, recordemos, es demasiado insoportable al distanciarse y demasiado insoportable al acercarse). ¿Se trata, entonces, del amor mismo, de la gran fantasía universal digna de unirnos? Respecto a esto, la frase final de Australia es clave: cuando Gabi está recostada en un quirófano y entre alaridos y contracciones insiste en cumplir el trabajo de parto de su embarazo imaginario, su marido, “mientras las lágrimas mojaban su traje, también espera ver nacer a su hijo”. Ahora bien, leer este desenlace como un gesto de amor, como un paso irreflexivo pero valeroso destinado a restablecer un vínculo conyugal dañado, implica perder de vista lo que entendió Stephen King cuando leyó “La pata del mono”: si nada bueno puede salir caminando de un cementerio, definitivamente tampoco es un lugar sobre el cual pueda construirse una familia. Eso es lo que pasa en Cementerio de animales ‒que es, también, una novela sobre la vida matrimonial‒ y es lo que Australia vuelve a insinuarnos. En el momento en que el amor, entendido como la máxima ilusión capaz de restablecer un modo insuperable de diálogo entre un hombre y una mujer ‒y, desde ya, entre una mujer y un hombre‒ se presenta como una excepcionalidad capaz de purgar toda deficiencia comunicativa, entonces el amor ha perdido la carencia misma que lo hace posible (por lo que el marido de Gabi no termina por entregarse al amor sino a la psicosis).
Si solo los seres imperfectos y carentes aman, y aman porque no pueden saberlo todo, Žižek añade en alguno de sus libros que, por otro lado, aun cuando supiéramos todo, el amor sería inexplicablemente superior que el conocimiento completo (y por eso puede decirse que, ante el verdadero amor, “la carencia es superior a la plenitud”). Esta, entonces, es la trampa hacia la que apuntan Australia y La vegetariana: confundir el amor con la psicosis es peligroso, desde ya, pero seguir negando la imposible sutura entre los hombres y las mujeres ‒y, desde ya, entre las mujeres y los hombres‒ equivale a reproducir en una escala cada vez más peligrosa el desamparo y la ansiedad que rodean y le dan posibilidad a nuestras vidas libidinales.




