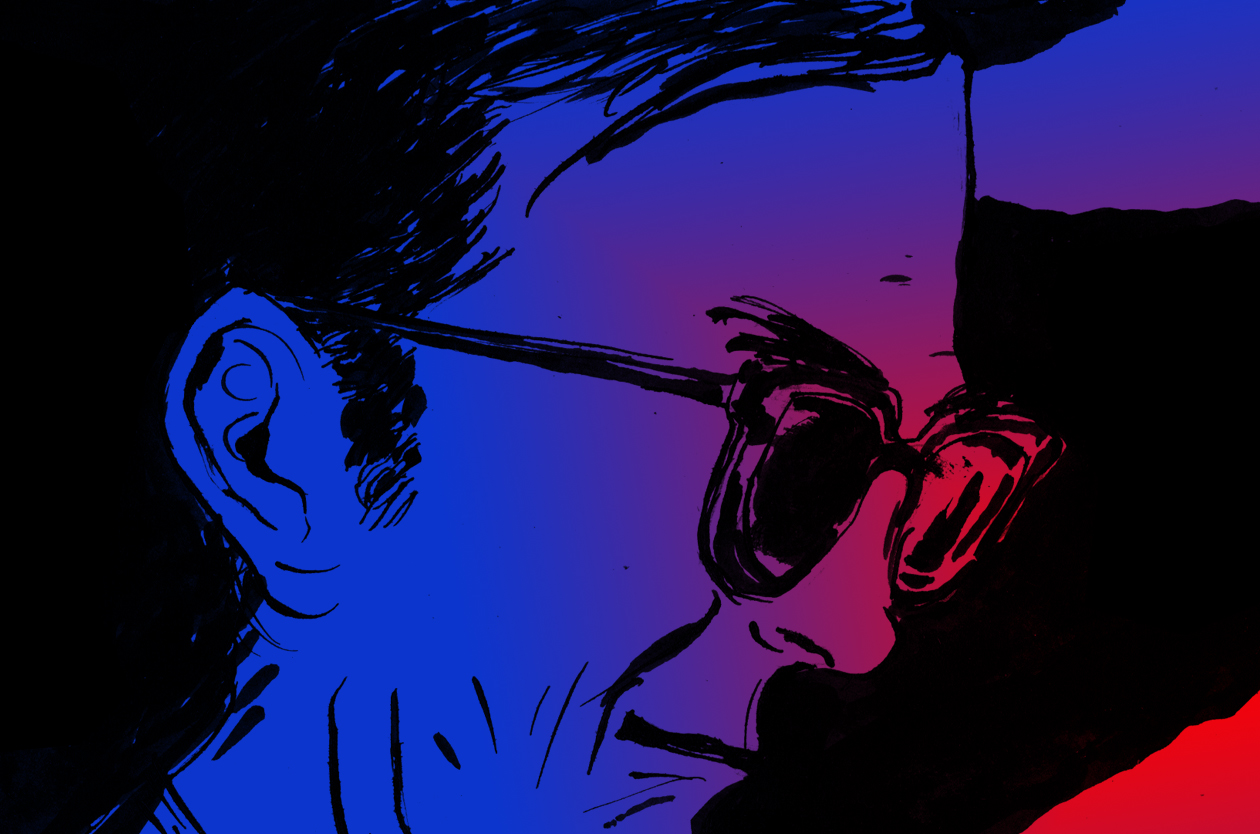"Entrar en Revolución era hacer voto de oscuridad, de pobreza y de obediencia, no de castidad”, escribe Régis Debray en Alabados sean nuestros señores, magnífica abjuración de su experiencia cubana. Por eso Walsh escribió, sin más, en uno de sus papeles personales —es decir, sin subordinadas de autoironía ni correcciones ideológicas—, que no hay putas como las de La Habana porque son suaves, calladas, comprensivas. Un tabú enorme separa a las putas de las hijas, y esa declaración y esa confesión no hacen juego con la carta que le escribirá, dos años más tarde, a su hija mayor para explicarle cómo ser mujer en un país subdesarrollado, carta que razonablemente —¿cómo exigírselo?— no daba instrucciones sobre deseos que no podrían sublimarse investigando en un laboratorio o haciendo una película. Pero en una anotación de 1961, aunque las palabras “hija” y “puta” no se crucen, la sombra de su fusión parece resumirse en la repetición de otra palabra: “horror”. Allí Walsh cuenta sobre su última noche en La Habana: la revolución, sus artículos flamígeros de la agencia Prensa Latina, le habían arrojado en el bolsillo 50 pesos y entonces acudió al Music Box en busca de una tal Ziomara, uno de esos nombres que suele adoptar la nobleza de los prostíbulos y de los circos.
No la encontró. Pero encontró a una Zoila Estrella, de 16 años. Entonces oyó una historia que dijo conocer: a la niña no le gustaba lo que hacía, no quería volver a vivir con su madre sirvienta. Walsh no tiene la soltura cínica de los turistas sexuales que buscan niños en Oriente y que imaginan, porque los tratan bien, que les embellecen brevemente la vida entre la esclavitud temprana y la enfermedad del hambre; aunque también quiere acostarse con ella, no ser mojigato: la hipocresía es un mal burgués. Pero que no vean, eso sí, a ese hombre al que todos escuchan con respeto salir de putas con una niña -extranjero aprovechador. Imagina que su pelada es reconocible y que se disimula si se saca los anteojos, aunque todas las miradas suelen cruzarse sobre quien sale del bar con una puta; pero hay un hombre llamado Jardines (¿de Babilonia?) que, escribe, lo ha visto hacerlo antes pero no lo ha delatado. “Por favor, no me apriete la cintura. Estoy de siete meses”: la frase fatídica lo sorprende pero no lo escandaliza aún. Es en el cuarto del hotel, cuando, bajo las caricias suaves, tentativas, de la niña, desliza la mano entre sus piernas y lo asalta lo que él llama “asociaciones”, con su ex mujer embarazada (“el chico que se movía y pateaba en el vientre de Elina, que hay detrás” de “esa humedad”, “ese horror”). Lo nombraba “el chico”, como cuando él no sabía que era una mujer, ¿Victoria o Patricia? Entonces su pito se encoge, escribe, y queda a un costado y él se cobra, escribe, los 10 pesos que pagó, con un discursito moral en el que, aunque tiene ganas de volver a intentarlo, recomienda a Zoila Estrella concurrir a la Federación de Mujeres: “... no puedes hacer más esto, te pones en peligro, comprometes al hombre que se acuesta contigo -eso no, dijo con orgullo-, y era un objeto de horror”. La frase es magnífica porque, aunque haya sido un error involuntario, diciendo lo mismo dice a la vez lo contrario. Porque ¿cuál sería el objeto de horror, el acto, la vagina en contacto con el bebé o comprometer al cliente? La moral no consistiría en la de un inocente, que no podría abstenerse de lo que no ha deseado, sino en la de “quien imagina el placer en la maldad de cogerse a una niña embarazada de 16 años, empujar hasta el fondo y sentirse un maldito” y decide no hacerlo. Pero antes hubiera podido, solo que la niña no dice, escribe, las habituales palabras de aliento de las profesionales, no pide la lechita ni grita papi -que sonaría, eso no lo escribe, tremendamente verosímil-, pero al salir dice, en cambio, “usted es un hombre de conciencia” y entonces él, que se ha burlado durante todo el relato de sus propias actitudes de señor, de las que siempre se burla cuando escribe de putas, se lleva ese trofeo porque “conciencia” es la palabra fetiche entre compañeros, para nombrar algo cuya medida hay que alcanzar, ir aumentando, salpicar con ella a otros. Y como si existiera aún ese Dios ante el que se persignó cuando transmitieron por la radio la noticia de la muerte de Vicki, escribe que esa noche ganó en el casino 20 pesos, con lo que recuperó el encuentro en el hotel y le dio la mitad a su esposa de entonces para que se comprara un prendedor. Y en ese final hay también, con esa ironía, la voz de una conciencia.
Un año después y desde unos enigmáticos puntos suspensivos, Walsh recuerda el encuentro en un hotel por horas con una puta cubana, “un gran felino negro” (el placer evocado debilita las metáforas). La describe como una gran máquina de gozar que se mueve rítmicamente y parece estar remando en una balsa, hasta que él siente un placer tan grande que se vacía de un solo golpe “en un largo surtidor de semen”. Entonces, mientras deja sentada la hazaña del “sin salir”, vuelve a acabar casi con dolor, como suele suceder en lo que, en porteño, se llama “dos al hilo”. Hombre de fe, como la mayoría en estos casos, la oye gritar y la ve morder la almohada creyendo en esa escena en la que el espectáculo del goce forma parte de la transacción, sea verdadero o falso. Y esta negra que no será madre, al menos pronto, o él no se lo ha preguntado, le hace reconciliarse con ese lugar que había asociado al horror en su ex esposa Elina y en Zoila Estrella y que, ahora, mientras se mira entrar y salir de él, llama “cavidad tibia y sombría”. Una partenaire así, cuyos pechos dice apretar como perillas de un perfumero, de ser realmente una máquina de goce, debe merecer, puesto que no ejerce exactamente un trabajo, lo que él ofrece, una nada de 5 pesos, la mitad que a Zoila Estrella. Por única vez, al menos en lo que escribe, su cálculo achica el número. Luego vendrán los escrúpulos, la paranoia con que se enteren en la agencia y la culpa que dice sentir a pesar de que eso que vivió, escribe, fue una fundación, porque por primera vez una mujer -es muy delicado para describirloha puesto sus labios en su sexo sin que él se lo pidiera. Luego, de nuevo se burla de él mismo al pensar que ella hace eso con otros hombres y lo piensa con asco, porque “el señor se ha vuelto exigente”.
Como otros intelectuales de su generación, Rodolfo Walsh debe haber debutado también con una puta, descuenta el goce femenino; con el sexo entre unos labios apurados, rechaza esa boca que lo vuelve loco exigiendo descargarse en lo que la naturaleza dispone para la mayoría de los mamíferos, divide sus prácticas eróticas entre las del amor y las del placer pago, pero esa culpa que nombra en estos dos textos personales es ya de clase y no cristiana, ¿o sí? Y en los dos menciona a su mujer, la compañera de entonces, “Pupé”, como si necesitara nombrar, cuando recuerda un placer prohibido, el lugar del orden para un cuerpo comprometido que se lamenta burgués. La diferencia con un Viñas, por ejemplo, es la ironía que estalla en esas metáforas de “perillas de un perfumero” o “lame suavemente como un gatito” e incluso el chorro de semen definido como “un largo surtidor” parece un avatar cómico. Después se pone a discurrir sobre flores y peces: cree haber recogido los últimos azahares, quedan madreselvas pero pocas, los bagres vienen por el río en lugar de las bogas y recae en el cálculo (olvidados los 5 pesos): la inundación bajó de un metro a treinta centímetros, la luna es de 25 watts. Escribe desde el Tigre aunque no lo nombre, las lanchas no han traído a “Pupé”, y de nuevo describe la culpa por haberse venido solo a la isla y antes haber dormido con una tal M, por tener que mentir a esa “Pupé” que, si le faltara -se pone sentimental-, sería como si le faltara la pared a una casa. Desde una isla evoca a La Isla, negra (por sus putas), roja (por la revolución). Walsh es consciente de su doble moral pero no la mima; tal vez, de haber vivido, es difícil imaginarlo homofóbico, su egoísmo es más el de un hombre que tiene una misión que el de un machista, aunque haya nacido en Choele- Choel, que quiere decir “corazón de palo” y, escribió en una breve autobiografía, muchas mujeres se lo hayan reprochado.